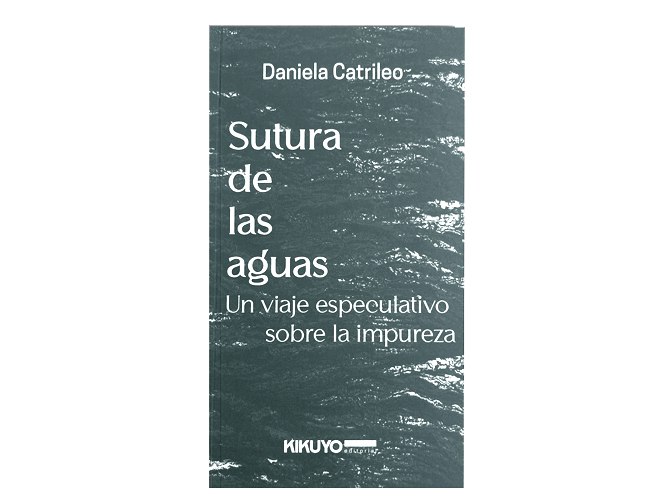Traducción por Ángelo Narváez
El primer centenario de la revolución soviética junto con el quinto centenario de Lutero arriesgan distraernos del terremoto literario que ocurrió hace tan sólo cincuenta años y que marcó el surgimiento cultural de Latinoamérica dentro de ese nuevo y más extenso escenario que llamamos globalización –él mismo un espacio que finalmente se encuentra cómodo más allá de las categorías separadas de lo cultural o lo político, de lo económico o lo nacional. Me refiero a la publicación en 1967 de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, que no sólo desató el boom latinoamericano en un mundo exterior insospechado, sino que también introdujo entre una serie de diferentes públicos literarios nacionales una nueva forma de novelar. Si la influencia no es un tipo de copia, sino el permiso recibido inesperadamente para hacer cosas de nuevas maneras, para abocarse a nuevos contenidos, para contar historias a través de formas que nunca supimos estaba permitido utilizar, ¿qué fue lo que produjo García Márquez en los lectores y escritores de un mundo de post–guerra todavía relativamente convencional?
García Márquez comenzó su vida productiva como reseñador de películas y escritor de guiones que nadie quería filmar. ¿Es tan escandaloso pensar Cien años de soledad como una mezcla reunida, entramada y evasiva de guiones cinematográficos fallidos, con episodios fantásticos que nunca podrían ser filmados y que deben ser atribuidos al manuscrito en sánscrito de Melquíades (desde el cual la novela ha sido “traducida”)? O quizá sería posible asociar la asombrosa simultaneidad del comienzo de su carrera literaria con el llamado Bogotazo, el asesinato en 1948 del gran líder populista Jorge Eliécer Gaitán (y el comienzo de setenta años de Violencia en Colombia), justo cuando García Márquez almorzaba en la calle y, no muy lejos, un Fidel Castro de 21 años esperaba en su habitación de hotel por un encuentro vespertino con Gaitán para discutir sobre la conferencia de la juventud que había sido enviado a organizar en Bogotá ese verano.
La soledad del título no debiese ser tomada inicialmente en el sentido del pathos afectivo que adquiere el libro hacia el final; en primer lugar, y sobre todo, en la fundación o refundación del mundo que realiza la novela, la soledad significa autonomía. Macondo es un lugar alejado del mundo, un nuevo mundo sin relación con uno antiguo, que nunca veremos. Sus habitantes son una familia y una dinastía, aunque acompañadas por sus compañeros en una fallida expedición que acaba de zarpar para asentarse en este punto. La soledad inicial de Macondo es pureza e inocencia liberadas de todas las miserias del mundo, que han sido olvidadas en este momento inaugural, en este momento de una nueva creación. Si insistimos en verla como una obra latinoamericana, entonces podemos decir que Macondo no está manchado por la conquista española y tampoco por las culturas indígenas; no es burocrática ni arcaica, ni colonial ni indígena. Pero si se insiste en una dimensión alegórica, también significa la singularidad de Latinoamérica misma en el sistema global y, en otro nivel, la diferencia de Colombia respecto al resto de Latinoamérica, e incluso de la región nativa de García Márquez (costera, caribeña) respecto al resto de Colombia y de los Andes. Todas estas perspectivas marcan la frescura del punto de partida de la novela, de su utópico laboratorio experimental.
Ahora bien, según sabemos, el problema de la forma de la utopía es el problema de la narrativa misma: ¿qué historias quedan para ser contadas si la vida y la sociedad son perfectas? O, para subvertir la pregunta y reformular el problema del contenido en términos de forma novelística: ¿qué paradigmas narrativos sobreviven para proveer el material de esa destrucción o deconstrucción que es el trabajo de la novela misma como un tipo de meta–género o anti–género? Este es en última instancia el sentido de la rupturista Teoría de la novela de Lukács. Los géneros, los estereotipos narrativos o los paradigmas pertenecen a sociedades antiguas o tradicionales: la novela resulta de ahí como la anti–forma propia de la modernidad por sí misma (es decir, del capitalismo y sus categorías culturales y epistemológicas, de su vida cotidiana). Esto significa, como lo dijo Schumpeter en una frase inmortal, que la novela es a la vez un vehículo de destrucción creativa. Su función, en una verdadera “revolución cultural” capitalista, es el perpetuo deshacer los paradigmas narrativos tradicionales y reemplazarlos no por nuevos paradigmas, sino por algo radicalmente diferente. Para utilizar el lenguaje deleuziano un momento: la modernidad, la modernidad capitalista, es el momento del tránsito de los códigos hacia los axiomas, de las secuencias significativas o –si se prefiere– del sentido mismo hacia categorías operacionales, hacia funciones y reglas; o, en otro lenguaje, esta vez más histórico y filosófico, es la transición de la metafísica hacia las epistemologías y los pragmatismos. Incluso podríamos decir del contenido hacia la forma, si es que el uso de este segundo término no arriesga confusión.
El problema de la forma de la novela es que no es fácil encontrar secuencias que reemplacen a los paradigmas narrativos tradicionales, porque los reemplazos inevitablemente tienden a reformarse en nuevos géneros y paradigmas narrativos por derecho propio (como puede notarse en el surgimiento de la Bildungsroman, un significativo género narrativo que se basa en concepciones de vida, profesión, pedagogía y desarrollo espiritual o material, todas esencialmente ideológicas y por tanto históricas). Estos paradigmas recientemente creados, pero prontamente familiarizados y anticuados, deben ser destruidos en una perpetua innovación de las formas. Aun así, es bastante raro que un novelista invente paradigmas completamente originales de reemplazo (el cambio de paradigma como acontecimiento en la historia de la narrativa es tan trascendental como en cualquier otra parte), en la medida que sólo se reemplaza la narrativa misma, algo por lo que se puede ver luchar al modernismo en todas partes. Incluso en vano podríamos agregar: lo que aquí se demanda es un nuevo tipo de narrativa novelística que reemplace a la narrativa en su conjunto, una contradicción en los términos, obviamente.
La resurrección perpetua de nuevos paradigmas narrativos y subgéneros desde las cenizas aún tibias de sus destrucciones es un proceso que atribuiría a la mercantilización como ley primaria de nuestro tipo de sociedad: no son solamente los objetos los susceptibles de mercantilización, sino cualquier cosa que pueda ser nombrada. Son muchos los ejemplos filosóficos de este proceso aparentemente fatal, pero también muchos de los filósofos que –como Wittgenstein o Derrida, cada uno a su manera– nos liberaron de los conceptos y categorías estables, cosificadas y convencionales, terminaron como marcas comerciales por derecho propio. Así sucede también con la creación destructiva de los paradigmas narrativos: el “desplazamiento del rey”, la desviación o desfamiliarización, terminan por convertirse simplemente en un “nuevo paradigma” (a menos que, como en la posmodernidad, se prefiera el camino de lo que solía ser llamado ironía, especialmente el uso del pastiche, el juego de repetir formas muertas con una ligera remoción).
Estas son, en mi opinión, las consecuencias de los análisis de Lukács en su Teoría de la novela –análisis que no tuvieron el beneficio a mano, como nosotros, de generaciones de experimentos modernistas acumulados en esta dirección. Regresando a Cien años de soledad con una mirada que demuestre y valide lo que he propuesto, déjenme comenzar con su paradigma narrativo principal, la novela familiar. Se ha discutido bastante si acaso es aún posible este paradigma narrativo o si acaso alguna vez lo fue (y quizás en Occidente realmente nunca lo fue). La Bildungsroman no es una novela familiar, sino una disputa desde la familia: la novela picaresca despliega un héroe que nunca tuvo una familia, y en cuanto a la novela de adulterios, su relación con la familia habla por sí misma.
Alguien, me parece que fue Jeffrey Eugenides, ha sostenido que hoy la novela familiar sólo es posible en un no–Occidente. Creo que esta es una observación muy profunda. Podemos pensar en un autor como Naguib Mahfouz, por ejemplo, pero preferiría argumentar que es una de las mejores entre todas las novelas, el clásico chino Sueño en el pabellón rojo, la que debiésemos tener en mente. Después de todo, es desde China de donde tomamos el eslogan que epitomiza el ideal de la familia como estructura fundamental de la vida en sí misma: ¡cinco generaciones bajo el mismo techo! La gran casona los incluye a todos, desde el patriarca de ochenta años hasta el recién nacido, incluyendo a las generaciones intermedias de padres, abuelos, e incluso bisabuelos, en intervalos generacionales apropiados de veinte años cada uno: el patriarcado en su forma ideal o incluso platónica, podría decirse (pasando por alto el muchas veces maligno rol de las matriarcas o de los tíos en el proceso). La sabiduría popular ha asimilado por siglos al Estado con las familias dinásticas o patriarcales –incluidos muchos filósofos, comenzando por Aristóteles–, y es este profundo arquetipo ideológico el que Cien años de soledad erige y hace visible. La extensa familia fundada por José Arcadio Buendía es el Estado “mítico” que sólo después, en sus días de prosperidad, será infiltrado por el personal del Estado oficial o profesional a través de la personificación del “magistrado” y su policía, a quienes de entrada se les asigna una posición discreta y menor junto a los otros parásitos de cualquier ciudad–Estado, como los mercaderes o los libreros. Y así como una extensa familia tiene su propio personal de servicio –jardineros, electricistas, especialistas en mantención de piscinas, carpinteros y chamanes–, así también estos aparecen y desaparecen puntualmente del entorno de la familia Buendía, de la cual podrían considerarse miembros honorarios.
Según nos han enseñado los antropólogos, la familia considerada como su propia ciudad–Estado tiene un problema fundamental: es endogámica. Tiene una tendencia centrípeta a absorber toda externalidad dentro de sí misma arriesgando el peligro de la autoreproducción (el matrimonio entre sobrinos e incluso el incesto) y todas las consecuencias de la identidad triunfante, incluyendo la repetición, el aburrimiento y esa fatídica mutación genética, la cola de puerco familiar. Lo que no es la familia, para estar seguros, es el otro y el enemigo. Aun así, la ley de la endogamia tiene su propia manera de pensar la otredad inofensiva, sus propias categorías de pensamiento para reconocer la diferencia y relegarla a una posición subordinada e intermitente, aunque cíclica e inofensivamente festiva. A estas incursiones desde el exterior las llama gitanos. Estos traen la diferencia radical, según muestran memorablemente las páginas iniciales de Cien años de soledad, bajo la forma de baratijas e inventos: magnetos, telescopios, compases y, finalmente, el único milagro alcanzado por estos estafadores y artistas del engaño, la maravilla que testifica su auténtico poder mágico. “Muchos años después”, reza la inmortal primera sentencia de la novela, “frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”. ¡Hielo! Un elemento con propiedades inconcebibles, una nueva adición a la tabla periódica. La existencia del hielo en el trópico es “memorable” porque es recordada, como quizá Benjamin lo habría dicho. Marca, en la sentencia inicial, la naturaleza dialéctica de la realidad en sí misma: el hielo quema y enfría a la vez.
Así también lo es la materia prima de la “novela familiar” que será trabajada en esta sección inicial con todos sus recursos y posibilidades de variación musical, de permutación estructural, de metamorfosis e invención anecdótica; producción de episodios infinitos que de hecho son todos el mismo, equivalentes estructurales en el mito del “realismo mágico” cuya producción y reproducción son por sí mismas lo que es entonces tautológicamente descrito como “mítico”. Aun así, la identidad de esta aparentemente irreprimible e irreversible proliferación de anécdotas familiares es traicionada por la repetición de nombres a través de generaciones –varios Aurelianos (diecisiete de ellos en un momento), varios José Arcadios, incluso con algunas Remedios y Amarantas agregadas a la rama femenina. Tiene razón Harold Bloom al quejarse de una “suerte de fatiga de la batalla estética, en cuanto cada página está atiborrada de vida más allá de la capacidad de cualquier lector de absorberla”.
Yo agregaría a esto una vergüenza que el comentarista literario no está dispuesto a confesar, a saber, la dificultad de mantener los nombres de los personajes separados unos de otros. Este problema es bastante diferente al de las quejas de los estudiantes sobre la imposibilidad de una patronímica y una matronímica rusa (como también de una china o una no–Occidental), y merece mayor atención como síntoma de algo históricamente más importante: el significado renovado de las generaciones y de lo generacional en un mundo sobrepoblado, desde ahora condenado a la sincronía antes que a la diacronía. Recuerdo cuando, en el desarrollo del hoy respetable género de los relatos policiales, un escritor de cierta originalidad (Ross Macdonald) comenzó a experimentar con los crímenes multi–generacionales: uno nunca podía recordar si acaso el asesino era el hijo, el padre o el abuelo. Así también sucede con García Márquez, pero deliberadamente en un espacio más allá del tiempo en sí mismo (“Nadie ha muerto aquí todavía”, “El primer ser humano nació en Macondo”, etcétera). Todo cambia en Macondo, llega el Estado, luego la religión y finalmente el capitalismo; la guerra civil sigue su curso como una serpiente que muerde su propia cola; el pueblo envejece desolado, la lluvia de la historia comienza y culmina, los protagonistas originales comienzan a morir; y, sin embargo, la narrativa misma, en sus tensiones rizomáticas, nunca se extingue, su fuerza permanece igual a sí misma hasta el fatídico giro de las páginas finales. La dinastía es una familia de nombres, y esos nombres pertenecen a un impulso narrativo inagotable, no al tiempo o a la historia.
Como ha notado Vargas Llosa, tras el sincronismo repetitivo de la estructura familiar de García Márquez subyace una completa progresión diacrónica de la historia de la sociedad misma, contra cuya oscura e inexorable temporalidad seguimos las permutaciones estructurales de una variable aunque estática estructura familiar, cuyas generaciones se entrelazan a través de cambios en su permanencia y cuyas variaciones reflejan la Historia sólo como síntoma, no como señas alegóricas. Es esta estructura dual la que permite una solución única e irrepetible al problema de la forma de la novela histórica como de la novela familiar.
Sin embargo, la narrativa familiar tiene una carta más bajo la manga, un desesperado movimiento final en su momento de saturación y extenuación: la absoluta inversión estructural o la negación de sí misma. Lo que define la autonomía de Macondo y permite la lujuriosa exfoliación de las endogamias era justamente su aislamiento monádico. Ahora bien, como en las antiguas cosmologías del atomismo, el concepto mismo de átomo produce una multiplicidad de otros átomos idénticos a sí mismos; la noción de lo Uno produce otros Unos; la fuerza de atracción que tira todo lo externo hacia dentro, que absorbe toda diferencia en la identidad, ahora se subvierte y niega a sí misma, y la repulsión en la cual la atracción repentinamente se transforma adquiere un nuevo nombre: la guerra.
Con la guerra, Cien años de soledad adquiere su segundo paradigma narrativo, que sólo aparentemente es un reflejo del primero, donde el excéntrico y filial protagonista secundario de pronto se transforma en héroe. La novela de guerra es ciertamente un particular y problemático tipo de narrativa: si se quiere, es la manifestación de una profunda necesidad estructural de toda narrativa, especialmente aquello que los manuales de guionistas recomiendan identificar como conflicto, y que teóricos de la narrativa como Lukács (y Hegel) ven como la esencia de la preeminencia de la tragedia como forma.
La versión latinoamericana de la novela de guerra, sin embargo, es un poco más complicada de lo que parece. La institucionalizada guerra civil colombiana, la alternación tipo austriaca de sus dos partidos, es al principio rememorada en la identificación de Aureliano con los liberales, pero luego transformada por su repudio a ambos partidos a través de la adopción de la guerra de guerrillas y el “bandidaje” social generalizado. Mientras, en el país de Bolívar, esta atomización es modificada por un verdadero bolivariano panamericanista (del tipo al que aspiraron las dos recientes revoluciones latinoamericanas, la cubana y la venezolana), que es él mismo no más que otra figura de esa “revolución mundial” que la revolución soviética original había esperado suscitar. La ambigüedad no estriba sólo en que Sudamérica sea una “zona autónoma”, geográfica y étnicamente diferenciada en una historia mundial de la cual pese a todo desea ser parte central; sino en la imbricación de diversas autonomías –del pueblo al Estado–nación y a la región– entre las cuales la representación se mueve libremente. Recordemos que el fundador mítico, José Arcadio, zarpó del viejo mundo “buscando una salida al mar” (desalentado por su descubrimiento de un pantano primitivo, se estableció a medio camino de Macondo). El espacio de independencia (y soledad) es en consecuencia algo así como un intento de convertirse en isla. El mar figura aquí como la última frontera y el fin de un mundo latinoamericano que de otra manera estaría determinado social y económicamente por Estados Unidos (es verdad que la otra gran zona regional autónoma en que la Cartagena de García Márquez participa es el Caribe, sin embargo en Cien años de soledad apenas tiene la importancia que tuvo la centralidad regional de la revolución cubana en la propia vida de García Márquez).
Este debería ser el momento para hablar de política, y de Cien años de soledad como una novela política. A pesar de la eterna guerra civil en Colombia, el enemigo es siempre Estados Unidos, según nos lo recuerda el inagotable suspiro de Porfirio Díaz: “¡Ay, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos!”. Pero estos gringos, una raza extraña y ajena, cuya cercanía tensa los músculos y siempre genera suspicacia, están aquí personificados por el humilde Mr. Brown, reemplazado luego por la anónima compañía bananera, que trae consigo capitalismo, modernidad, pérdida de unidad, represión sangrienta y una inevitable relocalización productiva (una asombrosa anticipación de la plaga de expatriaciones de las propias fábricas estadounidenses décadas después). También trae consigo la desolación de ocho años de lluvia: un mundo de lodo, la peor síntesis dialéctica posible entre inundación y sequía. Sin embargo, lo que hay de verdadero y artísticamente político en esta secuencia no es sólo su simbolismo mítico, o el modo en que los problemas combinados de las formas de representación de villanos, extranjeros y actores colectivos están brillantemente entrelazados, sino la reposición del tema principal de García Márquez, que no es la memoria, sino el olvido. La plaga de insomnio (y su amnesia resultante) ha sido superada hace bastante tiempo; pero una forma específica –quirúrgica, nos gustaría decir– de amnesia ha revivido en este lugar: nadie sino José Arcadio Segundo puede recordar la masacre de los trabajadores. Ha sido eficiente, mágica e incluso naturalmente erradicada de la memoria colectiva por esa represión arquetípica que nos permite sobrevivir a las pesadillas inmemoriales de la historia, y vivir felizmente a pesar del “matadero de la historia” (Hegel). Este es el realismo –sí, incluso el realismo político– del realismo mágico.
No obstante, hay en este contexto algo particularmente estéril y esquelético en relación a la guerra como paradigma en cuanto tal: la guerra no puede proveer la riqueza anecdótica del paradigma familiar, particularmente cuando está reducida, como en esta novela, a una rígida reciprocidad de bandos enemigos. Lo que emerge aquí no es tanto una novela de guerra como una secuencia de ejecuciones, comenzando por aquella célebre sentencia inicial (“frente al pelotón de fusilamiento”), y un conjunto de sorpresivas reversiones (Aureliano no será ejecutado –de nuevo–, sino su hermano José Arcadio, junto a varios alter egos). Aquí, en este “fin del mundo” antes temporal que geográfico, lo que la ejecución promete es una detención momentánea de esa jadeante continuidad de tiempo lleno y narratividad perpetua que Bloom deploraba, abriendo así el espacio para un nuevo tipo de acontecimiento total: la memoria (“el coronel Aureliano Buendía había de recordar”). La representación de la memoria como un acontecimiento transforma esta temporalidad en su conjunto: en última instancia, y a diferencia de la versión familiar proustiana, constituye un estremecimiento en sí mismo. La nostalgia es anecdótica; la memoria aquí no es la resurrección del pasado en un espacio de incesantes sentencias, de algo así como una narratividad churrigueresca. No puede haber pasado en ese sentido tradicional, como tampoco ningún presente real (lo que hay, como ya lo saben los lectores de la novela, es un manuscrito, sobre el que volveremos luego).
Pero las reversiones estructurales que constituyen los agitados acontecimientos de la novela dibujan sus más intensas energías on/off a partir de los materiales de guerra, y muy precisamente en la caracterología de Aureliano (quien por esta razón parece ser continuamente el protagonista de la novela, aun cuando sólo tenga protagonismo en la familia misma y en el espacio de la colectividad nombrada). García Márquez es conductista, en el sentido que sus personajes no tienen psicologías, profundidad o cualquier otra cosa; sin ser alegórico, están exactamente todos obsesionados, poseídos y definidos por sus propias pasiones específicas, que lo abarcan todo. Los personajes secundarios están marcados por simples funciones (burdas o profesionales); pero cuando los protagonistas se separan de sus obsesiones, lo hacen en la néant de casas y habitaciones cerradas, como Rebeca, que permanece olvidada en su vejez en una suerte de secuestro narrativo, donde la distracción del novelista (o mejor, del cronista impersonal) es rigurosamente la misma que el olvido de la sociedad (y de la familia) en cuanto tal; sin sus embrujos anecdóticos, no se vuelven simplemente normales, sino que desaparecen.
O al contrario, sus pasiones repentinamente mutan en nuevas misiones, nuevas posesiones demoníacas: esto es lo paradigmático de Aureliano, que se mueve desde la fascinación por el hielo en su infancia, pasando por la alquimia de su producción artesanal (en el laboratorio de su padre) de pequeños peces de oro, a la vocación política de guerra y rebelión que lo embarga tan pronto como Macondo se ve amenazado por la absorción en la cosificación institucional del Estado, para caer nuevamente como por deconversión y por ataque de agotamiento en el final del tiempo de las revoluciones, momento en el que regresa a su artesanía y su cuartel cerrado. En Macondo sólo la actividad incesante sostiene la vida.
En Macondo solamente existe lo específico y lo singular: los grandes esquemas abstractos de la dinastía y la guerra sólo pueden presidir minutos y actividades empíricamente identificadas. Es claramente en esta única, por no decir imposible co–ordinación de tales niveles narrativos que la especificidad narrativa de García Márquez reside: no en la unión de episódicas invenciones poéticas en la continuidad de una vida singular de un personaje bizarro (como en la línea paralela genérica de las meganovelas de Grass o Rushdie), sino en una constelación estructural única, quizá el fundamento último de lo que llamamos “realismo mágico”. De hecho, hay que dejar de utilizar este término genérico para todo lo poco convencional, y enviarlo al tacho donde mantenemos ese conjunto de epítetos trillados como “surrealista” o “kafkiano”. La versión original de Alejo Carpentier supone que la realidad misma es una maravilla (lo “real maravilloso”), y que Latinoamérica es en su desigualdad paradigmática –donde los computadores coexisten con las formas más arcaicas de la cultura campesina y donde, al mismo tiempo, abrevan todas las etapas de los modos históricos de producción– una maravilla que debe ser contemplada. Pero esto sólo puede ser observado y referido de forma absolutamente inexpresiva, con la poco sorprendente innegabilidad de un mero hecho empírico. El “método” García Márquez, nos dice, debe ser “contar una historia… con un tono imperturbable, con una serenidad infalible, incluso si todo el mundo se resiste, sin dudar por un momento lo que se estás diciendo y evitando lo frívolo y lo truculento por igual… [esto es] lo que los antiguos sabían, que en la literatura no hay nada más convincente que tu propia convicción”.* Entonces no hay nada notable, nada milagroso en el hecho de que Mauricio Babilonia, un hombre que es todo amor, puro amor, deba estar constantemente rodeado por una población de mariposas amarillas (“oloroso a aceite de motor”); nada trágico en el hecho de que alguien, cuyos planes él obstaculiza, le dispare como a un perro; nada mágico en el hecho de que un sacerdote perturbado por la completa ausencia de Dios y de religión en Macondo se vea forzado a llamar a los ciudadanos a la decencia y la piedad levitando doce centímetros sobre el suelo (después de fortificarse con una taza de chocolate caliente); o de que Remedios, la bella, deba ascender al cielo en una ventosa maraña de sábanas de patio. Sin magia no hay metáfora: sólo un poco de polvo atrapado en la trascendencia, un sublime materialista, secando los trastes o cambiando el aceite atrapado en una perspectiva angelical, una mugre celestial, la Idea platónica de las mugrientas uñas de los pies de Sócrates. El narrador debe relacionar estas cuestiones con toda la frialdad ontológica de un Hegel ante los Alpes: “Es ist so” (e incluso entonces, sin el énfasis ontológico del filósofo).
Entonces, no es la “magia”, sino algo más lo que debe ser evocado para dar cuenta de la innegable singularidad de la invención narrativa de García Márquez y de la forma que posibilita su realización. Creo que se trata de su extraña y absorta concentración en el objeto narrativo inmediato, lo que no deja de asemejarse a la venida de Aureliano al mundo “con los ojos abiertos”: “Mientras le cortaban el ombligo movía la cabeza de un lado a otro reconociendo las cosas del cuarto, y examinaba el rostro de la gente con una curiosidad sin asombro. Luego, indiferente a quienes se acercaban a conocerlo, mantuvo la atención concentrada en el techo de palma, que parecía a punto de derrumbarse bajo la tremenda presión de la lluvia”.
Luego, “la adolescencia… le había restituido la expresión intensa que tuvo en los ajos al nacer. Estaba tan concentrado en sus experimentos de platería que apenas si abandonaba el laboratorio para comer”. Es interesante, aunque no necesariamente relevante para nuestros propósitos, que al igual que sus personajes secuestrados el propio García Márquez nunca salió de casa durante la escritura de Cien años de soledad. Lo esencial para asir las particularidades de la novela es la noción misma de concentración, que nos entrega la clave de su narrativa episódica, mucho más que las ideas vagas de lo mágico o lo “maravilloso”.
Podríamos retroceder y bosquejar un largo recorrido entre la lógica aristotélica y la asociación libre freudiana, pasando por la psicología asociacionista del siglo XVIII y culminar en el surrealismo, por una parte, y el estructuralismo jakobsoniano (metáfora/metonimia), por otra. En todos estos contextos, lo que importaba era la sucesión temporal y el movimiento de un tópico a otro, como cuando la visión naciente de Aureliano se mueve de objeto a objeto, o como el emplazamiento de los objetos de esta o aquella “memoria teatral” recuerda al hablante el orden de sus observaciones. Lo que sugiero es que mucho más allá del desorden barroco y del exceso de ese “realismo mágico” al cual se encuentra a menudo asociado, el movimiento de los parágrafos y el desenvolvimiento de los contenidos en los capítulos de García Márquez deben ser adscritos a una rigurosa lógica narrativa, caracterizada precisamente en términos de una peculiar “concentración” que comienza con la postulación de un tópico u objeto específico.
Desde un punto de partida relativamente arbitrario –los gitanos y sus peculiares juegos mecánicos, la familia de la esposa, la construcción de una nueva casa (por mencionar sólo el comienzo de los tres primeros capítulos)–, una asociación de eventos, personajes y objetos es seguida con todo el rigor de la asociación libre freudiana, que no es libre del todo, sino que en la práctica demanda la mayor de las disciplinas. Tal disciplina demanda exclusión antes que la inclusión épica, tan comúnmente adscrita a la narrativa de García Márquez. Lo que no surge dentro de la línea específica de tópicos asociados debe ser rigurosamente omitido, y la línea narrativa debe llevarnos donde quiera que vaya (desde la maldición de la cola de puerco a la calumnia de Prudencio Aguilar, su asesinato, la cacería de su fantasma y, como consecuencia, el intento de abandonar la casa embrujada, la exploración de la región, la fundación de Macondo, su poblamiento por los niños, el órgano que está lejos de ser una cola de puerco, etcétera). Cada uno de estos eventos se sigue rigurosamente de su predecesor, cualquiera sea la forma que adopte la serie en su propio ímpetu, porque lo central no es la forma de la secuencia narrativa sino la calidad de sus transiciones, según emerjan de la absorta concentración de García Márquez en la lógica de sus materiales; como también la secuencia de tópicos que surjan de esa mirada fija, sin distracciones, de la cual ni la abstracción ni la convención pueden moverlo. Esta es una lógica narrativa que de alguna manera está más allá del sujeto y del objeto: no brota del inconsciente de un supuesto “narrador omnisciente”, tampoco sigue la lógica habitual de la vida cotidiana. Sería tentador decir que se encuentra anclada en la materia prima latinoamericana que Carpentier caracterizó como lo “maravilloso” (debido, creo, a la coexistencia de demasiadas capas de historia, a demasiados modos de producción discontinuos). Como sea, no es realmente apropiado atribuir cierto excepcional genio narrativo a una entidad ficticia llamada “imaginación” de García Márquez. Más bien, es una intensidad de concentración igualmente indescifrable o informulable la que produce los materiales sucesivos de cada capítulo que, entonces, en su acumulación, resulta en la apariencia de repeticiones y bucles imposibles de anticipar, “temas” (para nombrar otra ficción de la crítica literaria) que finalmente agotan sus ímpetus y comienzos para reproducirse a sí mismos a través de patrones numéricos estáticos.
Esta concentración, sin embargo, es una cualidad que consumimos en nuestra lectura singular, y que no tiene un equivalente real en El tambor de hojalata, en El arcoíris de gravedad o en Hijos de la medianoche, aun cuando sus ímpetus sean análogos, como lo son las asociaciones a partir de las cuales sus episodios son construidos. No tenemos términos de técnica literaria ya creados que nos permitan aproximarnos al extraño modo de contemplación activa que yace en el corazón de estos procesos de composición (y también de lectura). Sería filosófico y pedante volver sobre la célebre fórmula fichteana –“la identidad sujeto–objeto”– que tuvo su momento de gloria en campos más allá de la estética; sin embargo, hay un sentido en el que permanece la más satisfactoria caracterización, y que nos incita a una aproximación esencialmente negativa a estas tensiones narrativas. No, aquí no hay punto de vista, no hay un narrador implicado (tampoco un lector). No hay un flujo de conciencia o un estilo indirecto libre. No hay orden inicial, desafiado y finalmente restituido. Tampoco hay digresiones; las tensiones persiguen su propia lógica interna sin distracción y sin realismo o fantasía. Las grandes imágenes –fantasmas que envejecen y mueren, el amante que emana mariposas amarillas– no son símbolos ni metáforas, sino que designan simplemente la tensión por sí misma, en su inexorable progresión temporal y su tenaz repudio de cualquier distinción entre lo subjetivo y lo objetivo, entre el sentimiento interno y el mundo exterior. Los puntos de partida son arbitrarios, pero están dados en la familia misma, antes una red de puntos que un género o un tema, cualquiera de los cuales puede servir hasta que la asociación comience a extinguirse y romperse. La dialéctica del paso de la cantidad a la cualidad deja su marca cuando los episodios se apilan y empiezan a cargar lo que habían sido nuevas referencias con capas de memoria. Esto es lo que de hecho García Márquez llama, a falta de una mejor palabra o concepto, la lógica narrativa de sus tensiones: “memoria”, pero memoria de una manera extraña e insubjetivable, una memoria adentro de las cosas mismas y de sus posibilidades futuras, amenazada sólo por esa epidemia contagiosa de insomnio que amenaza con borrar no solamente los acontecimientos, sino incluso el significado mismo de las palabras.
Sería filisteísmo del tipo menos receptivo y más aburrido pronunciar aquí la palabra “imaginación”, como si García Márquez fuera una persona real y no (como Kant pensó del “genio” mismo) simplemente el vehículo de una anomalía fisiológica, como sus propios personajes, el portador de ese don extraño e inexplicable que hemos llamado concentración, la incapacidad de ser distraído por aquello que no está implícito en la secuencia narrativa en cuestión. Es nuestro feliz accidente como lectores si logramos perdernos precisamente en ese olvido situado, a través del cual todo se sigue lógicamente y nada es extraño o “mágico”, una hiperconsciente aunque irreflexiva atención en la que es imposible distinguirnos del escritor, donde compartimos ese extraño momento de urgencia absoluta: que no es creación ni imaginación, sino participación en vez de contemplación, al menos por un instante. Es una característica definitoria del encanto de lo maravilloso que no seamos conscientes de nuestro propio encantamiento.
*
Todavía ciertos rasgos de la obra de arte en general ofrecen un acceso privilegiado a lo que la Escuela de Frankfurt solía llamar los contenidos de verdad. Entre ellos, la temporalidad siempre ha cumplido un rol significativo entre los análisis más lúcidos de la novela como forma. Así como Le Corbusier describió la vivienda como una “máquina para vivir”, también la novela ha sido siempre una máquina para vivir un cierto tipo de temporalidad; y en las múltiples diferenciaciones del capitalismo global y postmoderno, bien podríamos esperar una variedad de estas máquinas temporales mucho más vasta de la que había en el periodo transicional que llamamos literatura modernista (cuyas temporalidades experimentales, paradójicamente, parecían a primera vista mucho más variadas e incomparables).
La novela es un tipo de animal, y así como especulamos sobre la manera en que experimenta el tiempo un perro, una tortuga o un halcón (todos dentro de sus límites y posibilidades, y garantizando que lo abordamos en términos de nuestra propia experiencia humana del tiempo), también cada novela vive y respira un tipo de tiempo fenomenológico diferente detrás de los cuales a veces podemos entrever estructuras no–temporales. Esta es la razón, por ejemplo, por la que he insistido en concebir lo que aquí llamamos el acto de memoria como una experiencia puntual, un acontecimiento que interrumpe el anecdótico aunque irreversible flujo de las sentencias narrativas y que de golpe es reabsorbido en ellas como un nuevo acontecimiento narrativo. Así, lo que podría parecer la pausa y distancia de un momento de auto–conciencia resulta ser una nueva instancia de conciencia irreflexiva, esa atención disociada del mundo que está ella misma conformada y tensada por una ontología contradictoria en la que todo ya sucedió al mismo tiempo que está sucediendo de nuevo en un presente en el que casi no existe la muerte, aunque el tiempo y el envejecimiento lo hagan. La repetición se ha vuelto un tópico popular en la teoría contemporánea, pero es importante insistir en la variedad de repeticiones, entre las cuales esta versión temporal –pasado y presente a la vez– representa un tipo único.
Esta estructura temporal particular se cruza luego con otra, en la cual los quiebres históricos fundamentales son registrados: la fundación de Macondo es uno de estos “quiebres”, pero es reabsorbida debido a la tendencia de los acontecimientos míticos a volver sobre sí mismos. La llegada de la compañía bananera, que registra el acontecimiento traumático de la colonización económica estadounidense, es asimilada en la continuidad de la vida cotidiana de Macondo, a la vez que sus agentes y actores pasan a formar parte de los personajes secundarios; y luego es barrida de golpe por la miseria de los años de lluvia que le devuelven su presencia invisible. Aquí también la temporalidad como un problema de forma refleja el dilema mayor que he caracterizado como endogamia, en el cual la autonomía de la colectividad y sus acontecimientos internos deben de alguna manera encontrar un modo de apaciguar los golpes externos y asimilarlos en su propia fábrica, sea a través del matrimonio, la guerra o, en este caso, por la naturalización que convierte lo socio–económico en actos de dios o fuerzas de la naturaleza. La temporalidad histórica se convierte en historia natural, aunque de tipo milagroso; mientras, sus destinatarios retienen la opción de distanciarse en el espacio interior real de construcciones derruidas.
Estos distanciamientos, la largamente esperada muerte de los protagonistas principales o incluso el índice mismo de la modernidad capitalista en la penetración imperialista de la compañía bananera en la cada vez más amenazada autonomía de Macondo, y con ello el agotamiento gradual de las dos tramas o paradigmas narrativos (la repetición cíclica de los nombres; el alargamiento gradual y borradura de las rivalidades militares dentro del conflicto ideológico y de la dialéctica entre resistencia guerrillera y “guerra total”): todos estos indicios aumentan la impaciencia con un paradigma cuya originalidad estructural ha sido agotada y que, después de su desarrollo en dos partes, cede ante la interminable repetición de los giros del relato y la acumulación de anécdotas sobre anécdotas nuevas. (¿Dónde acontece el quiebre? Este es el vicio innombrado del historiador, el goce oculto de la periodización: una deducción del comienzo de los últimos tiempos, del “cuándo ocurrió” o, en otras palabras, cuándo todo se detuvo –el opuesto de la escena primaria freudiana. Yo personalmente elegiría el momento en el que el “Coronel Gerineldo Márquez fue el primero que percibió el vacío de la guerra”, pero dejaría a los otros identificar sus propios “quiebres” secretos).
Este tipo de memoria–acontecimiento es completamente diferente de la que se da en su más notable antecesor, ¡Absalón, Absalón! de William Faulkner: “Había en otros tiempos… ¿Ha observado usted cómo aromatizan e invaden el cuarto las glicinas bañadas por el sol en esta pared? Lo hacen como si (liberadas por la luz) se movieran con avance secreto, rozándose, pasando de uno a otro átomo de los mil ingredientes de las penumbras. Ésa es la esencia del recuerdo: sensación, vista, olfato: los músculos que nos sirven para ver, oír y oler; no se trata del entendimiento, del pensar, la memoria no existe: el cerebro recuerda lo que los músculos se esfuerzan por hallar, ni más ni menos, y la resultante es generalmente incorrecta y falsa, merecedora apenas del nombre de ensueño”.
La memoria faulkeriana es profundamente sensorial, se enmarca en la tradición de Baudelaire –el olor que trae consigo un momento completo del pasado. A pesar de su adhesión a una poética avant–garde, esta es la principal concepción ideológica occidental del tiempo y el cuerpo, ante la cual la de García Márquez aparece por el contrario como una reversión del tiempo cronológico, el tiempo de los milagros y la curiosidad, de una atención aguzada, de lo memorable, del acontecimiento excepcional (el narrador de Benjamin) –lo que generalmente aparece como una memoria colectiva o popular, aunque aquí se trate de la “memoria popular” de un personaje individual. Y también en su sentido opuesto: porque, ¿no es todo lo de Faulkner de alguna manera transmitido por la memoria en cuanto tal, de modo que los acontecimientos, impregnados en ella, ya no pueden ser distinguidos como pasado o presente, sino sólo expresados por el interminable murmullo de una voz rememorativa? No hay tal voz en García Márquez: la crónica registra pero no evoca, no nos fascina, pero nos inmoviliza, nos rapta en la red de un estilo personal; y en general, la ausencia de estilo es también una marca de la postmodernidad.
“La historia de la familia era un engranaje de repeticiones irreparables”, dice Pilar Ternera hacia el final de la novela, “una rueda giratoria que hubiera seguido dando vueltas hasta la eternidad, de no haber sido por el desgaste progresivo e irremediable del eje”. Podemos reconocer el comienzo de esta sección final por la emergencia de la pura cantidad como su principio organizativo, y por sobre todo la apoteosis de esos dualismos tan caros al estructuralismo en general, donde el contenido da lugar a los patrones y a una proliferación formalmente vacía; pero también, como ya he insinuado, es a través de esos signos de modernidad que comienzan a mostrarse en el pueblo los extraños indeseados quienes deben ser acomodados de algún modo.
La denuncia del imperialismo difícilmente podría ser una novedad en la literatura latinoamericana: el género de la “novela sobre el gran dictador” tendría otra versión (el mismo García Márquez lo tomaría en su obra siguiente, El otoño del patriarca) –el retrato del monstruo político que por sí mismo es lo suficientemente fuerte como para resistir a los estadounidenses. Aquí, sin embargo, el análisis es más sutil: sólo la lluvia puede forzar a la compañía bananera fuera del país, pero la cura deja tras de sí su propia desolación insuperable –el verdadero epítome de la “teoría de la dependencia”.
Los modos por los cuales esta penetración de la “modernidad occidental” es registrada en la temporalidad misma son muchas veces problemáticos en cuanto conllevan lo que hoy llamamos “vida cotidiana”, pero que el título de la novela ya ha identificado como una “soledad miserable”, la ausencia del acontecimiento milagroso, cuyo aburrimiento debe ahora llenarse con un irreflexivo trabajo rutinario. En el caso de Amaranta, la costura, cuya “misma concentración le proporcionó la calma que le hacía falta para aceptar la idea de una frustración. Fue entonces cuando entendió el círculo vicioso de los pescaditos de oro del coronel Aureliano Buendía”. Pero esta inserción del “entendimiento” en la pura actividad de la crónica es ya una contaminación, y apunta hacia otro tipo de discurso narrativo que la novela pretende evadir. Así también con la noción de “verdad”, que aparece en el momento exacto que José Arcadio Segundo comprende que el recuerdo de la masacre de los obreros, en sentido orwelliano, ha sido borrado de la memoria colectiva. La verdad entonces transforma lo negativo en un sentido cuasi–hegeliano: no se trata de una interminable lista de acontecimientos cronológicos, sino del re–establecimiento de viejos acontecimientos en el lugar de sus distorsiones u omisiones. Pero esto es también una forma diferente de discurso, una forma de narrativa diferente a la que hemos estado leyendo.
Esta es la cara gemela del agotamiento y el comienzo del aburrimiento lector al que Harold Bloom le dio voz: aquí el modelo de la crónica se ha deteriorado y la novela misma ha comenzado a perder su razón de ser, amenazada por la psicología, de una parte, y por los análisis profundos, de otra. El modo de la crónica fue él mismo una manera arcaica de utopía, pero de un modo más sutil y efectivo que ese completamente indigenista de las novelas de las que tan amargamente se quejaba Vargas Llosa. La crónica nos lleva de regreso a una forma más antigua de espacio y tiempo, un modo diferente del origen. Ahora, de pronto, comenzamos por primera vez a concebir la novela misma como una dualidad: la existencia –en paralelo a la impersonal, aunque contemporánea narrativa de García Márquez– de los antiguos pergaminos escritos en sánscrito en los cuales Melquíades compuso la misma historia pero de otra, más auténtica manera. Llegados a este punto, Cien años de soledad paradójicamente se transforma en un texto a la moda, que abraza todo el furor ideológico de la écriture de los 60’s, en la medida que en un inesperado florecimiento final, una originalidad conclusiva surge para complementar el comienzo de la novela, y cuando la “vida real” finalmente coincide con la confabulación de los pergaminos todo decanta en un libro, justo como Mallarmé había predicho, y finalmente la novela desaparece en una ráfaga de hojas secas, del mismo modo que Macondo es borrado por el viento.
–––
Texto publicado originalmente en inglés en London Review of Books, vol. 39, n° 12–15 de junio del 2017. Fredric Jameson es profesor de Literatura Comparada en la Universidad de Duke.
* Hemos traducido esta cita de Alejo Carpentier del inglés, pues ha sido imposible encontrar la referencia original en castellano.
[Portada] Ilustración de Luisa Rivera para la edición especial en los 50 años de Cien años de soledad
Perfil del autor/a: