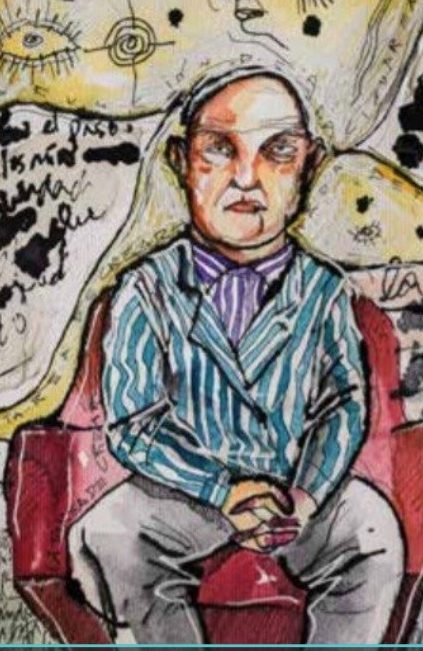[Reseña] “El privilegio en juego. Clase, raza, género y golf en México”, de Hugo Cerón-Anaya
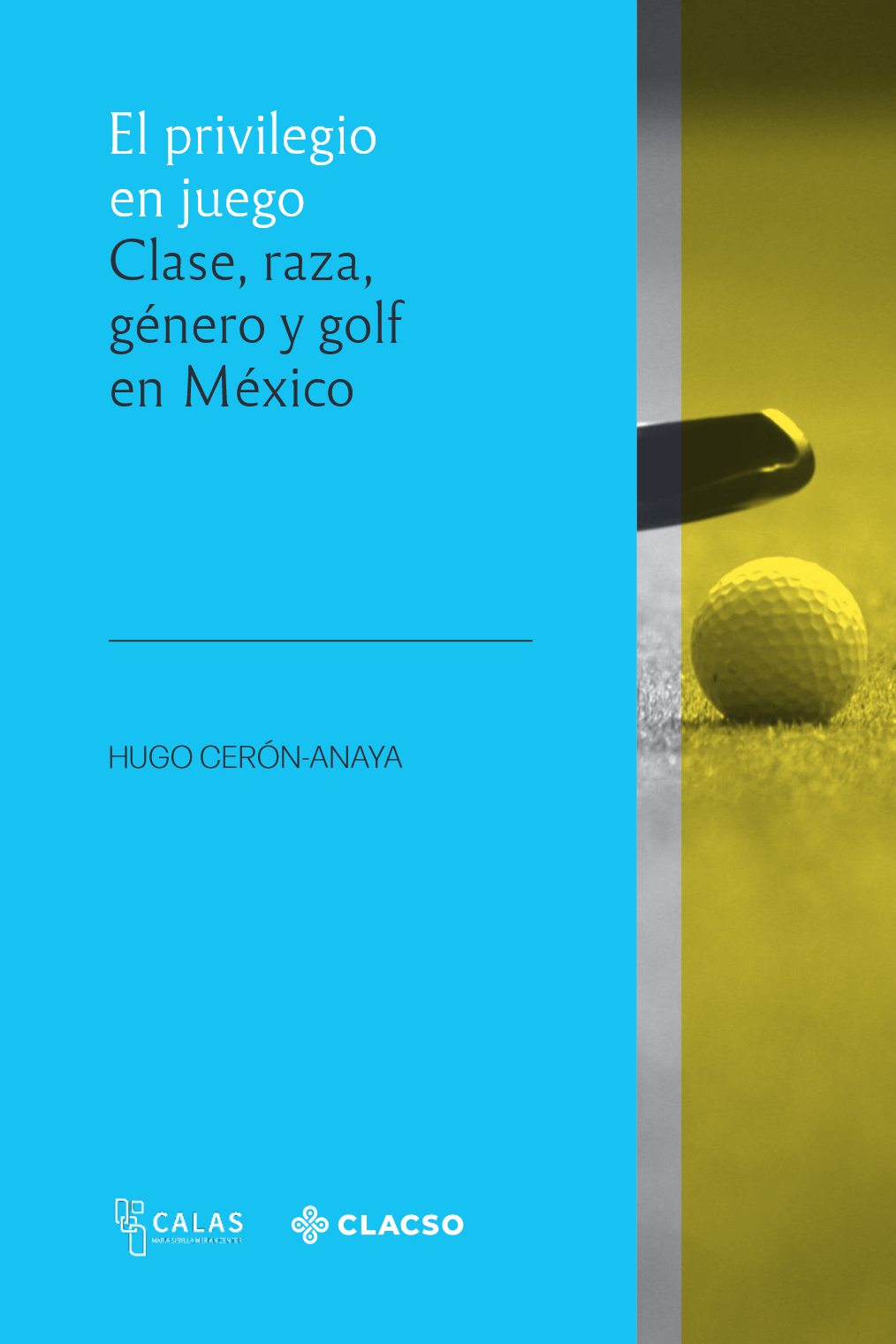
Habitualmente, las identidades raciales “blancas”, comprendidas como norma no marcada y como lugares del privilegio, aparecen como ausentes en los debates sobre la raza y el racismo en América Latina; por ejemplo, en el marco de los discursos del mestizaje y del multiculturalismo. En este contexto, El privilegio en juego. Clase, raza, género y golf en México (CALAS/CLACSO, 2024), del sociólogo mexicano Hugo Cerón-Anaya, es un aporte fundamental para consolidar un campo de estudios que, a nivel regional, hasta ahora parecía más bien disperso y con escasa proyección (con las importantes excepciones de Brasil y Colombia). Se suma, así, a algunos otros libros y publicaciones recientes, tales como Crianza de imperios. Clase, blanquitud y la economía moral del privilegio en América Latina, de Ana Ramos-Zayas, también traducido recientemente por CALAS/CLACSO, o sendos dossiers publicados por Latin American and Caribbean Ethnic Studies y Tabula Rasa, que han contribuido a ampliar los diálogos en torno a la blanquitud en nuestra región.
No obstante, parte importante de esta producción ha sido publicada originalmente en inglés, por lo que celebro que, a cinco años de su primera edición, El privilegio en juego haya sido traducido al castellano —en una traducción muy cuidada y en acceso libre, por lo demás— y que sus referencias hayan sido actualizadas para incluir algunos de los trabajos más recientes en este campo. A partir de mis propios intereses e inquietudes en torno al tema quiero comentar algunos aportes de El privilegio en juego para una comprensión densa, interseccional y corporizada de las construcciones de blanquitud en la región y, eventualmente, también en nuestro país.
El libro está estructurado en seis capítulos, además de la introducción y un epílogo, a lo que se suma un apéndice de reflexión ético-metodológica sobre el que volveré al final, y que me parece especialmente sugerente. La introducción sitúa el propósito del libro en torno al análisis de los sectores sociales privilegiados, cuyos privilegios son la contracara ineludible de la pobreza y las abismantes desigualdades socioeconómicas en países como México —o Chile—, pero que rara vez son objeto de investigaciones que busquen comprender los comportamientos, prácticas y actitudes que contribuyen a cimentar esos privilegios, haciéndolos parecer como algo natural. Particularmente, el interés de Cerón-Anaya va por comprender el “tras bambalinas” del que habla Erving Goffman, en el que una parte de la clase media alta y alta mexicana, y particularmente en la Ciudad de México, puede dar rienda suelta y en privado a sus opiniones e ideas. Para ello, enfoca su investigación en un espacio dedicado al ocio: los clubes de golf.
Ahora bien, la elección de los clubes de golf como terreno para una investigación etnográfica sobre élites no es infundada ni ingenua, porque la práctica misma de este deporte está imbricada con el proyecto civilizatorio de la modernidad occidental y, del mismo modo, con la blanquitud. En esta línea, el primer capítulo del libro desarrolla un análisis histórico de la práctica del golf en México, desde sus orígenes ligados a una élite empresarial angloamericana hasta su expansión en el contexto de las reformas neoliberales de la segunda mitad del siglo XX. Significativamente, aunque las personas que jugaban golf cambiaron, no lo hicieron las connotaciones racializadas de esta práctica, asociada tanto a posiciones de privilegio socioeconómico como a una blanquitud civilizatoria y moderna, la que se plasma incluso en la transformación del paisaje que implica la construcción de campos de golf.
Según muestra Cerón-Anaya, los campos de golf emulan indistintamente verdes praderas británicas, sin importar el entorno en el que se implanten. Al respecto, sugiero hacer el ejercicio de mirar una imagen satelital del llamado “cono de alta renta” de Santiago, donde es fácil identificar a simple vista los clubes de golf gracias a sus hileras de árboles que bordean y dividen los prados del campo de juego, cuyo verdor contrasta fuertemente con la sequedad de los cerros que rodean la ciudad. Son escasas las áreas verdes públicas que pueden competir en extensión con estas grandes superficies privadas en medio del área urbana, algo que es tan cierto en Ciudad de México como en Santiago de Chile.
El segundo capítulo avanza hacia un análisis de las dinámicas de clase en la práctica del golf, definidas como un conjunto de relaciones que dan cabida a la articulación desigual de distintas formas de capital, no solo económico, sino también social y cultural. Al mismo tiempo, estas relaciones de clase se despliegan en el espacio, articulándose con lógicas de lo (in)visible. Por ejemplo, el espacio privilegiado de los clubes de golf en la Ciudad de México goza de una relativa invisibilidad, aún para quienes circulan habitualmente en el espacio urbano circundante. En contraste, la configuración arquitectónica al interior de estos clubes favorece la visibilidad entre sus miembros, permitiéndoles generar lazos de confianza y compañerismo entre ellos.
Continuando en esta línea, el tercer capítulo presenta la visión de los propios golfistas respecto de su práctica y las virtudes y valores que se reflejan en ella, sin dejar de lado las tensiones que originan las luchas por la distinción entre viejos y nuevos ricos. Destaca aquí la importancia de valores como el honor, la civilidad, la rectitud, la honestidad, la horizontalidad —solo entre jugadores, por cierto— y cierta magnanimidad, la que se refleja en el desapego por la victoria. De la misma forma, los jugadores sostienen que los golfistas son, consustancialmente, inteligentes, porque poseen las habilidades de cálculo y destrezas necesarias para practicar un juego tan distinguido y complejo.
No por casualidad, estos valores resuenan fuertemente tanto con la idea de una blanquitud civilizatoria propuesta por Bolívar Echeverría, como con la construcción de una masculinidad hegemónica europea desde el siglo XVIII en adelante, tal como la describe George Mosse. En otras palabras, tales concepciones forman parte de los códigos propios del golf y de las maneras cómo a partir de ellos se puede comprender lo social.
Cerón-Anaya retoma la problemática del género en el sexto capítulo del libro. Allí, no solo describe los dispositivos temporales y espaciales que excluyen a las mujeres, restringiendo sus posibilidades de juego y sociabilidad, sino también la relación paradójica entre género y privilegio: mientras las mujeres que integran los clubes de golf pertenecen a sectores altamente privilegiados, es ese mismo privilegio el que dificulta su capacidad de transformar las jerarquías de género, contribuyendo en última instancia a reafirmar la supuesta superioridad masculina en este deporte y en la cúspide de la pirámide social.
El cuarto capítulo representa, de cierta manera, uno de los núcleos del libro, pues problematiza la cuestión de la raza en el contexto mexicano, donde habitualmente (y de forma similar a lo que ocurre en nuestro país) no se reconoce en ella una dimensión relevante ni de análisis ni de experiencia cotidiana. Aunque la raza haya sido invisibilizada tanto en los análisis de las ciencias sociales como en los discursos promovidos por la institucionalidad estatal, Cerón-Anaya muestra que se trata de una dimensión que permea las relaciones sociales, desde las lecturas contextuales del fenotipo hasta las múltiples referencias a diferencias raciales en bromas y refranes populares. Estas observaciones dan cuenta de un modelo de concepciones raciales ambivalentes que oscila entre los polos de la morenidad y la blanquitud y que, al mismo tiempo, está profundamente imbricado con la dimensión de clase.
Para analizar la interrelación entre ambas dimensiones, Cerón-Anaya propone hablar de la “racialización de la clase”. Más allá de la mera articulación pigmentocrática de las diferencias fenotípicas con las desigualdades socioeconómicas, este concepto apunta a la operación específica de las categorías raciales según el contexto socioeconómico en el que se despliegan. Así, mientras para gran parte de la sociedad mexicana parece ser cierto el dicho popular que “el dinero blanquea”, no sucede lo mismo con los sectores de élite que Cerón-Anaya investiga, pues el acceso a ellos está mediado tanto por el fenotipo como por la acumulación de formas de capital que exceden al mero capital económico. Volvemos a la idea de los valores —el habitus— que se incorporan al jugar golf, imposibles de comprar o aprender en poco tiempo.
El quinto capítulo indaga en una de las principales alteridades a partir de la cual los golfistas reafirman sus ideas sobre la raza y lo justo de sus privilegios, los caddies, discutiendo sus experiencias y mostrando de qué manera la jerarquía de clase racializada que los separa de los golfistas se funda, también, en disposiciones espaciales. Según Cerón-Anaya, la idea que los caddies no poseen una ética del trabajo y son incapaces de jugar golf, por ejemplo, se basa en la segregación física del espacio donde estos esperan largas horas a ser llamados, así como en la segregación temporal que les permite jugar solo cuando los clubes están cerrados a los miembros. El epílogo, finalmente, abre la reflexión hacia las transformaciones políticas en México a partir de la victoria de Andrés Manuel López Obrador y su partido MORENA en 2018, nombre que no por casualidad posee una connotación racializada opuesta a la blanquitud.
Debo admitir que lo primero que leí cuando llegó a mis manos El privilegio en juego fue el apéndice, titulado “Un enfoque (no) ético”. En veinte breves páginas, Cerón-Anaya describe los desafíos metodológicos y éticos que tuvo que enfrentar al momento de desarrollar su investigación. Habiendo pasado yo mismo hacía poco por un proceso de revisión ética de mi proyecto de investigación postdoctoral, de cuyo resultado dependía la implementación de la propuesta, las interrogantes planteadas en ese apéndice resonaron profundamente con las preguntas a las que yo mismo me vi impelido: ¿los procedimientos éticos deben ser los mismos en una investigación con poblaciones vulnerables que cuando los sujetos investigados pertenecen a la élite o a sectores con mayor acumulación de distintos tipos de capital? ¿Se justifica tener un manejo más selectivo de la información en vez de optar por la total transparencia sobre los objetivos de una investigación si hay un interés mayor de por medio?
Digamos que mi propia experiencia estuvo más bien mediada por una concepción formalista de los estándares éticos, por lo que me resultó muy sugerente el enfoque (no) ético propuesto por Cerón-Anaya. En ningún caso se trata de un enfoque reñido con la ética, sino que de una concepción más sustantiva de la relevancia sociopolítica de una investigación:
Un enfoque (no) ético busca levantar el velo que un código de ética impone a los académicos a la hora de investigar y, así, permitirles examinar de forma crítica la manera en que los estratos más altos contribuyen a la perpetuación de su propia posición privilegiada (Sieber, 1989). Este enfoque corre el foco de las preocupaciones éticas desde los sujetos de la investigación a la necesidad de la sociedad de comprender los mecanismos, los patrones y los elementos sociales que permiten que esos grupos conserven sus privilegios (283-284).
Junto con este planteamiento sobre la (no) ética de la investigación con sujetos privilegiados, que por supuesto deja abiertas muchas preguntas, en el Apéndice también destaca la reflexión del autor sobre los contradictorios privilegios y marcadores de clase, raza y género que lo atraviesan. Como comenta Mara Viveros en el prefacio, tal reflexividad fundamenta un enfoque metodológico crítico que supo aprovechar las posibilidades y limitaciones de ese lugar de enunciación para iluminar un contexto altamente opaco.
Para concluir, quiero destacar algunos ejes de reflexión interconectados que apuntan a la manera en que El privilegio en juego enriquece las formas de conceptualizar y analizar la blanquitud en América Latina y, eventualmente, en nuestro país.
En primer lugar, el libro permite comprender los distintos sentidos del concepto de blanquitud —denominada como “blanquidad” por algunos/as autores/as para dar cuenta, precisamente, de esta amplitud de significados—, así como sus imbricaciones recíprocas. Se trata de una construcción social que no solo abarca ciertas clasificaciones fenotípicas, contextual- y situacionalmente variables y articuladas con una jerarquía social y económica específica. También hace referencia a construcciones ideológicas, discursos y valores con una larga historia que refleja un proyecto de dominación de alcance prácticamente global. A través de prácticas como el golf, tal construcción ideológica es traducida en habitus y disposiciones corporales que, en una relación tautológica, hacen aparecer la existencia de privilegios como efecto de diferencias naturalizadas.
Al mismo tiempo, en El privilegio en juego la blanquitud aparece como una identidad especialmente marcada. A diferencia de contextos como el estadounidense, donde la blanquitud ha sido comprendida como una norma no marcada, en América Latina son frecuentemente las élites las que reclaman para sí una identidad racial blanca. Esta no necesariamente es denominada como tal, pero trasluce, por ejemplo, a través de las frecuentes referencias a los ancestros europeos o el uso de diversos marcadores culturales y lingüísticos a tal efecto.
En relación con las disposiciones corporales que mencionaba anteriormente, El privilegio en juego también pone de relieve la importancia del cuerpo y del espacio para las prácticas que sostienen el privilegio blanco. Es interesante la manera en que la relación entre visibilidad e invisibilidad también supone una particular disposición de los cuerpos y una mirada disciplinadora por parte del grupo de pares, quienes evalúan y, eventualmente, avalan el comportamiento de cada miembro.
Por último, El privilegio en juego arroja luces sobre la relevancia de la homosocialidad para la reproducción del privilegio. Exceptuando el 10% de mujeres entre la membresía de los clubes de golf descritos por Cerón-Anaya, la práctica de este deporte es una cuestión altamente masculinizada. Incluso los caddies, que realizan una labor que, hasta cierto punto, es posible caracterizar como trabajo emocional, son exclusivamente hombres. Es decir, el contexto del golf, tanto al momento del juego en la cancha como en su iteración en el “hoyo 19” —el bar—, es un contexto donde son hombres quienes hablan, juegan y discuten con otros hombres, construyendo una forma de masculinidad articulada interseccionalmente con privilegios de clase y raza. Parecería ser que el campo de golf, junto con el bar del club, es uno de los espacios donde se construyen y reafirman los pactos implícitos que perpetúan la dominación. No solo se trata de pactos de la blanquitud, según el concepto de Cida Bento, sino también de cofradías masculinas, cuyo poder se encuentra anudado precisamente a las intersecciones de clase, raza y género en las que se sitúan.