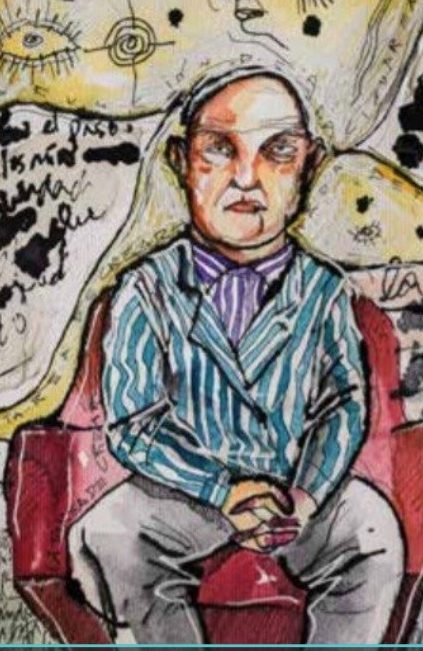Verónica Estay: “Quisiéramos que este libro ayude a que surjan otros desobedientes”

El libro Antología desobediente. Familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia (Tiempo Robado editoras, 2024) reúne un conjunto de escritos de familiares de genocidas de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, El Salvador, España y Alemania; y de quienes les han acompañado en el complejo proceso de hacer de la desobediencia una opción. Verónica Estay Stange es editora y compiladora de este volumen.
Doctora en Literatura francesa y profesora en la Universidad Paris Cité, como hija de sobrevivientes, Verónica Estay es miembro de la Asociación de ex presos políticos chilenos en Francia, y como sobrina de un responsable de crímenes de lesa humanidad -Miguel Estay, “El Fanta-, es coordinadora de Historias Desobedientes-Chile.
Desde ambos roles ha estado dedicada a la edición de Antología Desobediente. Familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia, publicado por Tiempo Robado Editoras el año 2024.
El libro está dividido en tres partes. La primera, Quiénes somos, contiene una serie de declaraciones de principios de los colectivos de distintos países, redactadas como un manifiesto. En la segunda parte del libro, Relatos de vida, hay testimonios de desobedientes de distintos países. En la tercera parte, Reflexiones desde y sobre la desobediencia, la idea fue integrar, como su nombre lo indica, las reflexiones de personas que no eran desobedientes, pero que han acompañado y pensado el colectivo, militantes por los derechos humanos y también investigadores.
En el colectivo Historias Desobedientes, cuenta, “hay una gran necesidad de escritura y de expresión a través de la palabra”. Ella no es la excepción, por lo que a la fecha ha publicado dos libros bajo el sello de LOM sobre el tema de la memoria: La resaca de la memoria y De Papudo al infierno. Autobiografía de Andrés Valenzuela Morales.
Paralelamente ha coordinado tres libros y, ahora, cuatro, con esta agrupación que Verónica Estay define como un “colectivo bastante único en su género, el primero de este tipo en la historia de los grandes crímenes de masa, que se constituye en torno a este rasgo común que es el de ser familiar de los responsables de crímenes de lesa humanidad de las dictaduras latinoamericanas y de otros países”.
Este es un tema del que no se habla mucho. ¿Cómo ha enfrentado el colectivo hacer públicos estos testimonios, estas reflexiones?
Digamos que hay rasgos comunes en la mayoría, o en todos los desobedientes, que tienen que ver con la dificultad para tomar la palabra y que implica todo un proceso previo que es, primero, de saber, de atreverse a enfrentar la verdad, a mirarla de frente. Luego, tomar una posición ética de condena absoluta frente a los actos del criminal, lo cual es un requisito, por cierto, para asumir las contradicciones que, en el plano afectivo, ese posicionamiento puede acarrear. El tema de los afectos no necesariamente acompaña la posición ética y política, hay un gran desgarro en muchos compañeros entre el afecto hacia el padre y el repudio hacia el torturador, entonces. Es todo un proceso que tiene un costo muy alto. En la mayoría de los casos hay una ruptura con la familia o un distanciamiento, por lo menos. Todo eso se explica en el libro en la parte testimonial y, después, en los textos colectivos destinados al ámbito público. En este último ámbito, las dificultades a las que nos vemos enfrentados varían según los distintos países. Por ejemplo, en Argentina, hubo bastante reticencia al principio, cuando el Colectivo recién surgió porque, obviamente, genera mucha desconfianza y es algo que sabíamos que iba a ser así. Después hubo una recepción muy cálida, muy humana y generosa por parte de las víctimas y es por eso que en este libro hay textos de investigadores y militantes por los derechos humanos de Argentina que acompañaron y acompañan el desarrollo de este movimiento.
En Chile ha sido un poco más difícil a nivel institucional, también hay mucha desconfianza y es normal. El Colectivo en Chile es más joven que en Argentina, surgió dos años después, y ha sido difícil insertarnos en el ámbito de los derechos humanos, pero debo decir que hay una gran diferencia entre el recibimiento o no recibimiento en el ámbito institucional (esta desconfianza, esta crítica, incluso esta reticencia frente a nuestra presencia misma en el campo de los derechos humanos), por un lado, y el encuentro cara a cara, cuerpo a cuerpo, que hemos tenido incluso con familiares con víctimas de nuestros propios padres, tíos o abuelos, por otro lado. En ese encuentro que pasa por el cuerpo siempre ha habido, igual que en Argentina, una gran calidez, una generosidad tremenda. En Chile están esos dos ámbitos a los que hay que acceder de manera distinta.
En Uruguay, curiosamente, el contacto institucional ha sido bastante más fácil, recibieron muy bien al colectivo desde el principio. En Paraguay, de plano, la iniciativa de crear el Colectivo fue tomada por la Coordinadora de derechos humanos del Paraguay (CODEHUPY), que es el principal organismo de derechos humanos, o sea, había no solo una mano tendida, sino realmente una iniciativa de fundar un movimiento así por parte de esta institución. Depende mucho del contexto, pero en todos los casos el proceso personal, individual, es muy difícil y muy doloroso.
El año pasado hubo un gran revuelo a propósito del caso de Isabel Amor. Sin necesariamente profundizar en este tema, me gustaría hablar sobre la relevancia de publicaciones como Antología desobediente. Han pasado 51 años del golpe de Estado y todavía nos enfrentamos a la relativización de la violencia y de la violación a los derechos humanos. ¿Cómo lo ves tú?
Con los compañeros del Colectivo seguimos de cerca el caso de Isabel Amor. En un análisis personal, me parece que ella está en un proceso que todavía no ha finalizado, digamos que es una desobediente en camino. Pero justamente, las afirmaciones que hizo –que son desde luego insostenibles– se pueden entender. No digo justificar, pero sí entender.
Conociendo la historia de mis compañeros, habiendo leído textos, habiendo intercambiado con ellos, todos nosotros sabemos que es un proceso que implica una evolución en la asunción de la desobediencia y de un posicionamiento crítico frente a los padres. No podemos saber adónde va a llegar el caso de Isabel Amor: eso depende de ella. Pero creo que, cuando uno es familiar de un responsable de crímenes de lesa humanidad y asume un cargo público, es necesario tomar una posición totalmente clara, una posición que no dé lugar a ambigüedades y aceptar que no hay justificación posible para lo que ocurrió. Después, en el plano personal, en el intercambio cotidiano con otras personas, uno puede expresar cómo se siente, lo difícil que es, lo mucho que quiso o que quiere a la persona. Eso es asunto de cada cual, pero yo diría que en el ámbito político es muy importante tener una posición clara. De cualquier modo, hay que reconocer que el caso de Isabel Amor es muy distinto, por ejemplo, del de Loreto Iturriaga, la hija de Iturriaga Neumann, que no es ni siquiera una desobediente potencial, sino una absoluta negacionista. Creo que ahí no hay esperanza.
Lo que nos interesa con este libro y lo que me interesa a mí como editora, es que las personas que están en el camino –un camino que todos nosotros hemos recorrido–, puedan avanzar a través del conocimiento de la experiencia de otras personas, seguir por esta vía que no sé si es la única vía, pero es una manera de trascender esos desgarros a través de un acto político cuyo horizonte último es incuestionable, porque son los derechos humanos. Lo que quisiéramos es que este libro ayude a que surjan otros desobedientes, a pesar de la dificultad que existe en Chile para aceptar a personas como nosotros: no me refiero a los hijos de criminales que no condenan sus actos, sino a aquellos que los condenan sin concesiones. A pesar de esa dificultad, esperamos que la desobediencia se siga extendiendo.
Entendiendo que en Chile muchos criminales y cómplices de la dictadura están libres, otros estuvieron muchos años libres antes de enfrentar procesos judiciales, o bien, la justicia ha tardado 50 años en llegar. ¿Cómo sientes tú que conversan ambas cosas, por un lado, la justicia institucional, y por otro, los procesos de desobediencia? ¿Son caminos que van juntos o separados?
Para nosotros es muy claro que el proceso de justicia en los distintos países es determinante para una toma de conciencia social que permita el surgimiento de movimientos como el nuestro. No es por nada que Historias Desobedientes surgió en Argentina, donde ha habido un trabajo de memoria mucho más contundente que en Chile. En el testimonio que dan los compañeros de Argentina, ellos reconocen que, en su proceso de toma de conciencia de la verdad, de descubrimiento y toma de posición ética, el hecho de que hubiera un juicio fue fundamental. En Chile, sabemos que el proceso y el trabajo de memoria, y el trabajo de justicia sobre todo, es mucho menos contundente que en Argentina y, por lo tanto, es más difícil que surjan nuevos desobedientes. De todas formas los hay, pero creo que vamos contra una tendencia que es la de la impunidad, de negar los crímenes, y que se acompaña con las políticas de Estado implantadas desde hace mucho tiempo. Esperamos que, como este trabajo de justicia todavía deja mucho que desear en Chile, nuestro propio testimonio, nuestro colectivo, pueda contribuir a que otros casos sean juzgados, una toma de conciencia colectiva también en ese sentido.
Este libro tiene algunos textos nuevos relacionados con familiares de nazis. La historia en Alemania es más amplia en este sentido que en Sudamérica. ¿Cuáles crees tú que son los aprendizajes para los colectivos sudamericanos con respecto a la justicia, a la memoria, a la desobediencia?
Yo creo que el aprendizaje es recíproco. No es que tengamos necesariamente solo nosotros que asumir las lecciones que nos puede dar Alemania, sino que, con el paso del tiempo, esas lecciones van en los dos sentidos. Está claro que los juicios de Nuremberg fueron ejemplares para el mundo entero, y creo que eso es una lección que la humanidad debería haber retenido. Considerando la situación actual, no necesariamente fue el caso. Pero hay que reconocer la importancia de este trabajo de juzgar, por lo menos, a los principales responsables, –porque también hubo algunas fallas, no todos los nazis fueron juzgados, sino los principales responsables: Eichmann y los demás que conocemos–. Inversamente, yo diría que lo que el colectivo Historias Desobedientes, como un colectivo internacional, puede aportar a Alemania es sobre todo la dimensión política de la toma de posición de los descendientes de perpetradores. Porque en Alemania hay hijos y descendientes de nazis que se oponen a lo que hicieron sus padres, pero hasta ahora siempre ha sido en el ámbito personal y privado. Así lo muestran algunos libros que se han escrito en ese sentido, como el de Niklas Frank, hijo de Hans Frank, un criminal nazi, cuyo título (por lo menos en la traducción francesa) es El padre. Un ajuste de cuentas.
En cambio, nosotros pedimos cuentas por la sociedad entera. No al padre como padre, porque quizás fue un buen padre, sino al criminal por lo que le hizo a la humanidad y a la sociedad. Eso creo que es también una lección que los compañeros de Alemania están retomando del movimiento surgido en Argentina y después en Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, El Salvador, España.
Otro punto importante que una de las compañeras subraya en su texto, Anne Wihstutz, es que en Alemania la historia del nazismo, si bien se aborda en todos los cursos y es un tema pedagógico fundamental, está muy desafectivizada, no pasa por las emociones. Se enseña como algo que pertenece al pasado, justamente con todo el tiempo que ha transcurrido, como algo exterior a los alumnos, algo que no tiene que ver con su vida actual y que no tiene que ver con ellos mismos. Por lo tanto, es muy difícil que esas personas se pregunten, pero ¿qué hacía mi abuelo, mi bisabuelo o mi tatarabuelo en esa época? ¿Qué posición tenía? Y algunos, cuando se lo cuestionan, se dan cuenta de que, si no eran nazis, por lo menos eran partidarios del nazismo. Yo creo que eso es algo que en Alemania se tiene todavía que trabajar, como lo muestra este texto de Anne. Me parece que ese trabajo que pasa por los afectos sí está presente en Chile, en Argentina y en otros países de América del Sur.
¿Cómo fue la selección de textos para este libro?
El trabajo tomó varios meses, con mayor o menor intensidad. Primero es un trabajo de selección, luego de relectura, después de organización para concebir la estructura del libro, porque no reproduce la estructura de los otros libros. Hubo un trabajo conjunto con las editoras de Tiempo Robado. Gloria Elgueta y Claudia Marchant, y luego un intercambio con los autores cuando hubo correcciones, intercambio que se extendió por varios meses. El primer criterio fue que los textos correspondieran a la línea editorial de Tiempo Robado, es decir, que no fueran de ficción, sino más bien de reflexión o quizás con algún carácter testimonial. Después, la idea era que hubiera autores de todos los países donde se ha sembrado la semilla de la desobediencia, independientemente de los frutos que por ahora haya dado. Por ejemplo, hay un texto de una compañera de El Salvador, pero no podemos decir que haya un movimiento de desobedientes allí, aunque tengamos a una desobediente salvadoreña. Un texto colectivo de los compañeros de Brasil, que tampoco se han consolidado todavía como grupo, pero están presentes, están trabajando en eso. Hemos estrechado vínculos con los compañeros de Alemania que recién se están constituyendo como colectivo. También hay un texto de España, para sumar tanta diversidad como fuera posible.
¿Hay algo más que quisieras agregar sobre este libro, sobre la desobediencia?
Simplemente quisiera decir lo mismo que dije cuando publiqué mi libro De Papudo al infierno. A los futuros lectores o a quienes escuchen hablar de este libro, les pediría simplemente que no juzguen sin haber leído el libro. Es cierto que este colectivo, de entrada, cuando se escucha su nombre y su apellido, sobre todo la palabra “genocidas”, puede generar mucha reticencia. Y creo que es sano y es normal. Pero me gustaría que las personas acepten esta invitación y que a partir de ahí se pueda establecer idealmente un diálogo. No necesariamente tienen que estar de acuerdo con lo que ahí se dice, pero creo que es la posibilidad de diálogo lo que me gustaría subrayar con esta publicación. Parafraseando al poeta Blas de Otero, yo diría que, como sociedad, después de todo lo vivido y lo sufrido, “nos queda la palabra”.