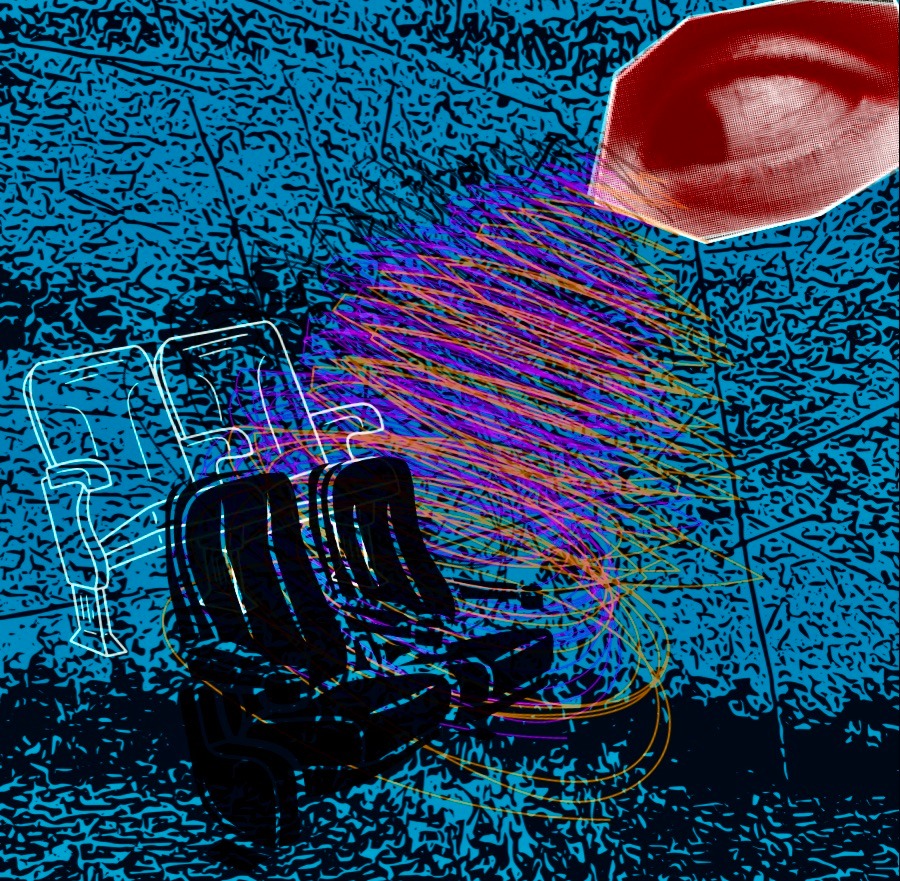Recorrido gráfico por Abya Yala, una travesía callejera

/ por Paula Pardo
Fotos: Francisco Mondaca
Durante casi un año, Cecilia Mur y compañía, viajaron por tierra desde México a Argentina compilando carteles que combinaran arte y política. De regreso en Buenos Aires, con el material reunido montaron la exposición «Barricadas Gráficas», el mismo día que Macri asumió la presidencia. Con parte de ese material enrollado bajo el brazo –una mixtura de estilos, discursos y consignas– vino hasta Santiago para compartir su trabajo en el Primer Encuentro de Arte Callejero Feminista. Cecilia participó del conversatorio de artes gráficas “¿Por qué en la calle?” y luego fue parte de una salida a terreno con la brigada. Al día siguiente, con el mismo rollo bajo el brazo, nos juntamos en la Plaza de Armas a conversar sobre la gráfica como herramienta de lucha en el continente. Esto salió.