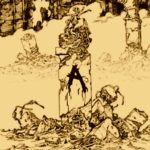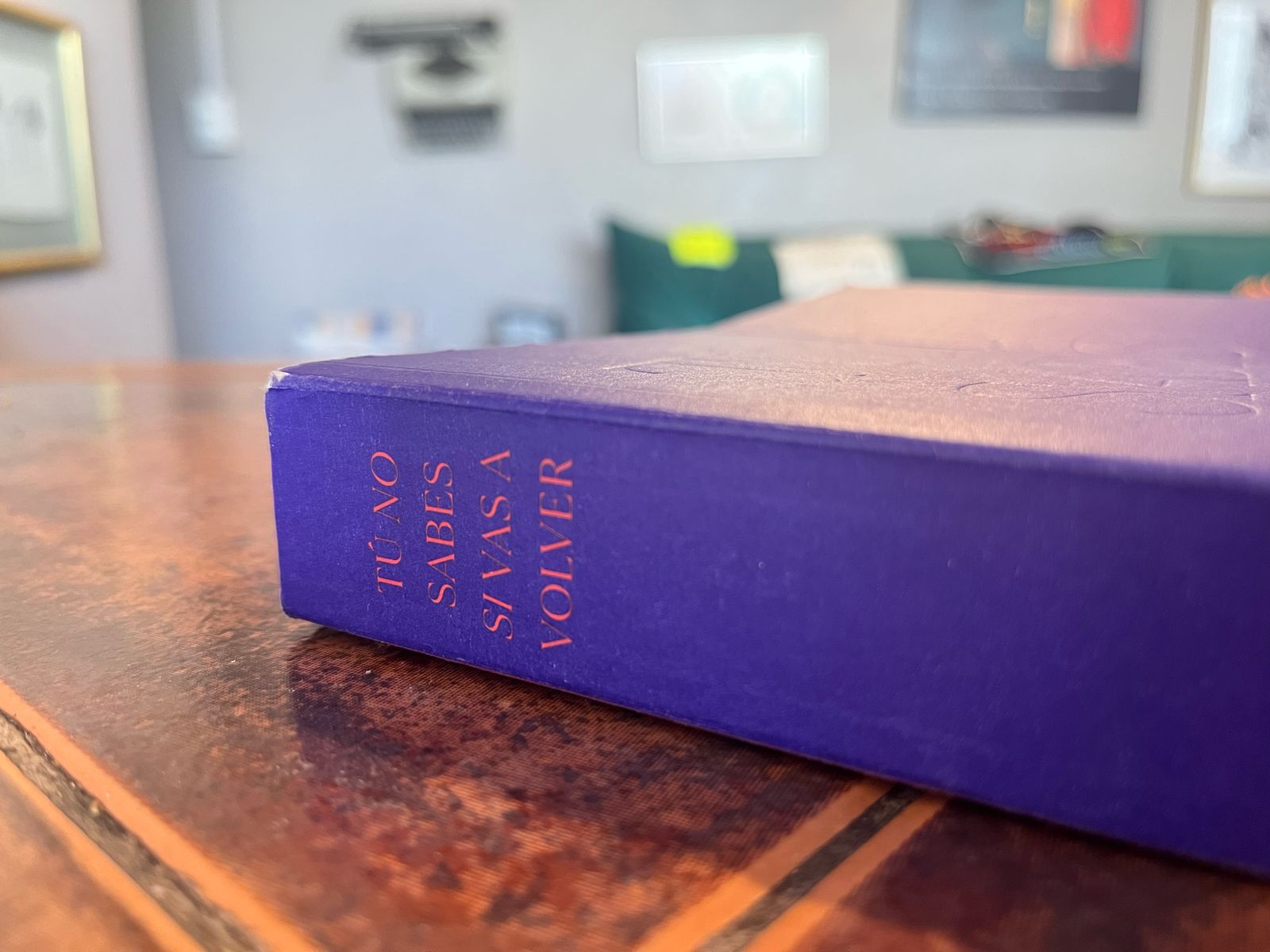Siempre vendrán de vuelta sin haber ido
Nunca a ninguna parte los doctorados.
Y eso que vuelan gratis…
Gonzalo Rojas
Capítulo I
Que trata de la condición y ejercicio del ponencista sin mesa.
Primeras vicisitudes. Insinuación del derrotero
Su mamá abre los cajones, trajina entre la ropa fría y prestidigita unas mudas perfectamente dobladas. El ponencista presencia por el rabillo del ojo el silencioso prodigio del armario ordenado mientras se afana por concluir algunos imponderables del viaje. Navega a la deriva entre tres ventanas abiertas. La primera corresponde a la ponencia. Esta le causa un escozor caliente en la guata que se parece al hambre un día de invierno, pero que no es el hambre, pues es de conocimiento general –doxa– el hecho meridiano de que un ponencista jamás pasa hambre, salvo en las circunstancias descritas bajo el aforismo latino bajonum humanum est. La segunda es la reserva del hotel y sólo sigue así porque olvidó cerrarla; aunque ahora agradezca su purificante presencia de asunto resuelto. La tercera es la bandeja de entrada del correo. Ésta última le provoca un cierre de la válvula pilórica seguido de un vértigo de barco pirata en la boca del estómago que, si se descuida, le enfría las rodillas y se convierte en un punzante retorcijón. Falta un día para su viaje a Bogotá y acaba de darse cuenta de que su ponencia no aparece en el programa. El problema no deja de ser grave con ascendente catastrófico pues plantea en último término la negación radical de su ser ponencista; pone en entredicho la misma nominación ontológica del autor de ponencias ―y sin él, no sabemos qué sería de este texto.
El ponencista pierde la calma. La recupera. La vuelve a perder. Le sobreviene la inquietante sensación de que nunca la tuvo. Carga la página a la espera de alguna respuesta ―ingeniosa― de la organización. A decir verdad, la única que le sirve es una que resuelva la inexplicable elisión de su nombre en el evento. En paralelo discute con su madre asuntos no menos trascedentes, como la proporción áurea de los pares de calcetines para cinco días de viaje; la compleja álgebra de la combinación exacta de chombas y pantalones, la extrañísima desaparición de la camisa roja a cuadros y la elección de los jeans más azules por sobre los desteñidos ―querella frugal que suscita una obtusa defensa de la madre a favor de la pureza de la mezclilla sustentada en una metafísica cromática de la que el investigador toma nota como: “posible brote de retórica nacionalista en el discurso cotidiano” 1.
Pronto, el ponencista se encuentra ejecutando de modo mecánico la rutina del servicio al cliente. Para ganar tiempo busca en las últimas veinte páginas del correo el comprobante de pago en caso de que se lo pidan. Se lo piden. En el siguiente mail los organizadores le indican que su ponencia queda programada para la última mesa del último día. Las palabras colisionan como hadrones en su cabeza y siente por un instante que lo que realmente está haciendo es agendar una colonoscopia. Pero no es así.
El ponencista espabila. Sabe mejor que nadie lo que esto significa: vuelve a estar inscrito en un congreso internacional. Su membrete académico es restituido. Después de sortear la prueba de los correos antiguos, eludir los sinsabores de la burocracia, derrotar los infortunios del traspapel y salir vencedor de las peripecias de la camisa roja a cuadros el ponencista, individuo susceptible a episodios de ingenuidad extrema, cree haberse internado en la jornada más oscura del viaje.
El resto es exultante. El ponencista experimenta la apertura de la válvula pilórica justo en el momento en que el cierre de la maleta exhala su áspero zumbido de bicho metálico.
Baja a poner las tazas. La madre muele una palta. Toman once con la tele prendida.
*Llamaremos a toda esta secuencia: la primera llamada a la aventura (y su consiguiente rechazo)* 2

Capítulo II
Del encuentro con Robin
Visión de Gabo sentado en el techo por la tarde y prolegómenos de la yerba
A la salida del aeropuerto lo intercepta una colombiana que le saca quince centímetros. Señala que enseguida le derivará a algún chófer que trabaje para su hotel. Le indica un punto con el dedo, mira la pantalla de una tableta y dice: ― en dos minutos llega a recogerte Robin, y se aleja veloz a continuar su tarea de evitarles a los pasajeros el espasmo del extravío. El ponencista obedece y en exactos ciento veinte segundos aparece por el costado del parqueo una colosal máquina china a la que se aúpa como si fuese a montar un camello.
Robin tiene alrededor de cuarenta años. Cuatro décadas bien encajadas en el rostro. Es un poco más alto que el ponencista y tiene el pelo castaño corto, ojos chicos, penetrantes, y una voz sedeña en la que las palabras se percutan en un pulimentado castellano (pronto el ponencista descubrirá que esa es la prosodia propia del bogotano). Se acomoda en el asiento. El tablero huele a plástico nuevo. Percibe el suave fuelle de un acordeón de ballenato. Hay una pantalla en el panel central donde rotan videos de Carlos Vives. El copiloto colige que se trata del material más reciente del colombiano porque a) sólo reconoce el hit La Bicicleta feat Shakira y b) el cantante se parece cada vez más a una tía abuela que por un tiempo durmió con los ondulines puestos para que no se le desarmara la base.
Aun no anochece. La ciudad está iluminada por un cielo bermejo, como si la conurbación se sumergiera en una posa de sangre. El chofer le pregunta si es su primera vez en el país. Sí, la primera, repite el ponencista.
― De dónde
― De Chile.
De Chile, repite Robin sin emoción. Sí. Chile, corrobora el ponencista (…). Comenta que viene a un congreso. ― De qué, retrueca parco el chofer. ― De literatura, espeta el copiloto. ―Le gusta leer, inquiere Robin escrutándolo por el rabillo. El ponencista se demora en decidir si le acaban de formular una pregunta o una afirmación. ― Te gusta, confirma con una sonrisa torcida el hombre al volante. ― Sí, reconoce el extranjero, a eso me dedico. Ante el casi imperceptible ademán de perplejidad ―o desinterés― del conductor, agrega que de hecho viene a presentar una ponencia sobre un escritor colombiano. Entonces el ponencista se arremanga el chaleco, se descubre el antebrazo y se lo acerca a la cara a Robin aprovechando el semáforo. Tiene un tatuaje de García Márquez con el ojo derecho entintado y sacando la lengua por debajo del bigote. El conductor tarda un momento en dar forma al diseño, pero apenas lo consigue abre los ojos entusiasmado. Menciona algunos paseos turísticos para los seguidores verdaderos del nobel colombiano que él mismo organiza y preside. Uno de ellos tiene una tarifa en dólares que el ponencista no logra transformar ni a pesos chilenos ni colombianos, y consiste en la visita a un pueblo a las afueras de Bogotá donde llegó el joven novelista a cursar la enseñanza media. Es una localidad a la que arribó luego de una travesía de semanas por el río Magdalena que lo llevaría a su primer contacto con los cachacos (y que el ponencista supone, le habría servido años después para algunos pasajes de El amor en los tiempos del cólera). Le asegura que a esa edad el Gabo era asiduo a fumar marihuana. Que de vez en cuando se escapaba del colegio y se encaramaba a los techos a quemar un poco de yerba mientras miraba pasar la tarde. El ponencista lo pudo ver escupir un humo blanco y plomo, casi tan terso como el hueso, recortado frente a un arrebol que se desangra impúdico y remolón hacia el poniente. Puede que fuese ahí, macoña abajo, que se le apareciera por primera vez la imagen lenta y triste de una pezuña enterrada en un lodazal. Robin, de buen humor, apostilla que ése es el secreto de la magia en sus libros. Para el ponencista esa imagen que le comparte el bogotano tiene la luz locuaz e inefable de las revelaciones. Aprovecha la experiencia que anota como: “primera sincronía jungiana en Colombia” en su diario de viaje del 12 de junio, para preguntarle al conductor si sabe dónde puede conseguir algo de yerba para seguir los pasos del maestro. Robin sonríe socarrón por la comisura: ― Está hablando con la persona indicada, dice, girando la cabeza por un segundo y mirándole directo a los ojos:
― Yo le consigo.
*Daremos cuenta de la conclusión del presente acápite con la extraña aparición del enyuntaje entre mentor y ayudante. Intercepción atávica de los arquetipos sudakas del amauta y el chaski*
Perfil del autor/a:
Notas:
- La nota completa dice: Posible brote de retórica nacionalista en el discurso cotidiano. Rastrear estructuras de sentimientos ligadas a colores fríos. Revisar Súmula nunca infusa de excepciones morfológicas de Licario y averiguar qué dice Jamesson, Spivack y Maturana. Elevear pormenorizado informe a las bases.
- Mayores detalles de esta figura se podrán encontrar en la ponencia: El antihéroe como espejo del héroe; derrota y arquetipos desolados en la estructura de la psiquis posudaka; el caso Comala ―de inminente producción.