Algunos alcances (y problematizaciones) sobre el feminismo decolonial
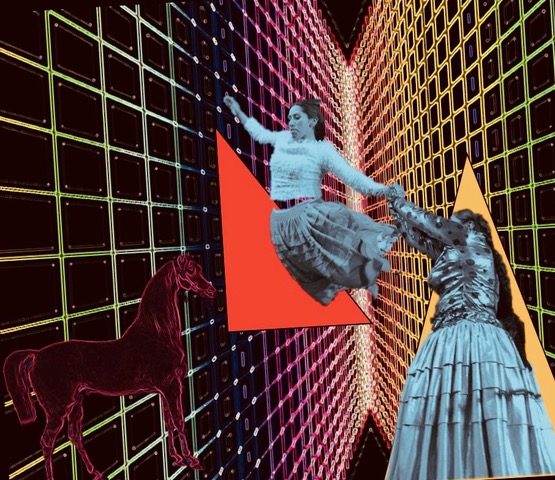
En este breve ensayo me interesa mostrar cómo algunas de las críticas que se han hecho a los estudios decoloniales son susceptibles de ser formuladas también al denominado feminismo decolonial, basándome para ello en los trabajos de dos de sus autoras más reconocidas e influyentes: María Lugones y Rita Segato. Dicho esto, resulta lógico preguntarse: ¿por qué realizar este énfasis crítico sobre el feminismo decolonial, si hasta ahora ningún feminismo ha resultado ser unificador de las demandas de las mujeres y, por consiguiente, todos los feminismos -sobre todo los pensados y emanados desde Europa y Estados Unidos- han mostrado ser sensibles a profundas e importantes críticas y necesarias modificaciones?
Mi respuesta es que deseo hacer esta crítica porque, en un momento como el del Chile actual -con el auge feminista desde el año 2017 y donde “la cuestión” de la reivindicación Mapuche se ha convertido en un tema obligado desde la revuelta popular de Octubre-, creo que es imprescindible la tarea de descolonizar nuestras epistemologías y nuestras prácticas políticas e intelectuales. Y, al ser el feminismo decolonial el que actualmente abraza esta tarea como propia, es necesario analizarlo con una mirada crítica; no con el objetivo de destruir esta voluntad política de descolonización, sino todo lo contrario: con la intención de fortalecerla y buscar caminos de teoría y práctica política que efectivamente faciliten la consecución de este fin.
Con este objetivo realizo mi modesto análisis sobre dos de los problemas del feminismo decolonial que yo advierto, basándome en los textos “Colonialidad y género” de Lugones, y “Colonialidad y patriarcado moderno”, de Segato. El primero de esos problemas es la forma en que los estudios decoloniales conceptualizan la subalternidad; y el segundo, la definición monolítica que presentan de la modernidad, específicamente la identificación unívoca que ambas autoras realizan entre colonialidad y modernidad.
Según la historiadora Claudia Zapata, la subalternidad es conceptualizada en la perspectiva decolonial no sólo como la experiencia de un grupo excluido por los sectores hegemónicos, sino además como “los depositarios de lógicas no modernas” (55) donde su potencial de acción “parece residir en esa condición de otredad cultural” (55), una concepción despolitizada y ahistórica de la posible acción reivindicativa de los subalternos. En esto Zapata identifica un énfasis culturalista, el cual explicaría que tanto sectores indígenas como afrodescendientes ocupen un lugar importante en este tipo de teorizaciones; los que sin embargo no siempre gozan de reconocimiento como referentes del discurso decolonial (59), sino que más bien son tratados como objeto de dichas teorizaciones, donde los subalternos “parecen constituir un bloque continuo, portadores de saberes, cosmovisiones y epistemologías estables, sin contradicciones internas, mucho menos producidas históricamente (…) No hay una escucha real, mucho menos un diálogo, sino una selección intencionada de sujetos y discursos” (61).
Creo que esto puede observarse particularmente en el trabajo de Lugones Colonialidad y género, donde la idealización de los grupos subalternos como depositarios ejemplares de epistemes y formas de cultura “otra”, lleva a la autora a aseverar que el género no existía en las “tribus”, sino que éste sería una construcción inherentemente colonial-moderna y occidental. Ella asevera “Como el capitalismo eurocentrado global se constituyó a través de la colonización, esto introdujo diferencias de género donde, anteriormente, no existía ninguna” (64) y sostiene, citando a Allen, “que muchas comunidades tribales (…) eran matriarcales, reconocían positivamente tanto a la homosexualidad como al ‘tercer’ género, y entendían al género en términos igualitarios, no en los términos de subordinación que el capitalismo eurocentrado les terminó por imponer” (64). Es mucho lo que se puede discutir en estas escasas líneas, pero me concentraré en solo uno de los problemas que supone: el escaso diálogo que tiene la propuesta de Lugones con el pensamiento desplegado por sus contemporáneas, las mujeres indígenas latinoamericanas (desarrollo quizá en ciernes, eso se le podría conceder), quienes sostienen con bastante claridad, desde su experiencia y sus propias teorizaciones, que tanto el género como la dominación patriarcal existían antes de la colonización, afirmación contenida en los conceptos de entronque patriarcal (Paredes) o de patriarcado originario ancestral (Cabnal); inclusive. La misma Segato planteará que existe un patriarcado anterior a la época colonial, eso sí, adjetivándolo como patriarcado de baja intensidad.
Por poner un ejemplo, en el caso concreto de las mujeres mapuche Margarita Calfio explicita que sí había relaciones sexo-genéricas jerarquizadas “Socialmente, se puede decir que las mujeres estaban subordinadas, eran parte de los recursos económicos de la comunidad o linaje y, por ello, eran transadas por cabezas de animales” (92) donde, no obstante, la “subordinación social no implicaba desvalorización, ni falta de espacio propio.” (92). Sin embargo, el desarrollo teórico que más frontalmente contradice los postulados de Lugones en torno a la existencia/inexistencia del género y de la dominación patriarcal previos a la colonización, aparece, a mi juicio, en los planteamientos de Cabnal. Ella, además de denunciar categóricamente la violencia patriarcal ancestral de los pueblos indígenas, denunciará también la heteronorma y la desigualdad “escondida” bajo los principios de complementariedad y dualidad, lo que va directamente en contra del planteamiento de un “tercer género”, de la homosexualidad y de la igualdad entre los sexos que presupone Lugones como características representativas de la “otredad cultural indígena”, una idea ampliamente aceptada entre quienes suscriben este tipo de relatos idealizadores de los pueblos indígenas. Cito un texto de la autora donde se muestra una perspectiva distinta:
Las relaciones entre mujeres y hombres están basadas en principios y valores estructurales que a lo interno de mi cosmovisión indígena establecen una dualidad opresiva, con lo cual no veo posibilidades para la liberación de la vida de las mujeres para la armonización total cósmica, si continuamos refuncionalizando fundamentalismos étnicos. (…) Designadas por la heteronorma cosmogónica las mujeres indígenas asumimos el rol de cuidadoras de la cultura, protectoras, reproductoras y guardianas ancestrales de ese patriarcado originario, y reafirmamos en nuestros cuerpos la heterosexualidad, la maternidad obligatoria, y el pacto ancestral masculino de que las mujeres en continuum, seamos tributarias para la supremacía patriarcal ancestral (Cabnal 18).
Respecto a Rita Segato, cabe señalar que si bien la reconocida antropóloga argentina reconoce la existencia del género y de la dominación patriarcal previos a la intrusión colonial, la visión de una subalternidad idealizada y en algún momento pura que se le critica a la perspectiva decolonial también es identificable en su trabajo. Esto se muestra cuando la autora sobreestima el poder que las mujeres indígenas podían ejercer sobre la organización política de sus comunidades desde el espacio doméstico/privado, como también sobreestima la legitimidad de la mujer en la dualidad/complementariedad cosmogónica y la flexibilidad del género sujeto a esta concepción, hechos que Cabnal derechamente cuestiona. Asimismo, subyace en este texto la idea de que el pasado indígena era mejor, como también la sugerencia tácita de “regresar” a los tiempos pre-modernos dado que ahí yacen los verdaderos modelos de la liberación y equidad femenina; algo en lo que profundizaré en breve revisando los efectos políticos y teóricos de identificar modernidad con colonialidad.
Para cerrar este punto, me limitaré a señalar que, si el propósito del feminismo decolonial es descolonizar las epistemologías eurocéntricas, tiene la obligación metodológica de intentar ser representativo con las reflexiones que articula desde la subalternidad, de abandonar su “fascinación con la otredad cultural” (Zapata 59) y de conocer las propuestas que dice recoger, así como reconocer las voces -diversas- de los sujetos subalternos en cuanto sujetos epistémicos, productores de conocimientos, no sólo como objeto de análisis y representación (o referenciados selectivamente).
El segundo problema que deseo abordar es el concepto que la perspectiva decolonial tiene de la modernidad, y qué implicancias tiene esta visión en la construcción teórica de un feminismo decolonial. Para Zapata, la modernidad se presenta aquí como “una modernidad monolítica, que no distingue entre una vertiente instrumental y una emancipadora” (59), donde además se establece una continuidad entre la modernidad, el colonialismo, el eurocentrismo y occidente, lo que es según Zapata “históricamente insostenible y políticamente complicado”. Concretamente, creo que las implicancias son claramente ilustradas en los planteamientos de “Colonialidad y patriarcado moderno”.
La visión monolítica de la modernidad que plantea la perspectiva decolonial se traduce, en primera instancia, en el énfasis que realiza Segato en buscar referentes para un desarrollo feminista en momentos precoloniales (y por consiguiente entendidos como premodernos), como por ejemplo, cuando perfila en términos positivos al espacio doméstico de las culturas indígenas, donde este sería “un espacio ontológicamente y políticamente entero, completo con su política propia, con sus asociaciones propias” (119), en contraste con el espacio doméstico moderno. Una voluntad política (la de revisar el pasado) que, personalmente, considero fructífera, y que coincide con los planteamientos del feminismo de la diferencia desarrollado en España por el centro Duoda (y con recepción en Chile por parte del grupo Feministas Lúcidas), quienes han tomado a las místicas y beguinas medievales como modelo a seguir de libertad femenina, y desde donde se han construido nutritivas críticas para los desarrollos de los feminismos contemporáneos. Es claro que la búsqueda de modelos en el pasado no constituye un problema en sí mismo; lo que sí supone un problema es la existencia de una idealización del pasado, o la identificación de “indígena” (contemporáneo) con “pasado” que se filtra en las ideas de Segato; como ocurre cuando plantea que el fracaso de las ONG que buscan ayudar a promover la igualdad de género entre las mujeres indígenas se debe a que, como sujetos occidentales, las ONG carecen de la “sensibilidad” indígena respecto de su propia construcción de género (119): es decir, una sensibilidad “otra”, no-moderna.
El problema que más me interesa plantear también deviene de la identificación de modernidad con colonialidad. Como indica el relativo consenso entre los feminismos indígena, poscolonial y decolonial, la intrusión colonial implicó un recrudecimiento de la opresión de la mujer. Por consiguiente, resulta lógico aseverar que el hito colonial significó para las mujeres un fortalecimiento de la dominación patriarcal ejercida sobre ellas. El problema, empero, es el siguiente: si la modernidad es sinónimo de colonial, ocurre el “salto” lógico de señalar que, si las condiciones que imponía el sistema sexo-genérico eran mejores en los tiempos pre-coloniales, entonces también eran mejores en los tiempos pre-modernos; es decir, que la modernidad (“al igual” que la colonialidad) no ha hecho nada más que afectar negativamente a las mujeres en cuanto a mujeres. Creo que esta es la identificación que subyace a los planteamientos de la autora, y me parece profundamente problemática. En primera instancia, porque la evidencia histórica lo hace insostenible (como por ejemplo, aseverar que las mujeres medievales como conjunto vivían, en todos los aspectos, en mejores condiciones que las mujeres modernas, o que la modernidad no ha significado mejoras o posibilidades para las mujeres), y en segundo lugar, porque niega las capacidades y dimensiones emancipadoras de la modernidad, con lo que las mujeres quedamos profundamente desvalidas de herramientas para posicionarnos políticamente como sujeto colectivo cuyo propósito sea la transformación radical de la sociedad en nuestro beneficio.
Identificar a la modernidad como colonialidad elimina del mapa una variedad enorme de posibilidades. Implicaría olvidar que la modernidad es un fenómeno que “abre las posibilidades a la agencia humana en todos los órdenes” (Subercaseaux 9), como también que “inventa la historia como progreso, [con la] certeza de que el futuro es el sitio verdadero para sus realizaciones más añoradas” (10) o que “La modernidad es la afirmación de [que] los sujetos (pueden ser individuales o colectivos) [son] capaces de hacer su historia más allá de los designios divinos o determinismos naturales” (14). ¿Y no pensamos las feministas en la posibilidad de progreso en la historia, de mejorar nuestras condiciones de vida; acaso no defendemos nuestra autonomía? ¿No defendemos las feministas nuestra cualidad de sujeto, además colectivo, que articula demandas y desafíos comunes contra la dominación patriarcal? ¿No somos las feministas quienes férreamente hemos tenido que reconstruir nuestra historia cuestionando los designios divinos, pero también sociales, como también liberarnos de determinismos naturales-sexuales? ¿Y no somos deudoras, como la mayoría de los movimientos sociales con voluntad política de transformar la sociedad, de la modernidad? Inclusive si la modernidad no hubiese hecho mucho por nosotras, de todas formas sería complejo prescindir de sus dimensiones emancipadoras para, por lo menos, constituirnos como sujeto colectivo con propósitos de lucha concretos, y con ello, desplegar una visión de futuro en el que depositar nuestros esfuerzos y esperanzas de construir un orden mejor en términos de equidad sexo-genérica.
A modo de cierre, deseo presentar dos ideas en relación con lo anterior. Particularmente en Chile, la perspectiva decolonial, tal como la muestro aquí, supone dos grandes problemas para el feminismo. El primero, es que no podemos limitarnos a rescatar las relaciones genérico-sexuales de un “pasado” indígena “puro”, entendiendo a los pueblos indígenas como depositarios de una cultura “otra”, no-moderna, no occidental, que constituya en sí un perfecto ejemplo y la alternativa deseada para la reivindicación de las mujeres. Porque, en concreto, significaría un gran problema respecto de nuestras compañeras mapuche, en particular si nos lleva a defender ciegamente como “modelos a seguir” la complementariedad “igualitaria” y la dualidad “no jerárquica” de la cosmogonía mapuche; más aún si de lleno negamos, como Lugones, la existencia del género en sus pueblos (tanto en la actualidad como en los tiempos pre-coloniales). Implicaría que como feministas estaríamos obstaculizando los desarrollos teóricos y políticos de otras mujeres en tanto se posicionan contra la dominación patriarcal que han identificado en sus propias comunidades (tampoco se trata, por cierto, de decirles cómo tendrían que hacerlo). El segundo problema es que esta visión monolítica y ahistórica de la modernidad de la perspectiva decolonial (que la identifica unívocamente con el colonialismo) implica una enorme pérdida para los desarrollos políticos que desean elaborar los feminismos.
En definitiva, lo que sostengo es que el feminismo tiene la obligación de ser descolonizado; pero aquello no implica que tenga la obligación de renunciar a las potencialidades emancipatorias de la modernidad: de hecho, las necesita. Se vuelve necesario adoptar la voluntad política de descolonización de la perspectiva decolonial, como también ser particularmente críticos y cuidadosos a la hora de aplicar sus conceptos de subalternidad o modernidad en nuestros análisis, cuyos matices muchas veces parecen entorpecer los caminos de lucha política de los sectores subalternos más que favorecerla. Una lucha que particularmente hoy, en el contexto de la Revuelta Popular, el auge feminista y el proceso constituyente en Chile, tenemos necesidad de articular.
Enero, 2021






