Está en llamas el hogar natal: apuntes sobre Reversaglio/Nigredo de Sofía Rosa
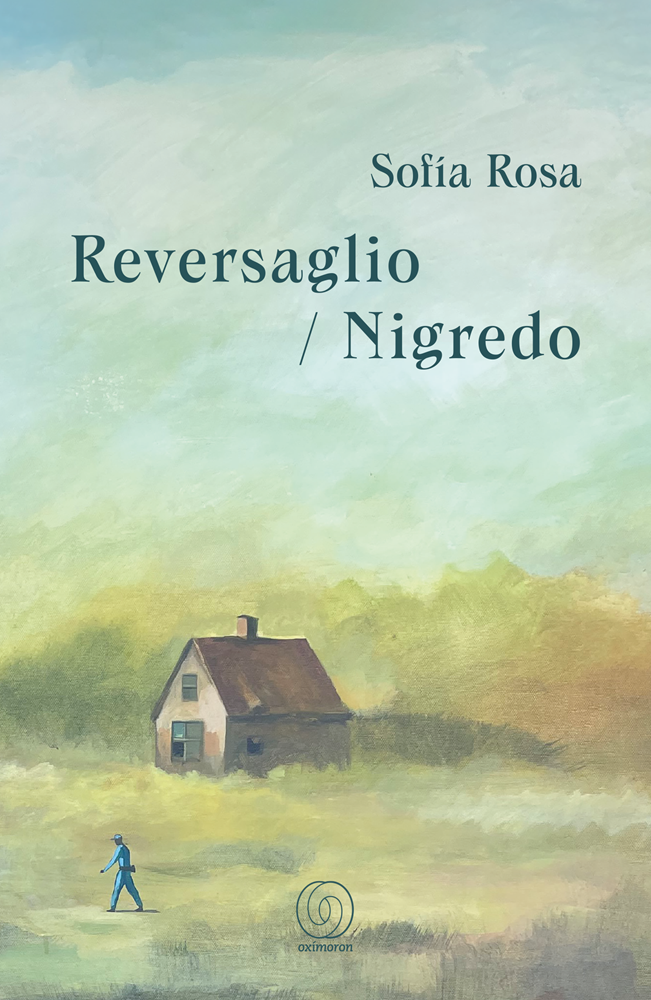
Marosa Di Giorgio en Los papeles salvajes (1959), –una de las autoras que Sofía Rosa invoca con devoción en Reversaglio y Nigredo–, confesaba que, en la casa de campo de sus abuelos, donde moraban fantasmas y seres extranjeros a la razón, visitantes nocturnos, guardianes de diamelas y lilas, ángeles desorientados y parientes lejanos, aprendió a escribir con el polvo amarillo de la garganta de las amapolas. Fue en la casa de la infancia, en la chacra de los abuelos, el espacio indómito, aun no domesticado, el espacio abierto en el que la imaginación toma la forma que le dé la gana, donde brotó la poesía.
En Reversaglio y Nigredo hay dos casas, pero también muertos, madres sonámbulas y suicidantes, espectros, figuras ausentes, presencias que se desvanecen y, sobre todo, palabras que se vuelven gritos, que embadurnan las paredes, palabras guardadas para un futuro angustioso, palabras para mentir y no tener que contar la verdad. Como lo dice la narradora de Reversaglio: “Soy la única que puede contarlos. Yo y nadie más”. En ambas historias sus personajes son dos niñas que desempolvan los recuerdos de la infancia y juntan con sabiduría poética las astillas dispersas de un tiempo que no vuelve más. Exhuman en sus genealogías familiares lo que aún cuesta ser dicho, lo que hiere cuando somos testigos de lo infame, lo que nos vacía porque nos duele sin razón alguna, lo que nos insta a escribir para exorcizar el horror.
Las casas, como sintetiza la maravillosa imagen de portada de Cristian Elizalde, son los espacios de poetización, pero también el primer lugar donde se forman el recuerdo y también brotan las preguntas sobre esos amores maternofiliales, plagados de omisiones, pasados innombrables, exilios afectivos. Las ensoñaciones de las casas en Reversaglio y Nigredo, como ya nos lo enseñó Bachelard, implica no solo la huida, sino el retorno al espacio de protección, aunque sea precario, aunque sus promesas para regresar sean inestables. Como esa voz en Nigredo que menciona “Prefiero morir varias veces que amanecer vertical en una casa sin recuerdos”.
En ambos textos las abuelas y las madres protegen secretos, esos que invaden las historias familiares y su desaparición provoca una primera forma de dolor que, de manera continua resuena en la escritura. Estos personajes siempre habitan la casa a la que se mudan por necesidad, espacios de vigilancia, de educación, de asilamiento o aislamiento, pero también de puro carnaval, donde conviven en dialéctica relación el gozo y muerte, la sentencia y la expulsión.
Las narradoras sienten el llamado de la poesía en su infancia y, si acordamos con Marosa de que todo lo extraordinario acontece ahí donde arcángeles y duendes de noche vienen, ambas voces se inician en el arte de las imágenes, curiosamente, no aquellas que deben dibujar en la escuela, porque la técnica manual, la techné, es en realidad la de la escritura y el registro, la de las historias inventadas porque si, de diarios que son habitáculos de la intimidad, porque no hay de otra, porque ahí está la sustancia de los secretos, porque es ahí donde se ofician las despedidas, donde ellos, los muertos, son llamados no a comparecer por sus deudas, sino para que devuelvan los recuerdos astillados de la memoria.
Sofía Rosa escribe dos novelas tan elegantes como elocuentes, pero y, sobre todo, dos novelas que hospedan a la poesía o, mejor aún, es la poesía la que muta en novela, que se transforma en anécdota, que es subsidiaria de la memoria que conversa con los muertos. Si algo nos han enseñado Vician Despret y Cristina Rivera Garza es que los muertos y, añadiría yo, los enfermos, son generosos porque intrigan a los vivos, porque enriquecen nuestra lengua, nos hace hablar de ellos, para ellos, sobre ellos y a través de ellos.
La escritura que se propone Sofía Rosa no solo es un capricho de la memoria, sino una conversación imaginada con una abuela enferma, un padre ausente, una madre sonámbula y otra que decide levantar la mano sobre sí misma; con primos que se cuelgan, tías que mueren durante los desayunos familiares; con cenizas que aún arden de puro sentido. Dice la narradora de Nigredo: “tal vez algún día me visite un pájaro y me cante un pedazo de mi historia y pueda hacer la mímica de estar viva”.
Pero no podemos descuidar en esta lectura a esa parentela trasplantada, una parentela de mujeres que toman decisiones que se van apartando de la vida tal cual la conocemos, pero que, en el núcleo de ambas historias, son la presencia luminosa, conflictiva, hermética, y están allí, sin entregar del todo el secreto que protegen, aunque, de todas maneras, lo heredan. El secreto tiene un linaje matrilineal. Madres y abuelas son figuras custodias de una memoria que las narradoras deben aprender a descifrar, no en espacio de la razón, sino de la vigilia, del silencio, que es peor que la oscuridad, dice la narradora de Reversaglio. Madres que tienen dolores, interceptadas por la muerte de otros hijos, por el abandono, abuelas que se desvanecen en camas de hospital y pese a ello, siguen teniendo un lugar en la mesa familiar.
Para quienes conocemos a Sofía sabemos que la casa, su casa de ahora y la casa de infancia, –la que siempre nos narra con extraordinaria lucidez– tienen un jardín, es por excelencia su espacio de refugio, protección, de cuidado y de creación. Para quienes hemos visitado a Sofia hemos sido testigos de tres eventos: sus lecturas en voz alta; sus recitales de poesía, (ella misma cita de memoria poemas de Quevedo y Sor Juana Inés); y, por último, su vida en el jardín que durante los años ha cultivado y ha ido convirtiéndose en la posibilidad de su devenir en compañía de las plantas. Sofía es también una poeta vegetal: le reza a las plantas, es devota del lazo de amor, de los helechos, atestigua con fervor los desprendimientos de los hijos del calanchoe, habla en voz baja en presencia del chamico.
En el epígrafe de Nigredo, proveniente de Está en llamas el jardín natal de Marosa di Giorgio, su hablante dice que ella perteneció a aquel tiempo, a de los años dulces de la Magia, con M mayúscula, una magia que es un atractor de los recuerdos, de los desvelos infinitos, de las sensaciones telúricas, de monedas transmutándose en gladiolos gigantes que dan sombra. Es lo mismo que uno encuentra en Sofia, en sus cantos, oraciones y conversaciones con las plantas, en la deslumbrante capacidad de hacer de las palabras el principio de esa magia que nos envuelve como sombra y que luego se vuelve un rayo de luz que atraviesa con calidez cualquier cuerpo que esté cerca de ella.
Los, las y les invito a que entren en Reversaglio y rebobinen el tiempo de la infancia y a que hagan el pacto con Nigredo para que asistamos a la trasmutación de la materia.






