Poner a burbujear el agua estancada alrededor: presentación de Actas Urbe de Elvira Hernández
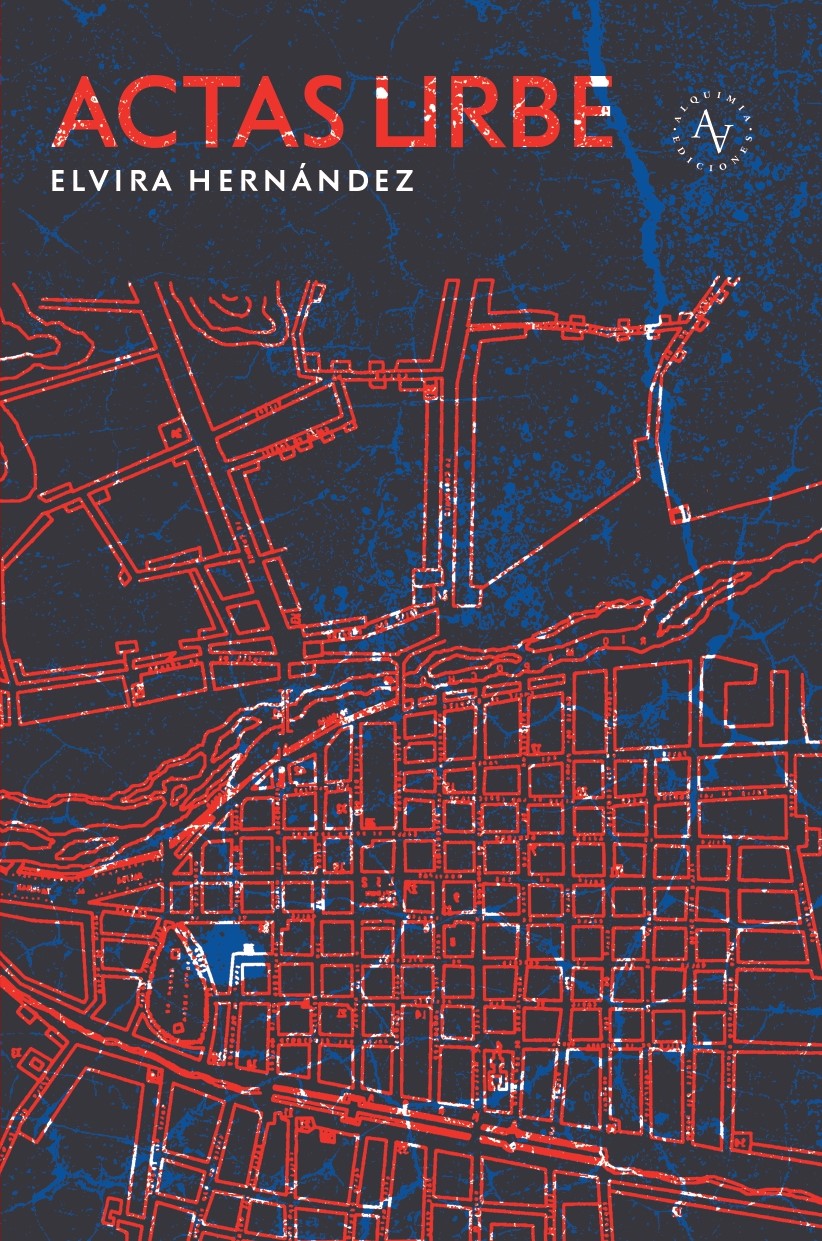
Actas Urbe reúne, publicado por Alquimia Ediciones, seis poemas extensos que, debido a sus condiciones de publicación, se encontraron por muchos años en estado de “inencontrables”. A saber: ¡Arre! Halley ¡Arre! (1986); Meditaciones físicas por un hombre que se fue (1987); Carta de Viaje (1989); El orden de los días (1991), Trístico (1995) y Seña de mano para Giorgio de Chirico (1996).
Este es el texto de presentación preparado por Gabriel Lane, leído el martes 7 de octubre del 2025 en Librería Proyección, en compañía de la autora y la periodista Francisca Palma.

Cuando se trata de organizar la obra de Elvira Hernández, trazar genealogías, rutas de entrada y de salida —y sobre todo de salida—, entramos a cráneo partido en un problema sin raíz ni horizonte. Porque con la obra de Elvira Hernández, si es que no hablamos de tan solo uno de sus libros, por dónde comenzar, cuando muchos de ellos fueron publicados diez, veinte años después que se escribieran, en un proceso de abierta construcción y de suspicacia profunda, incluso, sobre sus propios recursos. Obra demorada pero sostenida, «animal de muchas cabezas» es también el caso de Actas Urbe, libro, nos revela el prólogo, que nació menos por un empeño programático que por una complicidad entre el editor y la autora y, sobre todo, por la retención, en cada uno de los ocho trabajos que la recopilación contiene, de una experiencia colectiva, común, capturada y puesta en circulación. Varios de los textos de Actas Urbe, antes que publicaciones, circularon, y algunos de manera clandestina, como señales de una posición parapetada, siempre encubierta, que primero, y por seguridad, fue material vivo y accesible solo para unos pocos, o los suficientes, para que la gran mayoría de estos textos fueran inencontrables luego de los ochenta y los noventa, y hasta hace no demasiado tiempo. De este primer momento de circulación, podríamos decir entonces, gran parte de estos trabajos quedaron leudando hasta su momento de publicación en el territorio chileno, a nuestra conveniencia, la de sus lectores, gracias a la primera edición de Actas Urbe el año 2013.
Y hoy, doce años exactos más tarde, vuelvo a la pregunta: por dónde comenzar. Quizá, en la demora y en la reticencia a la publicación precipitada, hay una primera sospecha, primera de tantas, a la vez que una toma de posición. Quizá, en el desciframiento de sus claves, con estos textos es necesario tomarse un segundo; no tomárselo tan de prisa. Quizá «para apurarse, hay que atrasarse, y esa la única manera para ver lo que hay que ver», diría la propia Elvira citando a Gonzalo Rojas; y habría que salir a caminar y con el olfato bien encendido seguirle la pista a las señales de esta poesía merodeadora, que transita la calle y con la cabeza siempre gacha, casi invisible entre la gallada, le busca las esquinas chuecas a una ciudad que ha sabido levantarse sobre un suelo erosionado, curtido por los cuerpos que devuelven los ríos. Una y otra vez con tenacidad «salir a patrullar Santiago», diría Elvira citando esta vez a Rodrigo Lira, y así observar las velocidades con que nos encaminamos a nuestros trabajos, para de pronto detenernos y, si estamos de suerte, reparar en ese tiempo tan particular cuando el reloj nos chicotea los dedos, y entrevemos en el mundo un peso que no solo se nos carga encima y nos encorva los hombros hacia delante, sino que pareciera cubrirlo todo: los edificios, el cielo, la respiración. «Radiografía psíquica del territorio urbano», fue como alguna vez definió Raquel Olea a El orden de los días, y esta bien podría ser por extensión una premisa que rodea la obra mayor de su autora. Repito la definición: «Radiografía psíquica del territorio urbano», una condensación, pueden ver, de dos planos en apariencia irreconciliables, históricamente escindidos —y aún más si lo miramos a través del vidrio de nuestro tiempo—, que son el plano de lo colectivo y el plano del intimismo. Y aquí recurro a las palabras del poeta mexicano Iván Cruz, que su manera de referirse a este problema me parece formidable: «Elvira Hernández es dueña de sus palabras y sobre todo de sus silencios. Deambula hacia sí misma para encontrar en lo externo lo que se fractura dentro. No hay poesía más intimista que aquella que desgarra con la sangre propia los muros del crimen». En Actas Urbe, si acaso se traza mapa alguno, este es un mapa de cruces que no llevan a ningún tesoro. No hay en este mapa nada que esté terminado, nada que se haya cristalizado. En una ciudad inacabada, estos poemas no encuentran, y son más bien instrumentos como una lámpara sin bombilla, que a la oscuridad a su alrededor, sin iluminarla la vuelve un hervidero. En esta ciudad inacaba, El cuento sigue, como se titula uno de los poemas de la sección Acta Diurna Urbis, y la escena da vueltas y la voz que habla no es sino aquella «la vacilante/ la que va para allá y luego para acá/ en un cuadro de irresolución aguda». O como dice otra, en Poemas fugaces: «No puedo decir a esta hora: conclusión/ apenas confusión/ y esta palabra también me sobra».
Vuelvo a abrir comillas: «¿Alguien sabe algo que pueda decirlo?», pregunta una de las voces, esta vez en el poema «Miércoles ceniza», como si de entre tantas voces pudiésemos escuchar al vuelo esta pregunta caminando por la calle. Son estas voces los llamados testigos-nadie, como los definiría el editor y escritor Rodrigo Landaeta; esas voces múltiples que desde su anonimato y desubjetivación transparentan una conciencia quebrada. Para cuando termináramos la lectura de este libro, si volviéramos a comenzarlo como un acto de honesto desconcierto, nos encontraríamos con que la primera palabra que abre el libro es «Tantear», mientras que la última es «nosotros». Como un acto extremadamente caprichoso, podríamos leer el recorrido a través de este mapa como un tantearnos, como un cotejo de una voz que se pluraliza y se examina. Pero en la caracterización de Landaeta, me parece ver cómo este yo-nosotros-testigos-nadie cobra una significación inesperada, y donde estas actas de la urbe exceden la acepción de acta como mero testimonio, pues si el testigo, ante todo, es una figura dual, de quien recibe y simultáneamente entrega una información, el objeto que se pasa entonces es el que se trafica de mano en mano en una carrera de relevos. Un poema es un testigo, no solamente porque ve donde otros no han visto, sino, sobre todo, porque debe pasarse, seguir en circulación. Un poema no es un punto de llegada, dice Mario Montalbetti, sino la posibilidad viva de seguir diciendo.
Siempre he creído que los lugares por los que circula un texto dice tanto o más que su contenido. En su mayoría escritos en los ochenta, hay aquí prácticas y secuencias, a su vez que vacíos y silencios, en que vale la pena detenernos. Si armáramos una cronología de escritura, tal como se hizo en la antología Los trabajos y los días, los textos contenidos en Actas Urbe tendrían un antecedente importante: bien sabida es la demora que tuvo la publicación de La bandera de Chile, que ya circulaba en mimeógrafo el 81, y que fue publicada diez años después en Buenos Aires por la editorial Libros de Tierra Firme. La misma suerte corrió para El orden de los días. Si bien su escritura data del año 82, fue publicado después de nueve años en Roldanillo, Colombia, de la mano del editor y artista visual Omar Rayo. Para qué hablar de la demora que tuvieron las Meditaciones físicas por un hombre que se fue, o de Cuerpos encontrados en varias partes. Nace así la pregunta: ¿cuándo y dónde comienza un libro? Cuándo comienza, pero dónde termina, cuando los restos de una historia bastardeada siguen como raíz levantando las calles, echando pie en nuestras historias, haciéndonos tropezar incluso adentro de nuestras propias casas. La dictadura supo reorganizar su herencia, y en nuestros días pareciera primar una confusión desprovista de estrella. Una estrella cuya sombra aún nos deslumbra los caminos, en medio de la desorientación del entretanto, cuando transitamos bajo el movimiento de un presente pretérito. Es este movimiento, el de un presente que gira en banda —en un espacio a ratos poco reconocible— el que se traspapela en el presente y el pasado como una sola amalgama hecha de carne y de polvo.
Y de carne y de polvo es la poesía de Elvira Hernández, la de un cuerpo arrojado a la escritura. Es en sus palabras «un estar cautiva que compromete no solo a la mano sino a todo el cuerpo al sometimiento de las palabras». Como un cuerpo arrojado, errante y testigo de la violencia y de los restos que se resisten a los embates del tiempo, estos poemas son también una pregunta por cómo acaban los cuerpos y cómo el discurso tiene un límite. Hay en estos poemas una conciencia sobre cómo los cuerpos debiesen ocupar un sitio cada vez más importante en nuestra cotidianidad, y también en la discusión de las ideas. Si nos detenemos en el poema «Restos», por ejemplo, a esta altura medular en la obra de Elvira Hernández, o en Cuerpos encontrados en varias partes, los cuerpos son productos de una violencia que nada tiene que ver con la retórica. Aquí la violencia —y en especial la violencia armada— no solo destruye: también engendra nuevos seres, nuevas existencias que irrumpen en el mundo. Esta es la extensión por el espacio que puede una persona, tal como lo ha pensado el poeta peruano José Carlos Agüero: cuando un cuerpo explota, cuando se descompone, no solo desaparece un ser: se generan otros. Si ese cuerpo arde, se transforma, y da origen a nuevas formas de materia. Podemos llamarlas residuo, resto, exceso —usemos la teoría que queramos—, pero en el fondo son entidades que hemos decidido excluir del campo de la normalidad. Las tratamos como anomalías, y sin embargo, si somos honestos, sabemos que no lo son: el siglo xx y buena parte del xxi están poblados por estos seres. Compartimos el mundo con ellos. Hay demasiadas guerras, genocidios, holocaustos y dictaduras como para fingir que se trata de singularidades. Me parece que cuando Nicanor Parra dice que «Santiago es un desierto./ Creemos ser país/ y la verdad es que somos apenas un paisaje», se refiere a un paisaje de nuestro tiempo que comparte la naturaleza de nuestra genética. Si un perro husmeando en la basura se devora un cuerpo, comparte algo de nuestra condición; y cuando el perro muera, los organismos que lo consuman prolongarán esa cadena. El mar mismo es otra forma de sangre, como dice Agüero, y en ello —vuelvo a insistir— no hay retórica alguna. Nuestro alrededor es cuerpo, y como alguna vez dijo Bárbara Délano en Playas de fuego, «Este es el lugar de los crímenes./ La muerte es el único museo abierto».
Es en este contexto que en la obra de Elvira Hernández hay un fondo de valores a reconocer. Cuando la mordaza militar obligó a rearticular la palabra y el ejercicio de la escritura fue forzada al retraimiento —aunque a su vez a una estricta vigilia—, a contramano de los años más oscuros de la dictadura se conformó una eclosión poética importante. En 1982, año en que se data la escritura —como ya decía— de Cuerpos encontrados en varias partes y El orden de los días, hay una productividad colectiva en ebullición. Además de Anteparaíso de Zurita, a estos dos trabajos de Elvira Hernández se suman Estación de los desamparados de Enrique Lihn e Introducción a Santiago de José Ángel Cuevas, como textualidades que están pensando la construcción de una ciudad que se ha vuelto otra; que se vuelven al tránsito y atestiguan una temporalidad nueva de individuos que sufrieron el exilio interior en medio de la transformación urbana. Un año después se publicaría el debut literario de Carmen Berenguer, Bobby Sands desfallece en el muro, y Chistes para desorientar a la policía poesía de Nicanor Parra; y si tomamos tan solo ese par de años como antecedente, entonces la pregunta se precipita: cuánto horror requiere desgranar la palabra, al tiempo en que el silencio se vuelve un alfabeto complejo y en expansión; y cómo empezar nuevamente, sin un suelo donde afirmarse, donde reafirmar arraigo. Como una poética de la vigilia insomne, entremedio del pantano estos poemas formaron parte de una historia de rearticulación, tan colectiva como informe, y se detuvieron y miraron lo suficiente para poner a burbujear el agua estancada a su alrededor, la palabra vaciada.
Esta, sin embargo, es una pequeña parte de la contemporaneidad y las confluencias que tuvo en su momento los primeros textos que hacen parte de Actas Urbe. Ya mencioné la figura del testigo, que como quien recibe es también quien entrega, por lo tanto, a la vez que estas actas son un testimonio de una producción en una geografía territorial, es también una herencia, como si fuera lanzada dentro de una botella al mar abierto, con una relevancia imposible de sopesar. No hace demasiado tiempo hablaba con el poeta Gastón Carrasco, y me contaba de alguna vez durante el estallido social que entrevistó a Elvira Hernández, y de cómo su obra lo había marcado, y la impresión que le habían causado las conversaciones que lo hacían entrar, en sus palabras, en un «tiempo distinto», y también de la impresión que le dio la despedida de este encuentro, cuando al alejarse reparó en cómo quien escribió que «los naufragios comienzan tierra adentro» se quedaba durante largo rato, y si es que no horas, observando y literalmente tactando las frases, las imágenes y toda la escritura a rienda suelta que semanalmente se renovaba en las planchas metálicas afuera del Gam. Me pregunto si sería posible dimensionar cuánto hay de Pájaros desde mi ventana en los textos de Avistamiento de aves y otros vuelos de Carla Llamunao, o cuánto hay de Los poemas fugaces en el libro Nada o el vacío observable del espacio de Felipe Caro, o la relevancia que tuvo La bandera de Chile en Pieza país de este mismo autor, o Santiago Waria en Edad de la ira de Patricio Alvarado. Curiosamente, estos tres poetas que tiro al vuelo son todos de Wallmapu, que es quizá otra manera que ha tenido Teresa Adriasola, nombre civil de Elvira Hernández, de volver a Lebu, su tierra natal. También se me vienen a la cabeza los escritos, y entre ellos su tesis de grado, que le ha dedicado la poeta renquina Catalina Ríos; o si quisiéramos, podríamos hacernos la pregunta hacia el futuro de cuántos vasos comunicantes hay entre la escritura botánica de Victoria Ramírez y los poemas, en su mayoría aún inéditos, que conformarán algún día la publicación Cultivo de hojas, otro ejemplo más de una autora que escribe mucho, y con más de quince libros a su haber, publica poco.
Una persona ocupa cerca de doscientos músculos para caminar. Al menos diecisiete para mirar, y porta en promedio ochenta y seis mil millones de neuronas con las que puede comunicarse, reír a mandíbula batiente, llenarse los pulmones, escribir un poema. Habría que preguntarse, a sus 74 años, cuánto ha caminado Elvira Hernández para escribir lo que ha escrito, para llegar a mirar lo que ha mirado. En parte, su escritura da cuenta de ello, y al igual que su autora, justa o injustamente —e incluso con un Premio Tellier y un Premio Nacional bajo el brazo—, esta ha sabido permanecer inadvertida.
Es ese semblante sigiloso, de mirada crítica y paso encendido, el que celebro con Actas Urbe. En un tiempo en que las librerías eran vaciadas y el libro incendiario era arrojado a la hoguera, Elvira Hernández —junto a toda una generación— supo hallarle palabra a un nuevo mundo que nada tuvo que ver con el arrojo por los nuevos comienzos. Una autora que se opuso a la literatura de puerta cerrada y al literato de gabinete, y salió a la calle y desde allí puso la palabra en circulación clandestina. Hay en ello toda una apuesta que nos invita a pensar sobre nuestros modos de elaborar pensamiento, y de cómo el poema y la escritura circulan; en qué espacios se producen; dónde se concentran; cómo se posicionan frente al poder y sus sentidos comunes. Cuando tuvieron que pasar 73 años para que una poeta volviera a ganar el Premio Nacional de Literatura, que la edición de este libro, hoy nuevamente accesible, sirva para abrir nuevos flancos y que, al mismo tiempo que un evento a celebrar, sea una llamada al detenimiento y a la advertencia.
Gabriel Lane
7 de octubre de 2025






