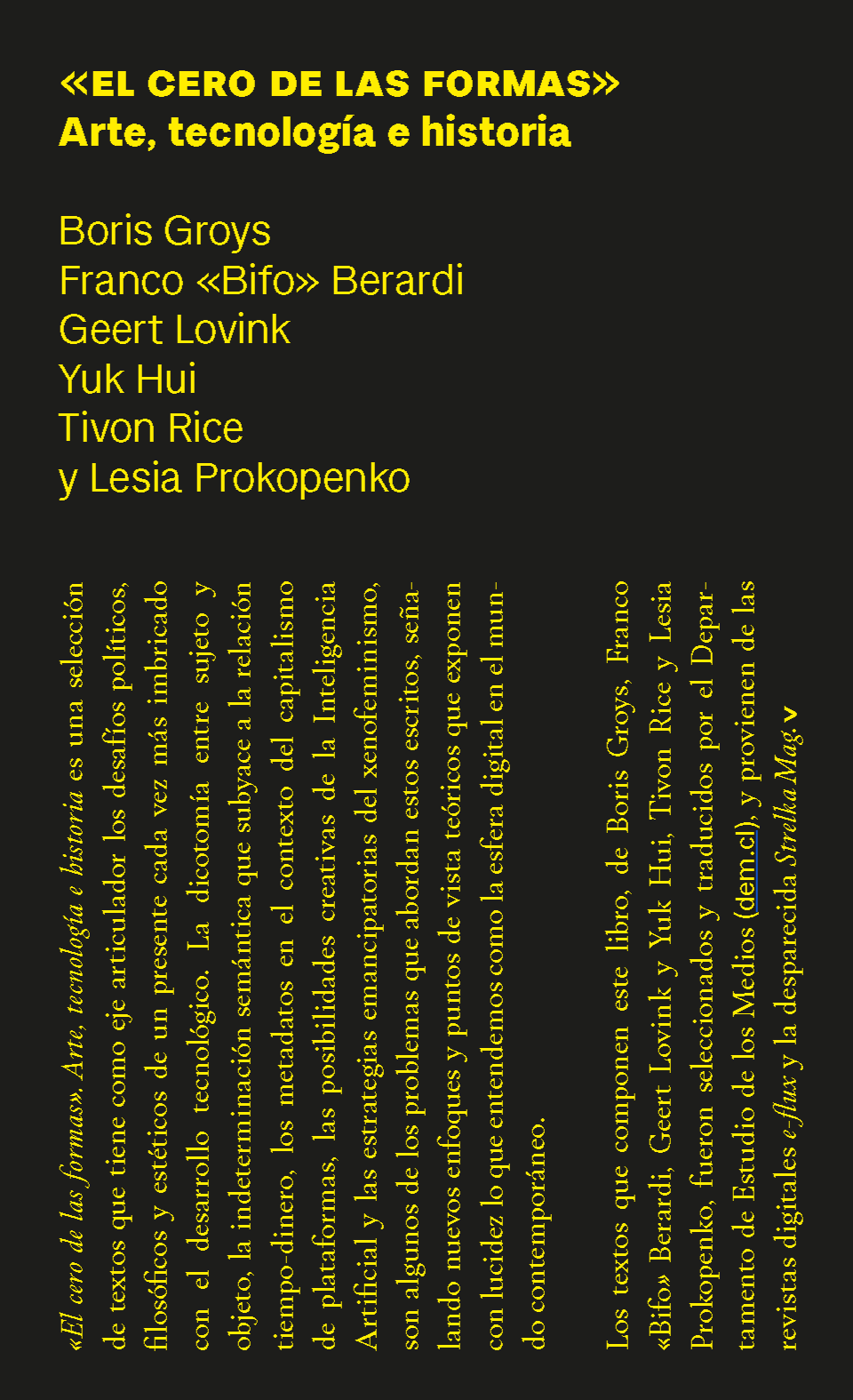/ por Daniela Machtig
Hijo de un fabricante de zapatos, y con ambiciones de ser director de cine, nada hacía presagiar la figura televisiva en la que se convertiría Carlos Pinto. Originalmente, no pretendía hacer de sí mismo un periodista, pero como forma de acercarse a las comunicaciones entró a la televisión desde el área de prensa de Chilevisión a principios de los ochenta. Paso poco recordado, pues su mejor talento –narrar– vino con su entrada al equipo de Informe Especial en 1984. Mientras sus colegas eran enviados como corresponsales al extranjero, Pinto estaba encargado de buscar historias locales, contándolas desde la esfera periodística pero con la posibilidad de hacer gala de lo aprendido en sus estudios de cine. Pues sí, Carlos Pinto se pensó en un principio como un contador de historias, y vio en el periodismo una posibilidad para desarrollar ese talento.
A través de sus reportajes en TVN, Pinto hizo sus golazos. La espectacularización de la vuelta de la democracia le fue útil para capitalizar sus aciertos, como él mismo dijo en una entrevista: “la gente ya no quería ver lo que sucedía en Rusia, en Cuba… quería verse. Entonces, lo que hice yo, que fue lo que hice en Mea Culpa, fue que la cámara la volqué hacia el país […] volcamos la cámara y nos mostramos los hombres no bellos, nos mostramos los sin dientes, los pobres… la gente real”. Antes de Mea Culpa ya contaba sus aciertos: el primer reportaje de la Población La Victoria que mostraba el trabajo comunitario en democracia, niños presos en la cárcel de Puente Alto, la denuncia de una red de prostitución infantil homosexual en plena Plaza de Armas. Estos son, los más recordados por él mismo. La memoria del televidente tendrá los suyos.
Sin ninguna modestia Carlos Pinto señala hoy haber tenido la lucidez y conciencia en esos años de los cruces entre los procesos sociopolíticos y la cultura popular. Conciencia del deseo de esa audiencia transicional –cuestionada y ninguneada por muchos a posteriori– que hoy nos impresiona en su placer por la televisión morbosa de Pinto y en su tolerancia a la tibieza con que los medios aceptaban la presencia de Augusto Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército. Aquella caja negra, fuente inagotable de luces, brillos y ruidos, que nos puso frente a los ojos lo que era una democracia pactada, sostenida desde la inacción del hogar. Ahí vimos cómo el neoliberalismo concertacionista vendía lo que quedaba por vender, a Don Francisco hablándonos como si fuésemos nosotros también latinos en Estados Unidos. La cambiamos luego por una a control remoto cuando la FIFA nos dejó volver a jugar en Francia, y no la apagamos en todo aquel día que se anunció la detención de Pinochet en Londres. Y mientras nos tragábamos toda aquella década con impajaritable paciencia, Carlos Pinto se coronaba en horario estelar con sus historias de hombres–chacales, mujeres abortando guaguas en pozos sépticos, violadores de niñas, e incluso fantasmas que buscaban venganza.
Vale recordar que Pinto no corría solo; la dupla goleadora la hizo con la producción de Patricio Polanco, quien trajo la idea de Mea Culpa desde el exilio, a partir de un programa francés. La fórmula estalló (en el buen sentido primero, y en el malo después), y para cuando El Día Menos Pensado vio la luz, Carlos Pinto ya tenía su propio perfil. El mismo que recorría las cárceles rodeado de humo (que debía ser neblina en la idea original), transitaba por el mítico túnel del Cajón del Maipo bajo las miradas interpeladoras de muertos que también querían que sus historias fuesen contadas. No desde la ficción arribista del área dramática de UC Televisión, ni con las postales folclóricas de Sabatini; violadores y asesinados desayunando nescafé al lado de la estufa a parafina, actores no consagrados haciendo de gente común, disputando dudosos talentos con aportes esporádicos de figuras como Rosa Ramírez o Luis Dubó, demasiado criollos como para aparecer en Sucupira o Marparaíso. Mostrar el campo duro, el machismo crudo y la pobreza alienante que no era lo suficientemente pintoresca como para salir en La Fiera. Escenarios urbanos del Santiago antiguo, recreado a través de la memoria de infancia de Carlos Pinto, que poco tenían que ver con la movida juvenil de Adrenalina.
Carlos Pinto es un narrador, no tengo dudas sobre eso. Un «narrador» que sobrepasa los límites cronológicos, materiales e ideológicos que planteó Walter Benjamin en su ensayo homólogo. Claramente no se ajusta al perfil esbozado por el filósofo, pero su motivación y estilo de contar historias me conduce a pensarlo como tal; su trascendencia en la memoria televisiva me alienta a pensar que no estoy muy equivocada. Para Benjamin, la inclinación de la burguesía por el género informativo acabaría con la artesanía de la narración. Mea Culpa utilizaba precisamente casos reales, que conmocionaron a la opinión pública, de criminales primerizos cuyo destino fatal fue la cárcel. No necesitaba de la inmediatez, sino más bien se alimentaba de la memoria de la prensa roja que resulta ser más efectiva que la aparente amnesia de la espectacularización. Sí, crímenes hay todos los días y ya no nos asombran. Pero el relato sobre el sicópata de Alto Hospicio, el violador de Maipú, Tito Van Damme y otros tantos que conmocionaron a una población que se espantaba del horror que emergía de sus propias entrañas, tiene otro valor. Así pasaran meses o años, así la noticia hubiese sido cubierta por toda la prensa.
Conocer los derroteros que siguió el camino fatalista del criminal fue siempre premiado en el rating. Según Pinto –en una entrevista del año 2016–, el éxito de Mea Culpa se logra cuando la gente entiende su intención de buscar al ser humano que terminó privado de libertad, “al hombre detrás del crimen”. No estoy tan segura de esa afirmación extratemporal: ver hoy un capítulo de la serie nos haría estremecernos cada ciertos minutos por su machismo (incluso, a ratos, misoginia) y conservadurismo, a pesar de estar cruzado por elementos contextuales que provocan cierta empatía por comprender fenómenos de alienación. Estas contradicciones explotaban en la culminación de cada capítulo; si bien la recreación dramatizada era la espina dorsal de cada episodio –sorpresivamente intervenida por apariciones del mismo Pinto en la escena del crimen–, la tensión no terminaba hasta la entrevista final con el –o la– protagonista en la cárcel. Esta instancia era la posibilidad de volver a contactar al individuo a quien la justicia ha alejado material y espiritualmente de la comunidad, para sencillamente preguntarle “¿por qué lo hiciste?” (pregunta no exenta de sanción moral, claro).
No todos fueron aciertos. Participó de otros proyectos que fueron olvidados, a la sombra de sus fórmulas ganadoras. Para bien o para mal, Carlos Pinto se volvió reo del personaje que la audiencia le impuso: el “serio”, el “enigmático”. Cuando quiso suavizarse con una fórmula más picaresca –El Cuento del Tío–, no cuajó. Pero el fiasco vino después: no tener una historia que contar fue lo que mató a este narrador. Su más ruidoso fracaso fue cuando quiso animar un reality show –El Juego de Miedo– que fue cancelado porque nadie lo veía. La televisión y la audiencia habían cambiado, y el error fue trivializar la figura de Carlos Pinto asociándolo con el mero terror, además de pensar que a un relator lo puedes subordinar a una sucesión de imágenes que pretenden hablar por sí mismas (y que no dicen mucho). La desaparición del programa arrastró su figura, que no volvió por un buen tiempo a conducir un programa de televisión. Punto para Benjamin.
Pero esa fue sólo su salida de la televisión. El arsenal de historias que acumuló con El Día Menos Pensado lo recicló en una apuesta radial, La Noche de los Ojos Negros, en la que relataba las mismas historias sólo acompañado por efectos de sonido, cual radioteatro. Las sesiones eran interrumpidas por llamadas de radioescuchas compartiendo experiencias y recuerdos, lecturas de Pinto de mensajes en Twitter y la insistente convocatoria a la comunidad oyente, imaginaria e invisible, pero que se hacía presente a través de esas intervenciones. Al comenzar el programa, el gesto del narrador invocaba el ritual de praxis social que ya retrataba Benjamin: alentar al colectivo, advertir el relato, preparar el ambiente y anunciar el crick para esperar el crack de vuelta.
«Vamos a recomendarles a nuestros auditores de provincia, del norte y del sur del país, que ya pueden comenzar a degustar su café, su mate nos decían por el sur, su mate con guarisnaque, por ahí por Concepción adentro. En definitiva todos aquellos que en forma muy especial, simbólica, silente, imaginativa, comienzan a darse la mano para sentir que a pesar de todo no estamos solos. Quiero recordar que nuestros auditores son los trabajadores de la noche, las empresas textiles por ejemplo. Por ahí nos llaman los guardias que se incorporan a nuestra sintonía, muchos estudiantes jóvenes que dejan sus estudios un poquito de lado para prestar atención a la historia. Y por supuesto, los taxistas que ya están recorriendo todo Chile, particularmente en Santiago que se trabaja mucho de noche… Un saludo grande a los mineros, que sabemos que nos escuchan en masa a esta hora. Algunos que se están desplazando en vehículos desde ciudades a la capital, o al revés, también han preferido este horario para, en forma muy silenciosa y tranquila, poder escuchar nuestro programa».
Pues bien, y aquellos que aprovechando la noche apagan la luz y se toman un buen mate, ya pueden alistarse, porque vamos a dar lectura y comienzo a la carta que hizo que esta noche convirtiéramos una historia en una gran historia. Una historia particular que la hacemos vuestra, a partir de ahora.
Como en un trance, oigo los relatos que susurra mi memoria. El señor del tiempo anuncia el siguiente programa, que promete dejarnos con los pelos de punta. Yo estoy agazapada detrás del sillón, escondiéndome de la expresión de la autoridad paternal que me va a mandar a la cama. Actúo mi salida, haciendo la pantomima del lavado de dientes. Pero cada cierto rato, vuelvo silenciosamente a mirar desde un rincón. Con los años me iré ganando el derecho de verlo sentada; hoy, internet me ofrece el lujo de verlo cuando quiero. En algún momento, fue la radio la que me permitía oír las historias de boca de los últimos narradores que nos dejó la televisión chilena de fines de siglo. Y que este frío julio, vuelve a las pantallas de una televisión que ya no es la misma: Irreversible cuenta con la higienización del HD, drones que hacen tomas aéreas y hasta la influencia de las grabaciones turcas en los planos. Un Mea Culpa con presupuesto, lo que ya es decir algo totalmente diferente.
Veamos si Carlos Pinto resiste este nuevo escenario o si el escenario aguanta a Carlos Pinto.
Perfil del autor/a: