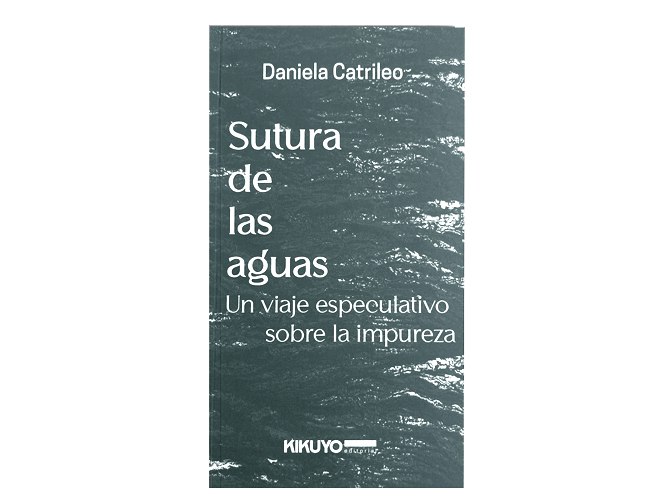/ por María Yaksic
“La revolución cubana es tan del siglo XX como la de Toussaint Louverture lo fue del XVIII. Pero a pesar de más de siglo y medio de distancia, ambas son antillanas. Los pueblos que las hicieron, los problemas e intentos de resolverlos […] son el producto de un origen y una historia peculiares. La primera vez que los antillanos tomaron conciencia de sí mismos como un pueblo fue con la revolución Haitiana. Sea cual fuere su destino final, la revolución cubana marca la última etapa de una búsqueda caribeña de identidad nacional”
C. L. R. James
“Nuestra lucha había comenzado en un barco de esclavos incluso antes de que naciéramos. Me vino a la cabeza “venceremos”, mi palabra favorita en español. Diez millones de personas se habían enfrentado al monstruo. Diez millones de personas a menos de ciento cincuenta kilómetros […] No cabía duda, un día nuestra gente sería libre. El mundo no pertenecía a los cowboys y bandidos”
Assata Shakur
La “otra era de la revolución” tiene como epicentro el Caribe. Los ciento cincuenta y cinco años transcurridos entre un primero de enero y otro conforman el largo ciclo trazado entre la Revolución Haitiana y la Revolución Cubana. Pero ciertamente dicho ciclo no está cerrado: ambas revoluciones son hitos dentro de ese extenso flujo y reflujo desplegado sobre estas islas y sus diásporas; un oleaje que expone la continuidad de todas las formas existentes de colonialismo, las que sólo han visto su ocaso cuando las estrategias de resistencia anticolonial han logrado articular un movimiento más allá de la revuelta. En tanto, en los vaivenes de este ciclo, la “unidad submarina” −para seguir la metáfora del poeta barbadense Kamau Brathwhaite− de una lucha bullente, expresada a veces como movimiento político, otras como cimarronaje cultural, permanece activa en las costas de las Antillas. Más aun ahora, en que el ajuste de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba parece mantener abierto el proceso.
Entre 1791 y 1804 ocurre la Revolución Haitiana, escenario donde las mayores contradicciones expuestas por todas las formas modernas de subalternización, explotación y racismo son catalizadas en la primera revolución de independencia de América Latina, cuya irrupción emerge como revés absoluto de la Revolución Francesa contra el Antiguo Régimen. La isla de Saint–Domingue –anteriormente llamada por Colón «La española», tras su arribo a Las Indias– obtiene su libertad mediante la inédita insurgencia de los esclavos negros organizados contra sus amos blancos. El etnólogo haitiano Jean Price–Mars señala que hacia 1700 existían un millón de negros cimarrones en Haití. Estos, aunque dispersos por el territorio, mantenían un sentido de unidad a través de la religión en tanto vía de restauración o incluso inversión de todo aquello que la esclavitud había despojado y deshumanizado. De allí que el 14 de agosto de 1971 la célebre ceremonia vudú Bois Caïman constituya la base del relato fundacional que acompaña el proceso. Boukman, sacerdote que la dirige, habría dicho:
“[…] el Dios de los blancos ordena el crimen, el nuestro bondades. Pero ese Dios que es tan bondadoso (el nuestro) nos ordena la venganza. Él va a conducir nuestros brazos y a asistirnos. ¡Romped la imagen del Dios de los blancos que está sediento de nuestras lágrimas; escuchad en nosotros mismos el llamado de la libertad!”
La fuerza de esta mítica ceremonia inicial inspiraría los largos años de combate liderados primero por Toussaint Louverture y más tarde por Jean Jacques Dessalines, quien el 1° de enero de 1804 declara el inicio de la República de Haití. Si bien la resonancia de esta revolución fue de vasto alcance, el derrotero de la autonomía no fue sencillo: en medio de las persistentes formas de coerción externas –tanto desde Francia como desde los otros imperios que se disputaban el territorio–, la consolidación de una nación haitiana se convierte en un proyecto inconcluso –por cierto, al igual que en otras latitudes del continente–. Tras los largos años de intervención, que desde 1915 no han cesado, la recuperación del proyecto que la revolución negra traía a la región continúa siendo una utopía.
La frontera imperial caribeña
Haití probablemente sea la representación más nítida de las fuerzas contrapuestas –internas y externas− que han coexistido en el territorio caribeño y que conducen su intrincado desarrollo histórico. El Caribe es una de aquellas parcelas del mapa mundial en que las fronteras son constantemente transgredidas en el límite donde la larga historia del colonialismo choca con las diversas formas de resistencia emergidas desde su centro o bien desde su diáspora. Este última, una de las huellas demográficas más decisivas de la ocupación, coerción y violencia desplegadas sobre estos territorios y sus pueblos.
Durante el siglo XX, tras el largo “debate armado” (al decir de Gerard Pierre Charles) entre los imperios coloniales inglés, español, francés y holandés, Estados Unidos toma la vanguardia de la vocación imperial mediante ocupaciones e intervenciones en la zona. Vale recordar que este 2015 se cumplieron cien años de la primera intervención norteamericana en Haití (1915–1934) que, por su duración y carácter, definirá el curso del siglo XX haitiano, especialmente su giro nacional, piso necesario para la aparición de dirigencias políticas y burguesías nacionales instaladas sobre principios que antes podían considerarse progresistas e incluso anticoloniales. Me refiero al régimen de François Duvalier, conocido como Papa Doc, autoproclamado presidente vitalicio y continuado después por su hijo Jean–Claude Duvalier. Ambos, apoyados militar y económicamente por Estados Unidos, consolidan una suerte de dinastía entre 1957 y 1986. Probablemente esta sea una de las dictaduras más emblemáticas del radio caribeño. La paradoja se hace evidente: la isla donde los esclavos negros movilizaron la utopía de la liberación descolonizadora en y para el continente es la misma que, bajo la figura de ese nacionalismo, instala una dictadura fundada en la identidad del negro haitiano.
El Caribe nunca ha permanecido ajeno a las grandes disputas mundiales por la hegemonía. Pero esa continuidad no constituye una expresión homogénea que suprima las variantes culturales, políticas e ideológicas diferenciales del territorio. Las lenguas disputantes −el creole, el francés, el español y el inglés, principalmente−, las tradiciones populares y nacionales, la conflictividad de las formaciones sociales y de clase, entre otras cuestiones, son parte de una tendencia balcanizadora que aún no ve su fin. Con todo, esa balcanización generada por el colonialismo contiene elementos que unifican el territorio a pesar de su heterogeneidad estructural. El régimen de la plantación azucarera como sistema productivo principal en las Antillas, instalado desde fines del siglo XVII y asentado en el siglo XVIII, traza el desarrollo económico y social de la región. La plantación es motor de la trata esclavos y de la triangulación de capitales que circulan de forma transatlántica, pero también se halla en el origen del racismo, que luego es naturalizado en tanto matriz biológica de jerarquización de las poblaciones.
De ello se ha ocupado la historiografía caribeña desde los años sesenta y setenta: reconocer los elementos de unidad estructural cuyo eje estriba en la economía de la plantación, además de trazar un recorrido por los ciclos coloniales y anticoloniales desde Colón a la Revolución Cubana. Los trabajos del Grupo Nuevo Mudo en el Caribe Anglófono –muy en sintonía con las teorías dependentistas que surgen en la América Latina continental durante esas décadas− y las historias generales del Caribe aportan a dicha reconstrucción histórica. El escritor y político dominicano Juan Bosch (presidente en 1963), con su libro De Cristóbal a Fidel Castro. El Caribe frontera imperial, y el historiador y primer ministro de Trinidad y Tobago Eric Williams, con From Columbus to Castro. The History of the Caribbean 1492–1969, reafirman la lectura de una unidad histórica en la región en el ciclo que comprenden ambas revoluciones. A estos esfuerzos provenientes del Caribe Hispano y Anglófono se suma, posteriormente, el del sociólogo e historiador haitiano Gerard Pierre–Charles en El Caribe contemporáneo.
Y es que las alternativas descolonizadoras de la segunda mitad siglo XX vieron en la Revolución Cubana el momento de su consolidación. La tesis que circula en torno a este ciclo entre revoluciones (por ejemplo, vía René Depestre) postula que con la Cuba del 59 no sólo se asegura una autonomía política efectiva –una segunda independencia− sino que también vehicula una transformación integral de la sociedad antillana: sus raíces culturales y las matrices económico–sociales eran removidas mediante una toma de conciencia que acuñaba en su centro la experiencia histórica acumulada desde la Revolución Haitiana a la Revolución Cubana, desde el siglo XVIII al siglo XX, bajo la figura de un auténtico cimarronaje.
El cimarronaje cultural
Los esfuerzos por unificar geopolítica y estratégicamente el Caribe en una Federación o Confederación antillana aparecieron, no perduraron. Entonces, ¿qué nos queda de este flujo y reflujo de la insurgencia anticolonial caribeña?
Me atrevo a insistir en que es en la cultura donde los esfuerzos que en otras esferas de la sociedad han resultado truncos, se consolidan. El debate de ideas, las estéticas, los diálogos, los intercambios intelectuales y las formas, si se quiere, transculturadas de negociar lo propio y lo ajeno, lo antillano y lo occidental, nutren el terreno de lo político e incluso anuncian transformaciones que serán decisivas en las década posteriores.
Por ello, necesariamente el primer momento de un cimarronaje cultural en tanto movimiento que edifica un circuito cosmopolita de la conciencia negra es la Negritud; movimiento impulsado por intelectuales provenientes de tres latitudes distintas de la francofonía que, al reunirse en París, utilizan el formato programático de la revista cultural como artefacto de difusión. Aimé Césaire (Martinica), León Damas (Guyana) y Léopold Senghor (Senegal) son los creadores de L’Étudiant noir, una revista que, mientras difunde las artes de los negros de la diáspora, se opone a las tendencias asimilacionistas con que se había atendido el “arte africano”. A su vez, la revista se apropia de ciertas estrategias de las vanguardias de los años veinte para defender la existencia de un sujeto y un discurso arraigado en lo afrodescendiente y en la memoria de la esclavitud.
Aunque su desarrollo siga otra vía, Casa de las Américas, institución cultural orgánica de la Cuba de Fidel, también constituye un programa de cimarronaje cultural. Inaugurada el primer año de la revolución, es la institución que no solo fortalece, sino también promueve las redes y circuitos intelectuales entre las diversas regiones del continente, además de estrechar las distancias lingüísticas de “los caribes” mediante su labor de traducción: un programa cultural estratégico de carácter continental llevado a cabo desde la labor editorial, los reconocimientos otorgados a través de premiaciones anuales y la revista que aún está plenamente vigente.
Pareciera ser una suerte de ley histórica que repensar la tradición implica revisitar las posibilidades inventivas de un futuro que, ciertamente, no está del todo trazado. Incluso, como dice Depestre, nos permite mirar de frente esa “serie de maneras propiamente antillanas y latinoamericanas de cimarronear la opresión social económica, el colonialismo cultural y el racismo de Próspero […] homología histórica de nuestros modos calibanescos de soñar, de sentir, de divertirse, de pensar, de obrar, de trabajar, al sur del río Bravo”. Afortunadamente, tales maneras son múltiples y el largo ciclo, ese flujo y reflujo, continúa desplegando su curso. En este nuevo primero de enero, más que revisitar las efemérides de la tradición, nos abrimos a mirar los oleajes nuevos y viejos que corren de sur a sur.
Perfil del autor/a: