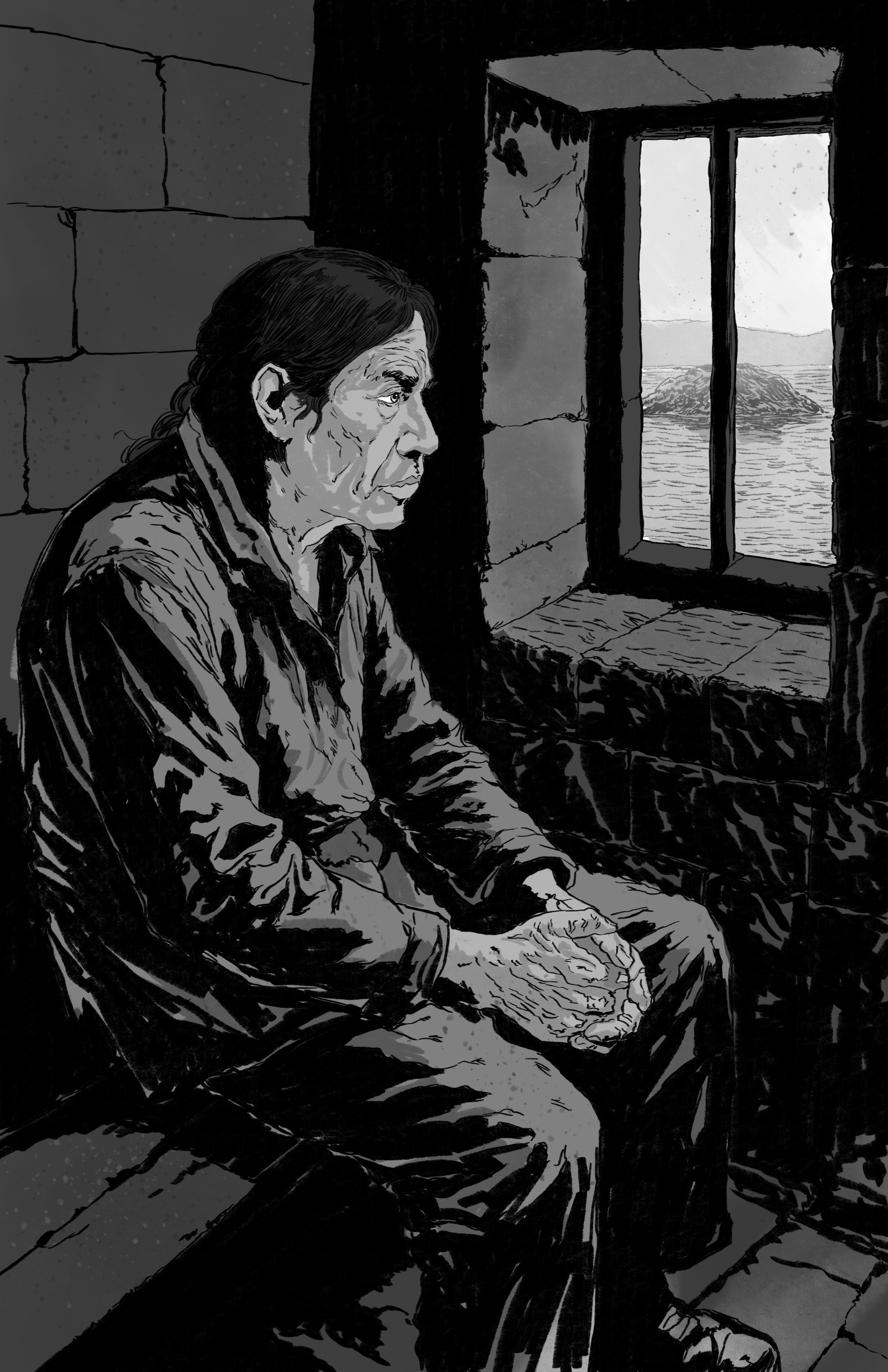El primer presidente blanco

/ por Ta–Nehisi Coates
Traducción por Óscar Pimienta
I
Es insuficiente declarar lo obvio sobre Donald Trump: que es un hombre blanco y que no sería presidente si no fuera por este hecho. Con una excepción inmediata, los predecesores de Trump llegaron hasta altos cargos a través del poder pasivo de la blanquitud, aquella herencia sangrienta que, si bien no puede asegurar el dominio de todo evento, puede conjurar el empuje definitivo hacia su concreción. El robo territorial y el pillaje humano despejaron el suelo para los antepasados de Trump, bloqueándolo para los que vendrían. Una vez en el campo, esos hombres se hicieron soldados, estadistas y eruditos; hicieron gala en París; presidieron en Princeton; avanzaron hacia la Naturaleza y luego hacia la Casa Blanca. Sus triunfos individuales dieron la impresión de que esta fiesta exclusiva estaba por encima de los pecados fundacionales de Estados Unidos, y se olvidaron de que los primeros en realidad están vinculados a los últimos, y que todas las victorias logradas las habían obtenido sobre un campo despejado de obstáculos. Ningún tipo de separación elegante con aquella simiente puede atribuirse a Donald Trump, un presidente que, más que cualquier otro, ha explicitado esta terrible herencia.
Su carrera política empezó al defender el birtherism, aquella refundación del antiguo principio estadounidense en que los negros no son aptos para ser ciudadanos del país que construyeron. Pero mucho antes del birtherism, Trump había expuesto su visión del mundo. Peleó por mantener a los negros fuera de sus edificios, según registros del gobierno estadounidense; pidió la pena de muerte para los “Central Park Five”, eventualmente exonerados; y clamó contra la “flojera” de los empleados negros. “¡Negros contando mi dinero! Me carga”, dijo una vez. “El único tipo de persona en que confío para que me cuente el dinero son unos hombrecitos que se ponen una kipá todos los días”. Después de que su camarilla de conspiradores obligó a Barack Obama a presentar su certificado de nacimiento, Trump exigió las notas universitarias del presidente (ofreciendo US$ 5 millones a cambio), insistiendo que Obama no era lo suficientemente inteligente para haber asistido a una universidad Ivy League, y que su aclamado libro de memorias, Dreams From My Father, lo había escrito un hombre blanco, Bill Ayers.
Se dice con frecuencia que Trump no tiene ninguna ideología verdadera, lo que no es verdad: su ideología es la supremacía blanca, con todo su poder truculento y farisaico. Trump inauguró su campaña echando mano a la metáfora del defensor de la doncellez blanca frente a los “violadores” mexicanos, para luego ser acusado por múltiples mujeres de abuso sexual, cargo que lejos de incomodarlo pareció enorgullecer su estampa de frívolo magnate. Y es que la supremacía blanca siempre ha tenido un perverso tinte sexual. El ascenso de Trump estuvo guiado por Steve Bannon, un hombre que se burla de los hombres blancos que lo critican, diciéndoles “cucks”. La palabra, derivada de cuckold, específicamente busca degradar a través del miedo y la fantasía: el receptor del escarnio se supone tan débil que se rendiría a la humillación de que su esposa blanca se acueste con negros. Es a todas luces un insulto que representa al hombre blanco como una víctima. Su utilización se alinea con los principios de la blanquitud, que buscan transmutar los pecados más nefastos de la idiosincrasia estadounidense en virtudes. Así fue cuando los esclavistas de Virginia aseguraron que Gran Bretaña quería transformarlos en esclavos. Así fue cuando los merodeadores del Klan se organizaron contra supuestas violaciones y otras atrocidades. Así fue cuando un candidato pidió a un poder extranjero que hackeara el correo de su contendiente y que, ahora como presidente, alega ser la víctima de “la más grande caza de brujas de un político en la historia de Estados Unidos”.
Para Trump, la blanquitud no es conceptual ni simbólica, es más bien el meollo mismo de su poder. En esto no es una excepción, pero mientras sus antepasados llevaban la blanquitud como un talismán ancestral, Trump abrió el amuleto, soltando sus energías alienígenas. Las repercusiones son impresionantes: Trump es el primer presidente en no haber servido en ningún cargo público antes de ascender a la primera magistratura. Pero más revelador aún, Trump es también el primer presidente en haber afirmado públicamente que su hija tiene un “pedazo de culo”. Es estremecedor imaginar a un hombre negro elogiar las virtudes de un ataque sexual en una grabación de voz (“Cuando eres una estrella, te dejan hacerlo”), esquivar las múltiples acusaciones de aquellos asaltos, estar inmerso en múltiples litigios legales por supuestos negocios fraudulentos, exhortar a sus seguidores a la violencia y luego pasear indemne hacia la Casa Blanca. Pero ese es el punto de la supremacía blanca: asegurar que aquello logrado por todos los demás con el máximo esfuerzo sea logrado por la gente blanca (particularmente los hombres blancos) con cualificaciones mínimas. Barack Obama entregó a los negros el viejo mensaje de que, si trabajan el doble que los blancos, cualquier cosa que se propusieran podrían lograrla. Pero la réplica de Trump es persuasiva: trabajen menos de la mitad que la gente negra y podrán conseguir aún más de lo que se propongan.
Pareciera que la figura misma de Obama –es decir, la de un presidente negro– insultó personalmente a Trump. El insulto se intensificó cuando Obama y Seth Meyers lo humillaron públicamente en la Cena de Periodistas de la Casa Blanca en 2011. Pero la herencia sangrienta se reserva la última risa. Reemplazar a Obama no basta: Trump transformó la negación de su legado en la fundación del suyo. Y esto también es la blanquitud. “La raza es una idea, no un hecho”, ha escrito el historiador Nell Irvin Painter y, un elemento fundamental en la construcción de la “raza blanca” es la idea de no ser un nigger. Antes de Barack Obama, los niggers se podían manufacturar en los Sister Souljah, los Willie Horton y los Dusky Sally. Pero la presidencia de Donald Trump arribó en la estela de algo mucho más potente: una presidencia completamente nigger, con una cobertura de salud para niggers, acuerdos climáticos para niggers y reforma judicial para niggers, amenazando de esta manera la idea de ser blanco. Trump es realmente algo nuevo: se trata del primer presidente cuya completa existencia política gira en torno a un presidente negro. Y entonces, no bastará con decir que Trump es un hombre blanco, como todos los demás, que escaló para convertirse en presidente. Su periodo debe nombrarse por su título legítimo: el primer presidente blanco.
II
El alcance del compromiso que Trump tiene con la blanquitud sólo se empareja con el profundo recelo respecto al poder de la blanquitud. Ahora se dice que el apoyo a su “Prohibición de musulmanes”, su constante uso de inmigrantes como chivo expiatorio, su defensa a la brutalidad policial son de alguna manera el brote natural de la brecha económica entre los Estados Unidos de Lena Dunham y el de Jeff Foxworthy. El veredicto colectivo sostiene que el Partido Demócrata perdió su camino cuando abandonó los temas económicos cotidianos, como la creación de empleos, dando más importancia a la justicia social. La acusación continúa: a sus políticas económicas neoliberales, los demócratas y los liberales han agregado un sentimiento elitista y condescendiente que desdeña la cultura trabajadora y ridiculiza al hombre blanco como el monstruo más grande de la historia y el bobo más grande de la televisión en hora punta. En esta rendición, Donald Trump no es tanto el producto de la supremacía blanca como lo es de un contragolpe ante el desprecio por la gente blanca trabajadora.
El foco en un subsector de personas que votaron por Trump –la clase trabajadora blanca– es confuso, dada la amplitud de su coalición. Efectivamente, se monta una especie de teatro en el cual la presidencia de Trump se vende como el producto de la clase obrera blanca en vez de un producto surgido de la blanquitud que incluye a los mismos actores que la venden. El motivo está claro: el escapismo. Aceptar que la herencia sangrienta se mantiene potente hasta ahora, unas cinco décadas después de que balearon a Martin Luther King Jr. en un balcón de Memphis –incluso después de que un presidente negro llegara a la casa blanca– es aceptar que el racismo se mantiene, como ha sido desde 1776, en el centro de la vida política de este país. La idea de aceptar este hecho frustra a los liberales. Ellos preferirían tener una discusión sobre los antagonismos de clases, que quizás atraería a las masas trabajadoras blancas, en vez de tenerla sobre la lucha de razas de la que esas mismas masas han sido históricamente agentes y beneficiarios. Además, aceptar que la blanquitud nos condujo a Donald Trump, es aceptar a la blanquitud como una amenaza existencial para el país y para el mundo. Pero si el amplio y extraordinario apoyo blanco a Donald Trump puede ser reducido a la virtuosa rabia de una clase noble de bomberos y evangélicos pueblerinos, cansados de las burlas de hípsters en Brooklyn, y profesoras feministas, entonces la amenaza del racismo y la blanquitud, la amenaza de la herencia, puede ser descartada. Las conciencias pueden descansar; no se requiere mayor reflexión existencial.
Esta transfiguración no es nueva. Es un retorno a la forma. La estrecha relación entre la historia de los blancos trabajadores y los negros americanos remonta a la prehistoria de los Estados Unidos: y el uso de unos como el garrote que silencia los reclamos de los otros remonta casi igual de lejos. Como la clase trabajadora negra, la clase trabajadora blanca se originó dentro de labores asociadas a la servidumbre: la primera bajo la subordinación vitalicia que impuso la esclavitud, la segunda en la servidumbre temporaria a contrata. A comienzos del siglo XVII, estas dos clases estaban sorprendentemente, aunque no totalmente, libres de enemistad racista. Pero llegado el siglo XVIII, la clase dominante del país había empezado a tallar la raza dentro de la ley al tiempo que eliminaba gradualmente la servidumbre a contrata a favor de una solución más duradera para el problema de la mano de obra. De estos y otros cambios legales y económicos emergió un acuerdo: los descendientes de la servidumbre a contrata disfrutarían de todos los beneficios de la blanquitud, del cual el más básico era que nunca descenderían al nivel de un esclavo. Pero si el acuerdo protegía a los trabajadores blancos de la esclavitud, no los protegía de salarios casi esclavos ni del trabajo agotador para mantenerlos, y siempre latía el miedo de que sus beneficios fueran revocados. Esta temprana clase trabajadora “expresó crecientes deseos de deshacerse de las milenarias inequidades de Europa y de cualquier atisbo de la esclavitud”, según David R. Roediger, un profesor de Estudios Americanos de la Universidad de Kansas. “También expresaron el afán de simplemente no ser confundidos con esclavos, o negers o negurs”.
Es así que George Fitzhugh, un notorio intelectual sureño y pro–esclavista del siglo XIX, podía condenar de un plumazo la explotación laboral de los blancos libres al tiempo que defendía la explotación laboral de los negros. Fitzhugh acusó a los capitalistas blancos de ser “caníbales” que se alimentaban de sus compatriotas blancos. Los trabajadores blancos eran “«esclavos sin amos»; los pequeños peces, que eran el alimento para todos los peces gordos”. Fitzhugh arremetía contra el “hombre profesional”, quien había “acumulado una fortuna”, de explotar a sus compatriotas blancos. Pero mientras Fitzhugh imaginaba que el capital devoraba a los trabajadores blancos, imaginaba que la esclavización beneficiaba a los negros. El esclavista “los cuidaba, con un afecto casi paternal” –incluso cuando el esclavo holgazán “fingía no ser apto para el trabajo”. Fitzhugh se demostró demasiado explícito, rebasando los límites al argumentar que quizás fuera mejor esclavizar a los trabajadores blancos (“Si la esclavitud blanca es moralmente incorrecta –escribió– entonces la Biblia no puede ser verdad”). No obstante, el argumento de que el pecado original de Estados Unidos no era una arraigada supremacía blanca, sino la explotación laboral de los blancos por capitalistas blancos –“esclavitud blanca”– se comprobó duradero. Efectivamente, el pánico de la esclavitud blanca sobrevive hoy en nuestra política. Los trabajadores negros sufren porque era y continúa siendo nuestro destino. Pero cuando sufren los trabajadores blancos algo de la naturaleza se ha malogrado. En los diarios, surgen columnas empáticas y notas sobre la situación de la clase trabajadora blanca cuando su esperanza de vida cae a niveles que, para los negros, la sociedad simplemente ha aceptado como normales. La esclavitud blanca es un pecado. La esclavitud de niggers es natural. Esta dinámica sirve a un propósito muy real: consistentemente otorga el derecho a reclamar con plena autoridad moral a aquella clase trabajadora que, por los lazos de la blanquitud, está parada más cerca de la clase aristocrática estadounidense.
Esta estructura corresponde a un calculado diseño. Hablando en 1848, el senador John C. Calhoun veía la esclavitud como la fundación explícita para una unión democrática entre los blancos, trabajadores o no: “En nosotros las dos grandes divisiones de la sociedad no son de los ricos y los pobres, sino la de los blancos y los negros; y todos los anteriores, tanto pobres como ricos, pertenecen a la clase alta, y se respetan y se tratan como iguales.”
En vísperas de la secesión, Jefferson Davis, el eventual presidente de los Estados Confederados, empujó la idea aún más lejos al argumentar que tal igualdad entre la clase trabajadora blanca y los oligarcas blancos no podía existir sin la esclavitud negra: “Digo que la raza inferior de los seres humanos que constituye el substrato de lo que se denomina la población esclava del Sur, eleva a todo hombre blanco en nuestra comunidad […]. Es la presencia de una casta baja, aquellos que están más abajo por su organización mental y física, controlada por el intelecto del hombre blanco, que le da esta superioridad al trabajador blanco. He ahí que el hombre blanco no realiza servicios insignificantes. Ninguno de nuestros hermanos se ha bajado a la degradación de ser insignificante. Eso le pertenece a la raza menor: a los descendientes de Cam”.
Testimonios de los soldados de la Unión, quienes presenciaron la esclavitud real en la Guerra Civil, dejaron en ridículo al argumento de la “esclavitud blanca”. Pero sus premisas operativas –el trabajo blanco como arquetipo noble y el trabajo negro como su antítesis rebajada e indigna– permanecieron en el tiempo. Esto fue un recurso retórico, no un hecho. El arquetipo trabajador–noble–blanco no les dio a los trabajadores blancos inmunidad respecto al capitalismo. Su pretendida dignidad fue incapaz por sí sola de romper los monopolios, no podía aliviar la pobreza blanca de los montes Apalaches o del Sur, no podía conseguir sueldos dignos en los guetos inmigrantes del Norte. Pero se había establecido el modelo para las políticas identitarias originales de Estados Unidos. Las vidas negras literalmente no importaban y podían ser completamente desechadas como el costo de los avances incrementales prometidos a las masas blancas. Fue esta yuxtaposición que permitió a Theodore Bilbo postularse al Senado en los años 30 como alguien que “sería tan provocativo como el Presidente Roosevelt” para luego respaldar el linchamiento de los negros para que no salieran a votar.
III
Cuando Barack Obama asumió su mandato en 2009 creía que podía trabajar con los conservadores “sensatos” que fueran capaces de abrazar algunos aspectos de sus políticas como propios. En cambio, a poco andar descubrió que su mera presencia hizo que esto fuera imposible. El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, anunció que la principal meta del Partido Republicano no era encontrar un terreno común, sino hacer que Obama fuera un “presidente que no pase a segundo periodo”. Un plan de salud inspirado en Romneycare fue, cuando lo propuso Obama, repentinamente considerado socialista. El primer presidente negro descubrió que era considerado poco menos que tóxico para las bases del Partido Republicano. No estaba completamente equivocado: después de todo, un bloque político entero estuvo organizado en torno a la meta explícita de perjudicar su administración. Obama y algunos de sus aliados creían que esa impresión de amenaza y toxicidad era el resultado de una incansable acometida de Fox News junto a un puñado de programas de radio derechistas. Trump tuvo el genio de ver que había algo más, que existía un sentimiento tan fuerte de aversión y revancha que un novato en la política, acusado de violación, podía destronar el liderato de uno de los partidos principales del país al mismo tiempo de que ahogaba sin mayores contratiempos a la candidata favorecida de la otra facción.
“Podría pararme en medio de la Quinta Avenida y dispararle a alguien y no perdería a ningún votante”, se jactó Trump en enero de 2016. Esta afirmación debería ser leída con sólo un ápice de escepticismo. Trump ha ridiculizado a los minusválidos, ha aguantado múltiples acusaciones de violencia sexual (negándolas todas), ha despedido a un director del FBI, ha mandado a sus secuaces a confundir a la gente sobre sus motivaciones, él mismo ha revelado esas mentiras al confirmar descaradamente su objetivo de hundir una investigación en su posible colusión con un poder extranjero, y luego jactarse sobre esa misma obstrucción a los representantes del mismo poder extranjero. Es completamente imposible evocar a un símil negro de Donald Trump, es imposible imaginar que Obama, por ejemplo, implique al padre de un contrincante en el asesinato de un presidente estadounidense o compare su dotación física con la de otro candidato y luego capte exitosamente la presidencia. Trump, más que cualquier otro político, entendió el valor de la herencia sangrienta y el gran poder que otorga el simple y contundente hecho de no ser un nigger.
Antes de la elección, Obama no atacó con la suficiente fuerza a su adversario político, subestimando al poder de la blanquitud; creía que el candidato republicano era demasiado objetable para ganar de verdad. En esto Obama estuvo trágicamente equivocado. Y así, el país más poderoso del mundo ha entregado todos sus asuntos –la prosperidad de su economía entera, la protección de sus 300 millones de ciudadanos, la pureza de su agua, la viabilidad de su aire, la seguridad de su comida, el futuro de su vasto sistema de educación, la solidez de sus vías públicas, vías aéreas y vías férreas, el potencial apocalíptico de su arsenal nuclear– a un gritón circense que introdujo al lexicón nacional la frase “agárralas por la concha”. Es como si la tribu blanca se uniera en un sólo gran coro de protesta para decir: “si un hombre negro puede ser presidente, cualquier hombre blanco puede serlo, da igual qué tan degenerado sea”.
La tragedia estadounidense que se desencadena es más grande de lo que la mayoría pueda imaginar y no terminará con Trump. En épocas recientes, la blanquitud como táctica política explícita se ha restringido por una especie de cordialidad que creía que su invocación flagrante asustaría a los blancos “moderados”. Esto ha resultado ser una verdad a medias, en el mejor de los casos. El legado de Trump será exponer la pátina de la decencia por lo que es, y revelar cuánto puede un demagogo salirse con la suya.
Por mucho tiempo ha sido un axioma entre ciertos escritores y pensadores negros exponer que mientras la blanquitud pone en peligro al cuerpo negro en el sentido inmediato, la amenaza mayor es a la misma gente blanca, al país en su totalidad y es probable que al mundo entero. Cuando W. E. B. Du Bois afirma que la esclavitud era “singularmente desastrosa para la civilización moderna” o James Baldwin afirma que los blancos “han traído a la humanidad al borde del olvido: porque creen que son blancos”, instintivamente se les acusa de exagerados. Pero no hay realmente otra manera de leer la presidencia de Donald Trump. El primer presidente blanco en la historia de Estados Unidos es también el presidente más peligroso: y es todavía más peligroso aún por el hecho de que los encargados de analizarlo no pueden nombrar su esencia, porque también están implicados en ella.
___
Este texto es un fragmento del ensayo “The First White President”, publicado en The Atlantic en octubre de 2017. Ta–Nehisi Coates es periodista y autor de varios libros que incluyen The Beautiful Struggle, Between the World and Me, Black Panther y We were Eight Years in Power, del que procede este texto.
[Portada] Mural en Pitzer College, Claremont, California. Fotografía de Elijah Pantoja.