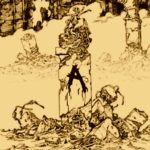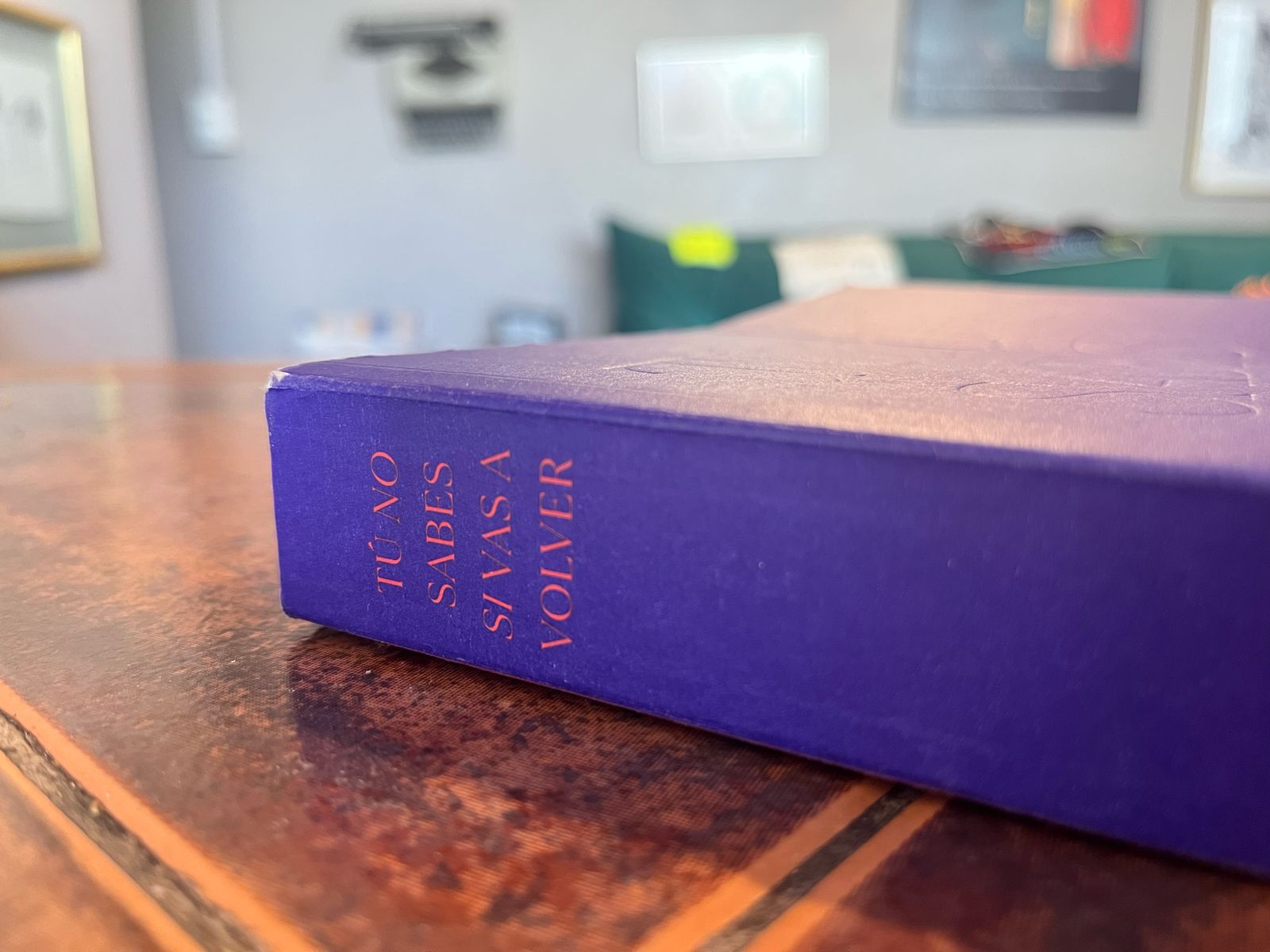Capítulo IX
De lo que le aconteció al ponencista en el Barrio Rojo. Encuentro con el cuete y primera bitácora de vuelo en Bogotá.
De vuelta en la habitación, sexto piso de la calle sesenta y seis, Chapinero, Bogotá. Se zampa una Club Colombia en lata. Cada vez que entra a la habitación se topa de frente con la carnada que los empresarios de la hostelería local han dispuesto en una repisa llena de productos nacionales. El ponencista que nunca tuvo un peso, ahora que tiene, cae de hocico al cepo. Entre sus frituras favoritas para acompañar las tres o nueve cervezas en tarro que degusta cada noche están los chicharrones La niña. Siempre crocánticos ―que le causan gracia y horror a la vez, pues le recuerdan el tema de su tesis −de inminente producción.
A las ocho en punto Robin pasa a recogerlo. Se dirigen de vuelta al centro. El ponencista reconoce la autopista que pasa muy cerca de un inmenso edificio de pisos escalonados que vio en la mañana partir en dos la capital. Anota en su diario de viaje del jueves catorce de junio por la mañana:
“los arquitectos de Bogotá parecen estar tocados por una visión musical del espacio. El acordeón ventila sus pupilas. Algunos rascacielos resoplan formas abiertas y se elevan por los aires como trasbordadores en plena maniobra de despegue. Como toda gran ciudad sudaka también tiene muchos otros que no sabrían diferenciar una corchea de un lamparón de tinta”.
Cerca del cementerio, la nave nodriza piloteada por Robin se interna en un campo de asteroides de luces de neón parpadeantes y banderitas de todos los países del mundo tendidas entre remozados alfeizares de fachadas neoclásicas. Las cuadras que recorre el auto en caravana lenta son idénticas a las de un cortejo y están atestadas de mujeres vestidas con shorts de mezclilla o trajes de noche que apenas les cubren los muslos. Algunas son tan jóvenes que parece como si la noche anterior les hubiese bajado la primera regla. Robin, que sabe leer la cara de sus clientes, le comenta que este es el barrio turístico más seguro de la capital. Cuando vuelve a mirar por la ventanilla nota los chalecos reflectantes de un grupo de guardias municipales resguardando las transacciones pegados a las paredes de los edificios.
Robin se estaciona en un parqueadero de a lo menos cuatro niveles. Baja del auto rengueando. El ponencista pregunta por la pierna. Le responde que se la dañó jugando un partido. Cuenta que lo barrieron con la punta del pie:
―Ayyy pero yo me la cobré enseguida hermano… ese man, uyy a ese man se la cobré muy duro, dice.
Entran a uno de los locales nocturnos. Se acomodan en una mesa cerca de la entrada. Enseguida se les arrima un elegante garzón a tomarles la orden. Piden dos cervezas que llegan antes de que el ponencista consiga distinguir las dimensiones del recinto. Más tarde, anota al final de su libreta chica:
“No importa qué hora sea, el diámetro del día es expulsado del lupanar neosudaka. La cruda claridad de su régimen está sepultada bajo un sucedáneo de noche con todo y su traslación de veloces planetas gravitantes”.
Un fulgor lapislázuli ilumina la untuosa piel de la bailarina principal. Acaba de quitarse el calzón al ritmo de una balada de rock ochentera mientras se desplaza arriba de unos enormes tacos rojos por una pasarela de unos ocho metros por tres que divide el salón en dos perfectas penumbras. Los asientos están dispuestos en una decena de mesas metálicas que apuntalan la tarima. Por detrás de los puestos circulan grupos de mujeres que trazan aletargadas elipses alrededor de los clientes. Se exhiben despaciosas y espectrales. Algunas ríen o conversan de sus cosas por debajo del show de su compañera. El resto de ellas se pega a los muros y sus perfectas siluetas apenas si se intuyen disueltas entre lunares de luces policromas.
La desenfrenada sexualidad de los hombres en la calle encuentra aquí un sosiego que en ocasiones puede confundirse con el retraimiento o la abulia. En este redil al que ingresan voluntariamente, son las trabajadoras las que asumen la actitud de depredadoras. Lo que hace pensar que antes de todo lo que se pueda ofertar aquí, lo que realmente se paga es la entrada a un espacio en el que el deseo masculino se despoja de su incesante jadeo sólo para ser artificiosamente transferido a la mujer.
“De ningún modo este es un sitio triste, pero por ningún motivo es uno alegre”. Registra el ponencista en un apunte que pudo haberse escrito en el mismo local, juzgando por la letra inclinada y el trazo caótico.
Al otro extremo del club nocturno una ronda de oficinistas jóvenes recibe un baile de una muchacha desnuda que se contonea entre las piernas de uno de ellos. Cuando termina la canción, la bailarina principal recoge su lencería del suelo y el animador salta a la pasarela a despedirla recordando a la clientela que continúa la promoción mundialera de una botella de aguardiente antioqueña más un sombrero de la selección colombiana por un precio que es más de lo que el ponencista paga por su pieza de hotel. Ajada por el trasnoche la voz del anfitrión anuncia el siguiente espectáculo y desaparece por un costado del escenario como una polilla a la que acaban de apagar un reflector. Por los parlantes suena una salsa que solivianta el ambiente a golpes de conga y timbal. Desde la planta superior se desliza por un tubo de bombero la nueva bailarina.
Algo le grita Robin al oído. El ponencista se inclina hacia él y contesta otra cosa que de seguro tampoco escucha. Pronto, ambos sostienen un diálogo de sordos imposible de reconstruir. Confiado de que nada de lo que le diga al guía será comunicado, el ponencista pronuncia frases sueltas: ―“Mi taita se bacilaría este local” / “Cuesta un montón pillar una piedra en Bogotá” / “que no se diga más: chicharrones La Niña son los más crocánticos”.
La bailarina se desabrocha el sostén del bikini con la mirada perdida en un punto más allá de la líbido. Mientras lo hace desciende sinuosa hasta pegarle un nalgazo en las mejillas a un cliente que está pegado a la baranda de la pasarela. Más allá, otro grupo de oficinistas se sienta en una de las pocas mesas que van quedando vacías. Vienen con una compañera de trabajo que mira el show entre descolocada y divertida. Robin revisa el celular y le indica con señas que saldrá a buscar la yerba.
Regresa con dos enormes pitos enrolados en papel blón. De camino al hotel el ponencista enciende uno. Le ofrece una calada a Robin pero éste niega con la cabeza. Dice que no suele fumar. Que cuando le toca traer turistas al barrio rojo se jala unas rocas que le dejan la cabeza como ladrillo. Le cuenta de una vez que trajo a un grupo de estudiantes de informática ecuatorianos que acababan de aterrizar en Bogotá y que no hubo manera de sacarlos de ahí durante tres días. Dijo que todos se acostaron con la misma mujer, que por lo menos dos le ofrecieron matrimonio. Que a veces le toca llevar clientes a prostíbulos exclusivos que quedan a las afueras de los suburbios acomodados de Bogotá. Cuenta de una ocasión en que unos hosteleros gringos le pasaron fajos de dólares para que le pagara a las bailarinas y le tocó repartir billetes verdes como si fuesen naipes:
―Parecía Pablo Escobar, hermano. Las peladitas hacían fila para que les pasara algo: “A mí también papi pues”, le decían.
A medida que Robin recita sus andanzas el ponencista se pone pilas, y logra entender bien los pormenores del trabajo al que se dedica ―la marihuana parece aguzarle los sentidos. Mediador entre el turista y sus expectativas turísticas, sean estas legales, ilegales, o ambas, Robin hará lo posible, y tal vez lo imposible, para conseguirlo. De este modo cada pasajero requiere de una tarifa flexible, regateable, que su experta tasación calcula al ojo. A veces existe la posibilidad de negociar una comisión por llevar a los clientes. Bien conectado como parece estarlo, en una ciudad como ésta, es un trabajo con excelentes retornos. Sobre todo, si se piensa en una oleada de estudiantes de informática.
Después de un silencio en que el viento ionizado de la noche bogotana se precipita por la ventanilla del auto, al ponencista le ronda la idea de justificar su renuncia a ejercer el imperativo viril en el local nocturno. Este episodio figura en una de las hojas de la libreta chica bajo el título “Bitácora de vuelo”:
“Copiloto del hombre que maneja. Te pones a pensar en las direcciones del manubrio… Robin metamorfosea al padre”.
El ponencista va a decir. Pero no dice. Una anotación críptica, escrita esa misma noche bajo los efectos del psicotrópico, completa estas observaciones:
“Pelea de trompos con el taita. Busca la rama que rompa la tierra. Dibuja el círculo achatado. El palo busca la línea; el improbable equilibrio de su propia tensión. No te olvides escupir en mitad del anillo. Que la tierra seque tu baba. Encierra eterna tu saliva en el retorno. Curvatura cabal de la geomancia; recuerda que nada perece en la redondez. Todo termina donde comienza, repites, con un moco que se te pega al labio superior con el frío de la escena.
Chomba celeste de lana rodillas rasmilladas otra vez la costra caliente: te pica, te rascas, te rompes ¿cuántos años tienes en esta imagen?
J u g a m o s los juegos de final de invierno. Nada significan, salvo que la estación helada comienza y termina.
Restallan feroces los lienzos contra el aire de la mañana. Corren los trompos en la sangre. El juego consiste en carnear la carne del adversario. Eso se sabe. Eso es así. El hermano mayor de tu mejor amigo lo grita con voz de tele a la entrada del pasaje: ¡Sólo un trompo puede quedar!
La púa parte la madera por la mitad, la hace saltar en un montón de astillas terribles. Arteras. Sabor de aserrín en la boca. Cerrada. La posa que sabe tu cara. Se acerca a lamerla un perro. Negro. No sabrías decir si has llorado o si se te enfriaron los pies. Sientes que el trompo pesa más que tu mano. Que tu mente. Es el dolor de las muñecas. Preferirías hacerlo bailar; mirarlo girar en tu palma como un derviche que danza hasta disolverse en el silencio de los planetas errantes. Tullidos. Lo ves buscar a tientas el pomo de las puertas. La medida de los dinteles. Atrapar en su tromba el punto de luz que se cuela por los cerrojos. De la piel. De la sangre. Del mundo”.
Al final, no le miente cuando le dice que los gastos que haga en Colombia corren por cuenta de la beca, pero que no existe forma de justificar uno así. Omite el resto de la explicación: que no se calienta si no lo desean y que la transacción monetaria anula de antemano esa posibilidad.
Un último apunte en la libreta de ese día señala:
“La plata, los pesos, perforan las formas perplejas. Opacan la aparición del plenilunio.
¿Realismo de uso / realismo de cambio?
El alma es una piedra
podría haber dicho el oscuro
si hubiese oído el balido
de este absoluto.
Arqueología del aforismo: el oficio más antiguo de la historia existe desde que los hombres tranzan en moneda”.
Claro que el ponencista tiene fantasías sexuales. En una de ellas dirige una orgía de académicos en el auditorio principal mientras lee extractos al azar del Libro del desasosiego. “Al fondo del salón un lacayo (ayudante) acciona una palanca que derrama un balde de miel y agua ardiente sobre un matojo de cuerpos desnudos. Se trata de un piquete de investigadores crispados por el calor. Salen a las calles a buscar indigentes que quieran lamer la melcocha que cubre su piel mientras corresponden el gesto lavando sus llagas con la lengua lívida y alucinada. Cuando oscurece se sientan en círculo a leer El primero sueño de Sor Juana con una espuma de ácido pegada al paladar”.
Fuma de nuevo junto a la ventana de la pieza de hotel. Una garúa persistente limpia el aire. A esta hora Chapinero deja de oler a comida y tubo de escape. Un olor circular que durante el día le abre el apetito y se lo cierra de golpe, para enseguida invertir la secuencia. Un olor que se mueve a distintas velocidades en su intestino.
Se mete a la cama contando a las hijas perdidas de Policarpa. Bajan por un tubo de bomberos en un tiempo sin sol.
―De todo se aprende en esta vida muchachín.
Es la voz más que ronca, ajada de tu taita. Pronuncia palabras claras, que saltan como pavesas en el centro oscuro de la noche.

Enlostromposdelasangre: El padre del ponencista ―en el costado derecho de la imagen, en evidente estado contrairrigante― fue notificado de la inclusión de este registro en la crónica. Aunque su reacción fue entusiasta, no logró alcanzar el semblante de la fotografía aludida.
Capítulo X
Que trata de cosas tocantes a la ponencia y de la cena con compañeros de mesa.
Sueña que escribe la tesis al revés y cuando la termina tiene que mandarla a empastar y a aderezar. Pide un presupuesto y sólo reformar el marco teórico le sale un dineral. Un traductor le ofrece un tratamiento conducto que dura diez sesiones y que concluirá con una tesis en cirílico. Piensa en pedir un crédito de consumo. Explica la situación en el departamento de literatura y solo la facción de pensamiento decolonial muestra algún interés en admitir la investigación. Intenta demostrar que la infancia escrita al revés esconde la insoluble tristeza de la adultez. Desesperado, redacta un documento en que ofrece defenderla colgado de una viga, como la carta del tarot.
Cuando despierta, la tesis todavía está allí. Empapada de un blanco crudo, obsceno.
Llega el día en que presentará su ponencia. Le parece una buena idea hacer la última corrección mientras aspira el pito en papel blón que se consume con preciosa lentitud. A través del humo el texto se desmadeja, muestra sus orillas; asoma sus flecos. Por lo visto, algunas bases disidentes escarbaron hasta formar madrigueras en las que decidieron refugiarse de sus respectivas garantías. El ponencista, que deseaba asistir a las mesas de las doce, no almuerza editando su ponencia (más tarde reconocerá que no fue la mejor idea dar esas caladas a las diez de la mañana). Sale treinta minutos antes a la universidad. Recorre por última vez Chapinero. En las esquinas el olor a empanadas fritas le apalea la guata. Con gusto se hubiese comprado una, pero la fuerza centrípeta de la espiral paranoica no se lo permite. Le aterra la posibilidad de tener retorcijones en su mesa. Una indigente muy joven y flaca cruza en dirección opuesta comiéndose una, seguida por una pequeña jauría de perros callejeros. Les grita a los vendedores que está muy buena en mitad de la calle y apunta con el dedo la marca del mordisco que le acaba de dar. Cruza sin mirar los autos y desaparece por la avenida siete.
Encontramos una entrada a partir de esta imagen en la bitácora de vuelo anotada con letra diminuta y reconcentrada en mitad de la libreta chica.
“Pasa con la cabeza llena de matas de albahaca y botones de rododendros que arden. Mastica los tallos de un ramaje oscuro. Siente con nitidez todas las voces que no podemos escuchar. A veces ese sonido puede ser un portazo a las cinco de la mañana o un teléfono que suena en la oscuridad. Otras una carcajada que revienta al más mínimo indicio de sangre. Dicen que el día en que perdamos la última llave de la reja que cuando devuelvan lo que se llevaron algo de ese rumor arrasará la tierra”.
Llega diez minutos antes de constituir la mesa: “Violencia política, desigualdad social y duelo en la narrativa contemporánea de Colombia y Perú”. Se presenta a sus colegas y explica la situación por medio de la parábola del pasaje y el avión, pero no consigue transmitir la enseñanza. No le preocupa tanto la incongruencia que reviste presentar un trabajo sobre García Márquez dentro del matiz coetáneo que define a la última mesa del último día, puesto que sabe de sobra que el tiempo es relativo (aunque el canon no). Mucho más desasosiego le causa que su texto no aborde ni la violencia, la desigualdad o el duelo, sino la infancia ―que no deja de ser violenta, desigual, y en el caso de María Mandinga, indiscutiblemente mortal.
JotaDe, un colombiano que estudia en los yunaites y que aprovecha el congreso para visitar a su familia, presenta una ponencia sobre Iménez, la novela de Luis Noriega, un compatriota que escribe ciencia ficción sudaka sin aditivos ni colorantes. La distopía transcurre en Ciudad Andina, un territorio sumido bajo el control de las leyes de mercado en donde las cláusulas contractuales de prestación de servicios reemplazan con eficiencia a la constitución. Ahí, Iménez, el protagonista, trabaja para una funeraria implacable a la hora de cumplir la inmediata inhumación de sus clientes, sin importar que hayan pulsado por error el botón que inicia la irrevocable secuencia de su propia defunción.
Los otros dos académicos son a primera vista gringos como el dólar, pero sólo uno de ellos habla un castellano destartalado y catastrófico ―que, paradójicamente, sería una descripción apropiada para motejar la pronunciación de la lengua materna del ponencista al oído hispanohablante. Una vez concluida la mesa, el grupo que acompaña a los exponentes invita a los ponencistas a comer algo. Rodean por arriba las facultades y descienden luego por un sendero sinuoso y solitario. Recorren la ciudadela universitaria improvisando un atajo que no resulta. Comienza a oscurecer. Alguien comenta sobre el inconveniente de atravesar la estepa bogotana a esta hora.
JotaDe se encuentra con un antiguo compañero de universidad que regresa del congreso. Ambos visten elegantes y bromean al respecto. El recién llegado reconoce satisfecho que consiguió formular una pregunta que desató una discusión entre los ponentes en una de las mesas a las que asistió durante la tarde. Mirando el cielo repite la advertencia sobre los peligros de la oscuridad en paisajes tan yermos. Se despide únicamente de su amigo y sale caminando rápido con un paraguas en las manos no sin antes sugerir ensimismado que lo podría usar como arma, blandiendo imaginarios estoques al aire con la punta metálica. “Sujeto extraño entre la gran mayoría de bogotanos absolutamente observantes de las formalidades sociales”, anota el postponencista en una sección de la libreta chica que sólo registra esta observación y que lleva por título: Idiosincrasia y destello.
Entran en fila india a un restaurant llamado La Juguetería, al que se ingresa atravesando un pasillo estrecho atestado de muñecos y figuritas ordenadas en vitrinas iluminadas por colores cálidos. Los conferencistas han caminado un buen trecho para llegar hasta aquí. Por un momento se le ocurre comentar la coincidencia entre el nombre del lugar y su ponencia sobre la infancia, pero se contiene. Evita ser ese investigador que encuentra manifestaciones de su objeto de estudio por todos lados ―aunque sin duda lo es. Junto al grupo de expositores está Eme (la guía de tesis de JotaDe), su hermana, que aprovecha el congreso para estar junto a ella antes que regrese a Estados Unidos, y una profesora que podría estar interesada en alguno de los temas presentados en la mesa o en el gringo que habla perfecto español ―o en ambos.
El restaurant está ubicado cerca del casco histórico y su decoración es temática. Los meseros son jóvenes y visten un uniforme que intenta emular el de algunas cadenas de comida yanquis. Salvo la profesora y el otro gringo, el que todavía no domina el idioma ―y a veces parece ser una lengua indomable―, todos piden una pinta de cerveza. De la carta los colombianos recomiendan el filete al trapo, un corte de carne envuelto en un paño caliente que el ponencista describirá más tarde en su breviario culinario como “una porción pretenciosa y más bien seca”. La mesa está decorada con viñetas y figuras de revistas infantiles cubiertas por una gruesa lámina de vidrio. JotaDe expone algunas ideas sobre los personajes que ubica en esa constelación ilustrada. En determinado punto, repite una vez más su hipótesis, y lo hace sin restarle asombro al subrayarla: ―Siempre lo he dicho, Condorito y el Chavo, esos son los referentes de la cultura popular latinoamericana (la primera vez incluyó a Mafalda, y la descartó enseguida por tener un público más restringido).
Eme prepara un libro de ensayos sobre el asco. Le interesa trabajar la deglución y el rechazo al otro a través de la experiencia estética que existe entre comida y cultura. El ponencista se hace pasar por informante, y le comunica que la clase alta de su país tiene esa manía de asquearse por todo. Eme confirma el testimonio diciendo que siempre que ha tenido oportunidad de alternar con una persona del país del ponencista siente un sutil, aunque inequívoco, aire de desprecio. Cuenta que en cierta ocasión visitaba una de las comunas más acomodadas de la capital junto a una amiga alemana, y que una señora les gritó desde el patio un montón de insultos en todos los idiomas que conocía por algo que no alcanzó a entender. El ponencista recomienda que para la próxima visita eviten circular por los barrios ricos, por más que ese primermundismo sudaka encandile con la opulenta placidez de sus cerrojos.
Podría ser que sus palabras adquieran algún grado de validez, pues su tez morena explica por sí sola su origen social 1.
De pronto, se alza por sobre la tabla de cocinar en la que todavía humea el trozo de filete al trapo (que ya quisiera ser un castillo sangriento) y declama demagógico e inspirado pero, por sobre todo, mentalmente, la siguiente homilía de sobremesa ―transcrita más tarde a la libreta chica:
“Por eso compañeros congresistas, si van a conocer Pelotillehue, métanse de cabeza a la chimba: recorran avenida La Paz y vayan a ver las tumbas del patio sin nombres. Caminen por las poblas, paseen por los puertos, y sientan la tristeza de los cerros ardiendo. Presencien la misteriosa comunión de la sopaipilla y la arepa. Vayan más allá del lugar en que la olla calienta su caldo, atraviesen los espejismos que de la cumbia solo saben su pirotecnia e ignoran la noche contra la que revienta.
¡Tomen un cuchillo plástico y asesinen al turista que llevan dentro! (notarán que su piel es suave como manteca).
Beban la sangre del chancho. Corran las mesas y vuelvan a quebrar el vaso en la punta de la fiesta.
Que el bautizo sea el velorio. Que el velorio sea el bautizo”.
Lo único que percibe el resto de los comensales de este episodio es que terminado su segundo vaso el ponencista se levanta con cierta parsimonia para ir al baño. Cuando regresa se arremanga el chaleco y les muestra a todos el tatuaje de García Márquez que tiene en el brazo (Pathos y Ponencista forman una dupla humorística hace años…).
Con Eme, su hermana y JotaDe, terminan la velada rememorando cuentos del nobel colombiano. Un difuso pasaje de la libreta chica parece corresponder a esta escena:
“Envueltos en el trapo caliente de la noche. El ruido de las bolas de billar robadas rueda por el piso de la juguetería La secreta discusión de cómo cobrarle los muertos al alcalde.
Que nadie nos salve del diluvio Que los Alcaravanes hereden el mundo; que los atormentados beban el agua”.
De vuelta en el hotel Robin le escribe para ofrecerle un viaje turístico a Zipaquirá, el pueblo a las afueras de Bogotá donde García Márquez cursó la enseñanza media y en el que comenzó a desarrollar su talento literario bajo la atención de algunos profesores. La tarifa es en dólares, aunque le advierte que existe la posibilidad de compartir gastos con otro pasajero. Antes de que conteste, escribe que le preguntará a un gringo que también asiste al congreso si acaso le interesa sumarse…
*Denominemos a este episodio: el sendero de los atajos inocuos, o las astucias del naufragio*
Perfil del autor/a: