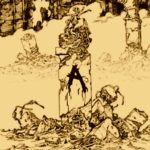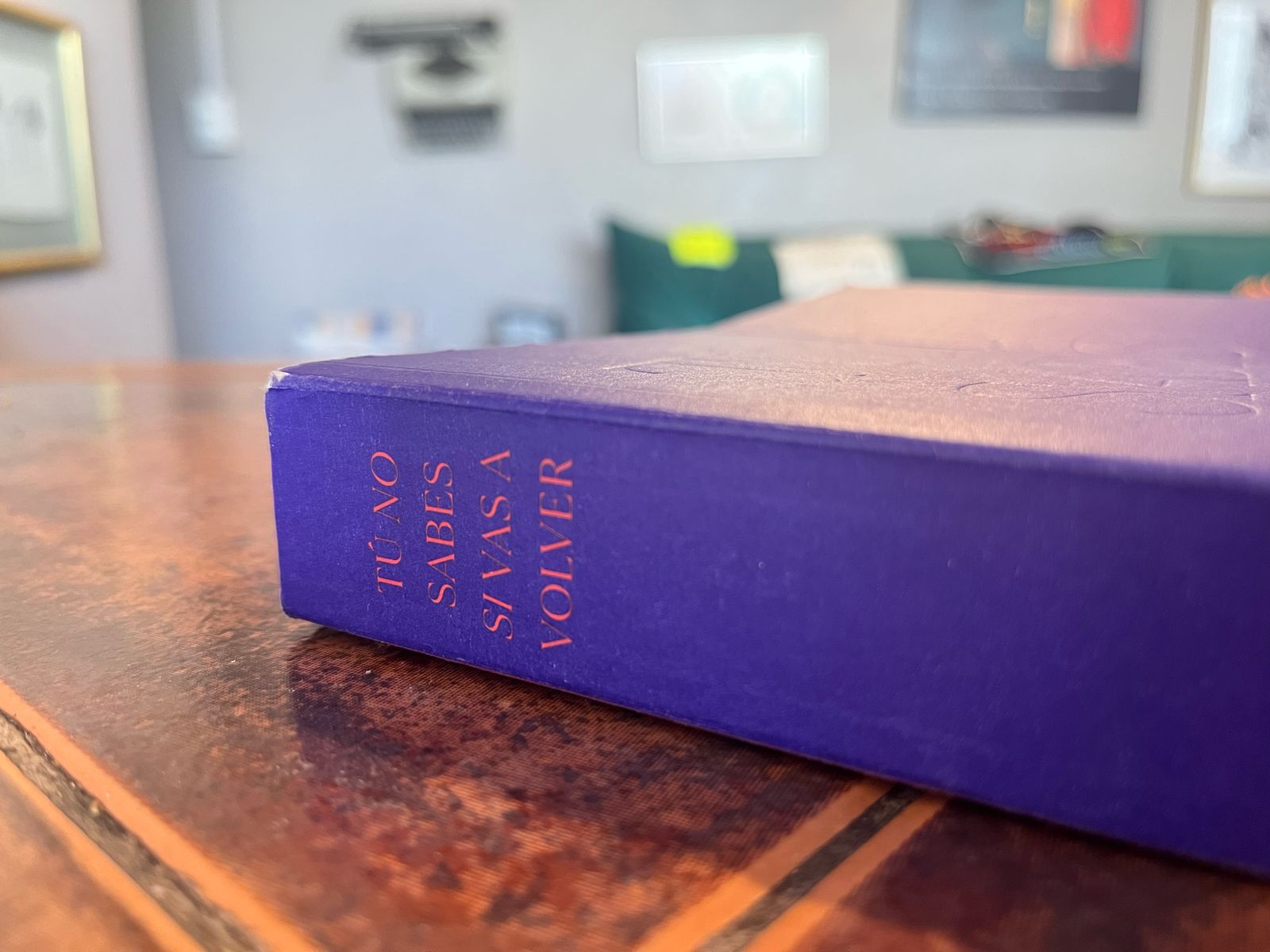Capítulo VII.
Que cuenta las cosas que el ponencista miró caminando por el piso seguido de un requiebre a Erre, Toxicómano y Guache.
El jueves camina toda la mañana y parte de la tarde por la ciudad. Su intención es volver a las mesas después de almuerzo, pero la hora de la siesta lo encuentra atravesando el casco antiguo de la capital. Disfruta pensando que para efectos prácticos él no es un asistente al congreso y cada vez que la patrulla policial del deber ser−ponencista atraviesa con baliza su cabeza, el anonimato le permite asaltar una vez más la joyería del tiempo.
Recuerda haberle escuchado a alguien decir que si viajaba a Bogotá no dejara de visitar La Candelaria. Todavía a las afueras del centro entra a una enorme funeraria con fachada colonial que lleva ese mismo nombre. El recepcionista que lo detiene justo antes de trasponer la mampara que conduce al velatorio le indica amablemente la dirección del barrio homónimo.
Todavía es temprano. Un viento tibio arrastra la hojarasca de las veredas y choca contra la cara del ponencista con punzante arrobo. Uno de sus amigos le encargó una piedra. A veces, mientras recorre el centro de Bogotá se sorprende examinando muy concentrado el suelo. Gira la cabeza mecánicamente, con la inquietud de pollo buscando lombrices. Pero cada vez que se agacha a recoger la esquiva encomienda resulta ser un trozo de concreto. Entonces lo invade la sospecha de que todo forma parte de un calibrado acertijo: la antelación de una catástrofe, la admonición de la piedra extinta. El guijarro como elixir; como ausencia. Pero el ponencista no se deja engañar por los espejismos del espacio. Sabe que el paseante ingresa al centro en la misma medida en que es engullido por él.
Fantasea con la idea de encontrar un monolito que señale el punto exacto hasta donde fue destruida la ciudad por la asonada que salió a comerse a dentelladas la capital luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, líder del partido liberal, en abril de 1948. Ha leído la anécdota. García Márquez y Fidel Castro, ambos por ese entonces no sólo desconocidos para el mundo sino entre sí, estaban a metros del estallido popular.
Se escabulle dentro de las iglesias. Tira furtivas fotos a los artesonados y altares. Se hinca a rezar a san Nicolás de Tolentino por el alma de su abuela. No es creyente, pero sabe bien que si no fuera por ella jamás hubiese conocido la recargada belleza de los sagrarios. La imagen sostiene una cinta entre sus manos que la comunica con un desasosegante piquete de almas en pena. Hace unas semanas, una de las tías a las que visitan los muertos llamó para avisar que su ánima estaba varada en el limbo. No hay razón para dudar de que el «abismo ardiente» como lo llaman algunos autores místicos, es una sala de espera que huele a amoníaco y en la que un plasma transmite sin pausas cámaras ocultas europeas. Para el ponencista en cambio el espíritu de su abuela está atrapado en algún punto asargado de la superposición de los planos. Tampoco descarta la hipótesis de que su entidad metafísica se haya hospedado en el cuerpo de Felonía ―su gata jaspeada― y ahora tenga dificultades para desencarnarse del animal.
La nave de madera cruje bajo las pisadas que delatan a otros congresistas que deambulan solos por la ciudad.
Por la tarde, traspasa la solemnidad del perímetro histórico y se interna en los barrios proletas. Bogotá amanece nublada. Los viejos se juntan a mirar los primeros partidos de la copa del mundo en cantinas estrechas y con poca luz. Más allá, en el cordón de montañas contra el que se recorta el sector de Las Cruces, una corona de nubes rasantes se enrosca en las estribaciones de cerros tan tupidos de vegetación como de poblaciones.
Volviendo se encuentra de frente con el edificio del Fondo de Cultura Económica. Una gigantesca construcción de concreto que alberga tres niveles de estanterías repletas de libros. Experimenta el vértigo de no saber qué texto necesita para la tesis. Indeciso, rodea los muros de la librería. Pasa mirando de reojo las vitrinas. A esa hora todavía cree que puede llegar a las mesas de las cuatro. Lo acicatea un sentido del deber que aprendió de su madre y del que piensa puede librarse algunos días particularmente calurosos o tristes, sin arrepentirse después. Apura el paso.
En el subterráneo descubre una galería de arte en la que se está presentando una exposición dedicada a la lucha libre mexicana. En una de las paredes enormes, encaladas y llena de boquetes, se extiende una selección de la cartelería con que promocionaron algunas de las películas más famosas del ciclo de cine dedicado a los luchadores. La muestra incluye una exposición de obras inspiradas en la estridente estética de los afiches cinematográficos a cargo de Erre, Toxicómano y Guache 1, tres de los grafitteros más importantes de Bogotá. En ella no sólo resulta notoria la influencia gráfica del póster, sino que además rezuma el significado escénico que propone el resling mexicano. Poética del antagonismo y la confrontación espectacular ―y por lo mismo pública―, la puesta en escena de la polarización entre fuerzas irreductibles es trasladada al imaginario globalizado y neoliberal de una capital latinoamericana en pleno siglo XXI. El resultado modifica la posición de los signos en disputa. Si en la lucha tradicional se enfrenta el personaje Técnico, con su incondicional apego a las reglas, contra el Rudo en su rol de tramposo incorregible, los trabajos de los bogotanos trastocan la dicotomía. No se trata simplemente de invertir los roles. Aún pervive aquí el sentido de justicia y el horizonte ético que impulsa la gesta del Técnico, sin embargo, estos códigos ya no se traducen en una abnegada obediencia al reglamento que dicta el cuadrilátero. Por el contrario, es en la afectación de los movimientos del Rudo, en la estampa estrafalaria de sus trajes, en sus mohines arteros, en donde su signo adquiere el peso de una actitud subversiva. Su función es recordarnos que todo forma parte de una elaborada pantomima y que la convención punitiva de las reglas de combate es sólo una farsa para validar la gloria de los personajes Técnicos. De ahí que la estricta obsecuencia de estos últimos sea percibida como puro cinismo. Hasta cierto punto, su estricto código de conducta parece la pose de un funcionario controlado por un sistema que lo consiente.
Aunque hace ya un tiempo que estos pintores callejeros están instalados en la escena artística de la ciudad ―prueba de ello es la exhibición de sus trabajos en una galería céntrica como esta― Erre, Toxicómano y Guache saben de sobra que su oficio consiste en injuriar las leyes de la ciudad pulcra y el vecindario amable. Lo suyo es intervenir el paisaje halagüeño de las postales perfumadas poniendo en práctica la lección política del Rudo: hacer visible todo aquello que el Técnico repudia desde su falso modelo de virtud.
Puestos a buscar las señas de una estética común entre el grupo de grafiteros bogotanos y el mundo de la lucha libre, estas podrían pesquisarse a través del uso del seudónimo como máscara. Trinchera para disparar imágenes contra los muros impolutos de la propiedad privada, con permiso o sin él, el anonimato que propicia la máscara es un símbolo que combina, o costura más bien, la idea romántica de la heroicidad sin figuración con el embozo como estrategia para eludir las máquinas de control e identificación. Clandestinidad que en el caso de Toxicómano se marca más allá del alias pues mantiene su rostro cubierto frente a los medios.
Versiones actuales del Santo, Blue Demon, o La Diabólica, en el caso de Erre, la única mujer en el grupo, los artistas trepan la tercera cuerda y se tiran en plancha mortal contra un enemigo mil caras que puede ser empresario, blanco, macho, candidato, o peor aún, todas esas cosas a la vez.
“Los feos somos muchos más” reza uno de los murales más importantes de Toxicómano en Bogotá.
Por supuesto, el ponencista no piensa en nada de esto. Su cabeza apenas si alcanza para ser consciente de que le duelen los pies y muy secundariamente que tiene que llegar a bajar alguna película protagonizada por uno de los luchadores mexicanos.

Capítulo VIII
Que trata la teoría del complot de Graciela Montaldo, seguido de peregrinas disquisiciones anotadas en el auditorio principal.
Cuando regresa al congreso pasa directamente al auditorio principal. Son las cinco en punto y la sala de conferencias de la universidad J de Bogotá está atestada de académicos de literatura. Bastaría con que una mente maligna ―o benefactora― pusiese una bomba debajo de una butaca para hacerle un considerable daño a la investigación literaria en un continente en que la gente lee cada vez menos. Una de las organizadoras sube al podio para presentar la conferencia principal de Graciela Montaldo que lleva por título: El mal presente: crítica y tiempo, pero apenas concluye las filiaciones curriculares remata con la fórmula sintética e inapelable de: “dejo con ustedes a quien no necesita mayor presentación…”. El ponencista resiente el golpe. Se encuentra penca por no saber quién es. Resolla con rabia ―de acuerdo con una muy personal y secreta manera de suspirar― y se acomoda en el asiento para oír la conferencia magistral.
Solemne y solitaria, pero sobre todo espigada, sólo como una oradora puede estar fente a un público espectante, ordena sus papeles, bebe un trago de agua, acerca sus labios al micrófono y saluda a la audiencia. No hace tanto mundo atrás de este instante, en un ahora remoto como todo ahora, el ponencista hubiese comenzado a cabezear con cualquier voz que no sonara como martillo o bocina de camión de gas. Pero Graciela lee su conferencia en un tono desolado que la imaginación poética del ponencista adjetiva en la libreta chica como “maternal” y “triste” para luego ser tachado y sustituido por “atormentado” y “taciturno”, por lo que se le hace difícil desatender la alocución. Dirigiendo la palabra a la multitud, la académica y teórica argentina interroga acerca de la función social del literato latinoamericano en el siglo XXI. Para ello acude a Piglia y a la idea del complot como táctica subversiva del intelectual comprometido. Es decir, asumir sin resquemor la posición dentro de la ciudad letrada y desde ahí intentar derribar las compuertas que blindan sus accesos. Esto implica abandonar el puesto de centinela de sus muros para ponerse al servicio del sabotaje y la sedición; quemar la plata en el tambor, respirar el aire oxidado del túnel, ahogarse en artificio con tal de huir del asedio de la ley. El artista es un complot, dice Graciela a la sala alunada repleta de académicos ojerosos. Aunque perfectamente pudo haber dicho “La literatura es fuego”, tal como Mario Vargas ―el joven― profirió en un discurso incendiario en Caracas (hay que considerar la existencia de por lo menos un universo paralelo ―cifra aunque menor no desestimable― en que Mario sigue leyendo a Fanon y Gabo le pega un combo a Donoso por negarle una carcajada al mudito).
Graciela prosigue pronunciado su conferencia percutada en una suceción de proyectiles que explotan con un destello casi melancólico, sin ilusión, que dan a sus palabras lo que el ponencista ―en lo que él mismo describirá como un infumable giro modernista― registrará en su libreta chica como un: “lacerante dulzor”. Enseguida lo sacude un temor propio de su especie. ¿Está sumergido en un pantano impresionista? ¿Está proyectando su estado de ánimo en la melodía de un aparato fonador irritado? Se le aparece un terror de lingüistas armados con instrumentos de medición. Los expurga con los diez mantras inmorales de los mandingas de Memphis. Se conforma con encontrar una imagen que describa esa sensación de fuego sin violencia. La encuentra: es la belleza de la deflagración.
En determinado punto la exhortación se torna terminante. La voz de Graciela crepita potente: acomodarse en el presente es obsceno ―no lo dice exactamente así, pero una parte del público particularmente culposa, por lo general identificada con ese inmenso páramo (en llamas) que podríamos referir al campo semántico: izquierda, incluido por cierto el ponencista, es fulminada por una aguja fría en el corazón o, en su defecto, una picazón pronunciada en el ano. Muchos de ellos imaginan el equivalente laico del retrúecano eclesial “es justo y necesario”.
Anticipando tal vez las razonables dudas que pudiese provocar en los asistentes a congresos internacionales la identificación metafórica con la mecha, la lumbre o la yesca en el proceso de combustión del complot, la conferencista ofrece una garantía a su hipótesis: la cienasta argentina Lucrecia Martel.
Nueva Argirópoilis (2010) es el corto que la realizadora presentó al ciclo 25 miradas −200 minutos para conmemorar el bicentenario de la república. El título alude a la visión que Domingo Faustino Sarmiento plasmó en su obra Argirópolis. Capital de los Estados Confederados del Río de la Plata publicada a mediados del siglo diecinueve. Ahí, el político e intelectual proponía la institución de un estado confederado que incorporase las provincias orientales de Uruguay y Paraguay. La nueva capital de este proyecto ―que apenas logra esconder su pátina positivista― se ubicaría en la isla Martín García y sería rebautizado con el nombre que da título al ensayo. Uno de las principales argumentos a favor de esta reconfiguración política era la posibilidad de construir un nuevo orden social que emulara las grandes ciudades metropolitanas. Abierto hacia el intercambio océanico, su edificación cumpliría con el doble propósito de favorecer la inmigración europea y mantener a distancia a la inmensa población indígena que habitaba las zonas interiores.
En poco más de ocho minutos el filme de Martel tuerce con maña la utopía oligarca del autor del Facundo. Aparece en la pantalla la sala de detención de un cuartel apostado en la ribera del río bermejo. Los prisioneros se comunican en guaraní. En otro encuadre, vemos circular por internet videos con mensajes grabados en la misma lengua en los que sólo se puede distinguir la palabra “Nueva Argirópolis”. Hay movimientos de balsas; el agua choca despacio contra las cuadernas de los camalotes que remontan la corriente turbia del río de La Plata. En una de las escenas finales unas niñas miran el video. La menor de ellas traduce a la mayor el contenido en secreto, haciendo casita con las manos. En un murmullo que no es compartido con los adultos que las acompañan, susurra la consigna que cierra la misteriosa proclama: “indígena e indigente, no tengan miedo de moverse, somos invisibles”. En el último plano una hilera de indios recorren cargados de unos pocos pertrechos la distancia que los separa de una nueva tierra apartada de los controles y las garitas fronterizas.
Por un instante Montaldo visualiza la belleza magnética de la isla en que se filmó el corto. Una pavesa de entusiasmo aviva de nuevo los recoldos de su voz. Cuando ya está a punto de informar a la audiencia acerca de la flora y fauna endémica y la superficie en metros cuadrados de la locación, se interrumpe bruscamente. Quizás, reflexiona, es algo que sólo le apasione a ella. Tal vez ahora reza su propio mantra para espantar a los lingüistas. A lo mejor la devastadora visión de los celulares prendidos es suficiente para inhundar de una sola marejada de tedio la extensión imaginaria de la isla bonita (el ponencista está lo suficientemente lejos para poder revisar su teléfono tranquilo). Pero nada de esto afecta el curso de la lava ―imagen más apropiada para un fuego impasible y macilento. La conferencista recupera la desilusión; vuelve a verter la lánguida labia de la esperanza sin optimismo y termina su exposición repasando el triple complot que logra la cineasta argentina con su metraje.
Por un lado, está el sigiloso asalto al paradigma del varón civilizado del siglo diecinueve. Un saqueo al pensamiento dominante que de tan poético llega a ser bárbaro; vandálico. No es tanto robar las llaves como fabricar la ganzúa, parece decirnos Lucrecia Martel con su trabajo. Pero yace ahí también el imperativo punketa de «porque todo es cancha y pa – qué – me – invitan – si – saben – cómo – me – pongo», o eso al menos opina el ponencista anotando la observación debajo de un dibujo chueco de un bote río abajo. De otro, está el papel de la figura femenina (y feminista) en esta radical refundación que es transmitida por la mujer indígena que graba el video en la web y traducida por la niña mestiza que lo farfulla al público. Todo esto sin dejar de lado la perspectiva más mundana del complot, que implica presentar la obra a un certamen organizado por el Estado para celebrar el bicentenario. También aquí nos dice Montaldo en su exposición; hay oficio y contubernio. La última hoja de la conferecia acaba de ser descubierta como la carta de un juego ganado y la oradora regresa al secreto que susurra la película al oído del espectador: ¿qué tienen que perder congresistas? en la sociedad de hoy los literatos somos igual de invisibles.
El ponencista anota una segunda conclusión, esta vez de un insoportable futurismo noventero, como si estuviera escogiendo las imágenes de la utilería del Demoledor de Stallone con Wesley Snaipes:
“No nos pasemos películas, nadie nos nota. Ya que estamos dentro, dediquémonos mejor a pillarle el punto muerto a las cámaras de seguridad. Robemos los planos del drenaje. Arrastrémonos por las cañerías industriales. Ubiquemos al gendarme y saquémosle el ojo con una cuchara caliente. Activemos el sensor ocular de la sala de máquinas. Desactivemos compuertas y escudos. ¡Cuidado con los sistemas de ventilación! Siempre hay aspas girando, siempre llueve.
Elevar informe al comité ampliado ―y disuelto― de las Tormentas”.
El primer aplauso de la sala levanta una ovación como de palomas asustadas en una plaza de armas. El público empieza a ponerse de pie. Unas cuántas hileras de asientos más adelante está la delegación de la universidad en que cursó el pregrado. El ponencista reconoce a varios docentes que impartieron sus primeros seminarios de literatura. Considera acercarse a saludar, pero anda tan unplayer que ni siquiera lo intenta.
A la salida recibe un mensaje de Robin:
― ¿Cómo está para la noche man?
― Bien, bien… en una hora más estoy en el hotel.
― Lo paso a buscar entonces… Va a saber lo que es bueno.
*Nominaremos a estos pasajes como: columbración del abismo y el filo de las armas que portan los aliados*
Perfil del autor/a: