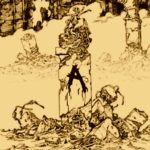Capítulo XIII
Que trata del viaje que hizo a Zipaquirá y el paquete turístico individual.
Media docena de botellines de cerveza más y el auto finalmente se interna por las calles del municipio de Zipaquirá. Vías estrechas y rectas de este pueblo que tiene su origen en un asentamiento prehispánico, pero que desde hace por lo menos cuatro siglos se ordena en damero colonial. Hace un rato Robin viene diciendo que salieron muy tarde de Bogotá y que espera que el museo de García Márquez siga abierto. Cuando llegan lleva una hora cerrado. Sobre uno de los muros de la escuela cuelga un pendón con una fotografía ampliada del escritor. Los dientes blancos sonríen bajo un frondoso bigote negro. Parte de su hombro derecho queda fuera de encuadre. La obturación captura el impreciso instante de la ejecución de un paso de baile. Camino de los cincuenta. Jeans y mangas de camisa. Fue hace seis, cinco, siete años tal vez, que publicó Cien años de soledad y la madurez le llegó de golpe al escritor niño. Al fondo del patio, desenfocado, un acordeonista solitario. Seguramente el registro data de la primera vez que visitó el pueblo luego de volverse mundialmente famoso. Al costado de la escena una placa de bronce recuerda la fecha en que el cuarto nobel de literatura latinoamericano egresó de bachiller: 9 de diciembre de 1946. Rodean la gran puerta de madera de aldaba y candado. En el frontispicio sobresalen cuatro figuras de tamaño natural asomadas a un barandal pintado de azul. Son las caricaturas de tres profesores que alentaron la vocación literaria del colombiano. Junto a ellos está la representación de un Gabo adolescente. En vez de vestir el uniforme escolar el joven García Márquez aparece con las manos en los bolsillos del pantalón de un traje de fiesta con flor roja asomada en el ojal.
Suben otra vez al auto. Pasan a la plaza principal de Zipaquirá. Una inmensa explanada de adoquines con suaves ensenadas por las que las niñas y niños se precipitan a trancos cortos con tal de explorar el peligro de caer. Cada una está coronada por palmeras que crecen muy tiesas y robustas buscando cielo. Las raíces empujan la piedra hasta formar erupciones en el piso que el ponencista, sumido en una embriaguez facilista, compara con las rompientes de un oleaje detenido. El terraplén concluye a los pies de la fachada de la imponente Catedral de Sal ―también cerrada. Tiempo después descubrirá que cuando visitó la inmediación del hito turístico éste era menor que él. Construido en la década de los noventa del siglo pasado, la catedral fue declarada el 2007 la «primera maravilla de Colombia» y forma parte de un parque temático de la sal que incluye otras atracciones como el museo de la salmuera, el domo salino y la cruz del eje sacro ―erigido, en efecto, con la misma sustancia soluble. Acá el ponencista registra la siguiente entrada:
“Esta es toda la lágrima que contiene un gramo de sal. Secreta sazón de los días que queman. La hora en punto para sollozar sobre el plato servido. ¿Entra o sale la sal del dolor? ―Pobre mantel manchado de humo. La aparición del dios de la agonía y la gloría reflejado en el fondo de una cuchara limpia. Ininteligible en su odisea. Parábolas perdidas en mitad de la prédica. Plano contrapicado de la cruz a las tres de la tarde. El coro de locos se junta a tomar vino bajo el rosetón. Suena una cumbia que es un bolero, y un plato hondo que estalla antes de servir el caldo. Nadie se mueva de su silla coja. Sin quemarnos la lengua ¿cómo escribiremos las llagas de este ardor?
Por atrás del tendedero, un sol muy claro sale a saborear la sombra del sudario. Otro oscuro sella el símbolo en la sangre.
Estudiante del llanto. Estudia: Esta es toda la lágrima que contiene un gramo de sal”.
No lejos de aquí se llega al valle del Abra. Un sitio arqueológico de a lo menos 15.000 años, donde el carbono catorce determinó el hallazgo de una secuencia lítica que comprobó la existencia de huellas humanas durante un periodo llamado Pleistoceno tardío. Sin embargo, Robin tiene otro itinerario turístico que cumple con obediencia (a pesar que la mayoría de sus atracciones se encuentren a esta hora cerradas). Estaciona a un costado de la carretera que sale de Zipaquirá. Comienza a anochecer y el ponencista aprovecha de mear entre los arbustos que crecen junto al camino. Robin le indica algunos puntos que sobresalen por encima del enrejado que deslinda la propiedad frente a la que permanecen parados, quietos como dos practicantes de un curso de espionaje por correspondencia. Lo único que logra vislumbrar es una réplica del Taj Mahal perdida al fondo de un césped sin orillas, el reflejo de las primeras estrellas sobre una laguna artificial ubicada en el extremo opuesto, y todavía más lejos de esos espejismos que se resisten a ser tragados por la noche, las oscuras alas del museo de avionetas.

Pasan a comer a un restaurant tan grande que podría salvar a todos los turistas del mundo en alguno de sus comedores si adviniera un nuevo diluvio universal. Son las ocho de la noche y el ponencista borracho se deja arrastrar por las corrientes halógenas que iluminan este arrecife de camareros solícitos e impávidos. Piden un plato de chicharrones y unas cervezas. Un murmullo cavernoso de un cumpleaños feliz avanza desde muy lejos abriéndose paso por los salones y se junta con otra celebración más cerca. Risotadas, brindis, gritos de niños que se esconden bajo las mesas para escapar de la mirada adulta.
Esta es una pesadilla con la que ha soñado tantas veces, que ahora que comienza a rielar el decorado y sus personajes, el ponencista no puede sino fascinarse con su horripilante ejecución. Desde algún recóndito punto del restaurant avanza lenta e irrefrenable como un curso de lava, la ruidosa caravana que anima cada una de las mesas. Un actor disfrazado de detective con gabardina café, sombrero y mondadientes, serpentea por los puestos. Preside los pasos de una pequeña orquesta de músicos que anima las derivas de esta fiesta portátil. Cuando se acerca, Robin apunta al ponencista para indicar con cierta expresión de malicia a quien deben dirigir el jolgorio. El investigador privado acude sin dilación al lado de su nuevo cliente. Tiene en mente un interrogatorio discreto, sin testigos ni tangentes. Pregunta de dónde viene y apenas obtiene una respuesta denuncia que el culpable de que la selección de su país no haya clasificado para el mundial es la confederación Perú-boliviana. Resuelto el caso procede a hacer entrega de una banda presidencial con un estampado que indica: “visitante ilustre” mientras uno de los músicos dispara una bomba de papel picado que desciende silenciosa por los aires. Cuando salen, Robin lo fotografía apoyado al lomo de una de las vacas de cerámica con pechera de la selección colombiana que adorna una de las muchas entradas al restaurant y pide un menú en la recepción para llevarse de recuerdo.
En el hotel reprime un espasmo de vómito que le recoge el estómago como un cuesco. Quema la uñita del cuete junto a la ventana de la habitación y respira por última vez el amperaje de la noche bogotana. Toma un largo sorbo de agua del lavamanos y se acuesta a dormir.
Robin pasa a recogerlo de madrugada para ir al aeropuerto. Camino a decolar le comenta adormilado que nunca pudo encontrar una piedra, que todo lo que vio fueron trozos de hormigón. Robin sonríe como si le acabaran de contar un chiste demasiado inteligente para ser divertido y contesta contundente: ―pues buscó mal, parcero.
Se despiden de abrazo en la puerta de embarque.

Retrovisión del páramo. @kuantosae
Capítulo final
Epílogo sin intriga.
“Un vuelo sin mayores incidencias” ―más turbulencias se vivieron en el cielo bogotano― consigna la última hoja escrita en la bitácora de vuelo.
Cuando aterriza hay dos horas más zumbando en su cabeza. Unas horas que son un péndulo, una gotera y un chuzo. Que son una mosca que nunca se posa. De la ondulante incidencia de esos sesenta segundos sobre la tolvanera entrópica ―o como queramos denominar al transcurso del tiempo/espacio― es de lo que hablaremos ahora.
El resto quedó estampado en todo tipo de manchas, garabatos y timbres. Dan fe de aquellos días una libreta de formato pequeño y un certificado de asistencia digital ―que debió solicitarse por correo pues el paso del ponencista por el congreso permaneció sumido en un recalcitrante anonimato.
Poco y nada se pierde, en todo caso. ¿Qué podría sacarse en limpio de esos legajos? Después de todo el ponencista no existe en estado sino en modo (lo que refrenda el entimema que asegura que pertenece a la especie humana 1). Por tanto, sería erróneo tomarlo por una estructura en vez de considerarlo una dirección o tendencia.
Lo que ocurre en la abombada extensión de esa hora, es decir, lo que acontece en la ondulante ―y siempre imprecisa― imagen que proyecta la traslación catastrófica sobre lo acontecido, es lo que nos ocupa en este epílogo sin intriga. Entre estos registros de hora aciaga está el triunfo del candidato de derecha en las elecciones colombianas ―que, como la descalificación de los equipos sudakas del mundial, puede archivarse entre las desgracias previsibles. En la vereda de enfrente, donde la sangre se despeña por calles hasta formar charcos en los que las aves carroñeras enjuagan su plumaje, está el sostenido asesinato de luchadores sociales y la impunidad de las transnacionales que los mandan a matar. Está el disparo por la espalda que mató a Camilo Catrillanca bajo las órdenes de un comando entrenado en Colombia bajo la instrucción de efectivos gringos. Está la atadura de los nudos ciegos de la ignominia, formando un lazo alrededor del colorado cogote de los habitantes.
Salpican segundos confusos en las últimas curvas del barreno. Borrosas visiones de caída: Cúcuta, una tornamesa con las perillas muy arriba y un escenario que amplifica su sonido hasta las recónditas esquinas del globo.
*
Poco y nada queda de los días en que el ponencista escribía su ponencia. Ahora toma once con su madre. Esta vez no hay paltas porque están caras. Un trozo de queso blanco. Una bolsa de té y un vaso de jugo. Cuatro marraquetas tibias. La tele prendida:
“La jueza indulta a las mellizas dominicanas que no cumplieron el contrato pero que desarrollaron un severo cuadro de desorden alimenticio bajo el estricto control de su mánager (que resultó ser también el padre biológico de las muchachas), condena al cirujano plástico que se negó a intervenir quirúrgicamente a la novia de su hijo ―a la que al parecer amaba con locura― y concedió la demanda al cantante de reguetón que descubrió que la modelo que contrató para su video clip era transgénero.
En el sueño de la siesta abraza un sol muy rojo y rasante. La constelación del perro arriba de la casa. El destello de la tele en los muebles. Olía a otras noches y todo parecía continuar radiante, triste, ridículo, perfectamente quebrado, escupiendo por la boca y los ojos: cenizas, purpurina y fuego”.
*Llamaremos a esto la entrada al mundo ordinario o el retorno al país sin elixir*
Fin.
Perfil del autor/a: